Escrita en tiempos menemistas, ambientada durante la última dictadura militar y publicada por primera vez en la Edad de oro del kircherismo, la lectura de El señor Kreck se vuelve inquietantemente actual. En un presente en el que el totalitarismo avanza ante la aceptación abúlica de buena parte de la población, pocas novelas publicadas en estos últimos años tienen la potencia estética y política de ésta que Juan Octavio Prenz concibió durante los años noventa.
La acción narrativa transcurre en 1977. Su protagonista, un sesentón de vida gris (tan gris como su trabajo: vendedor de seguros) se convierte, por obra y gracia de la paranoia reinante, en sospechoso de ser “subversivo” tanto para la policía como para sus vecinos, compañeros de trabajo e, incluso, su mujer. Su carácter reservado lo hace aún más sospechoso en tiempos de transparencia ideológica obligatoria. Una serie de azares y una acción en apariencia inmotivada (Kreck les alquila un departamento a dos ancianas sin que nadie lo sepa) lo ponen en la mira del aparato represivo estatal. Kreck será primero asediado y luego detenido. A partir de allí, la novela orbitará en torno a dos series de incógnitas. La primera: ¿Qué va a suceder con el protagonista? ¿Seguirá preso? ¿Recuperará la libertad? ¿Será asesinado en un enfrentamiento ficticio con fuerzas estatales? La segunda: ¿Por qué alquiló el departamento? ¿Por qué razón prefiere mantenerse en silencio al respecto?
La frase que abre la novela da cuenta de su apuesta política y formal: “Dos viejecitas –gemelas, adivinó el señor Kreck– lo recibieron una mañana de ese octubre del 77, después de haberlo estudiado de pies a cabeza a través de la mirilla”. Prenz apuesta a la contundencia de las fechas para otorgarle espesor político al relato: situar la acción en 1977 condiciona la lectura de cualquier texto escrito en nuestro país. La novela se abre con el juego de miradas vacilantes, frecuentemente desconfiadas. En El señor Kreck, reina la suspicacia y cualquier posibilidad de solidaridad comunitaria está limitada por un juego de sospechas cruzadas.
El estilo de la novela es sobrio y su ritmo moroso, sin lugar para golpes bajos ni efectismos. Se alternan capítulos en tercera persona con algunos pocos en los que la esposa de Kreck le habla, ya caída la dictadura, a un investigador que, según se deja traslucir, es el autor del texto que estamos leyendo. En un solo gesto se corroen dos de las formas con las que se intentó narrar el horror de los años sesenta: el del realismo más conservador y el del discurso testimonial. Distanciándose de ambas ingenuidades, El señor Kreck, en cambio, trabaja con una realidad escamoteada, tanto por la lógica del Estado como por los silencios del protagonista.
Buena parte de la novela se centra en los mecanismos burocráticos que impiden conocer la situación procesal del protagonista. La mujer de Kreck conversa con policías y abogados con la esperanza de que sea liberado y de conocer los motivos de su detención. El adjetivo “kafkiano” es tentador en esta narración en las que las oficinas son uno de sus escenarios principales. Sin embargo, la apelación al autor de El proceso es insuficiente para el lector argentino, a quien le resultará desesperante la confianza que la esposa deposita en el aparato legal en tiempos de terrorismo de Estado. Lo kafkiano se despliega sobre la superficie del texto; sin embargo, lo ominoso, apenas sugerido, está en un tipo de horror ajeno a la imaginación del checo.
La novela está plagada de inflexiones de lengua ajenas al habla rioplatense: a la ausencia del voceo se suman términos como “nevera” o “apartamento”. ¿Lengua extraterritorial de un autor que llevaba décadas viviendo en Europa? ¿Antipopulista distanciamiento del "color local"? Lo cierto es que este registro, junto a los procedimientos kafkianos y el clima de sospecha reinante, acentúa la atmósfera enrarecida del relato. En una suerte de realismo pesadillesco, El señor Kreck presenta un escenario fuertemente referencial, extrañado tanto por su registro de lengua como por el terror que atraviesa la vida cotidiana de los personajes.
Como lo hicieron otras narraciones (Dos veces junio, de Martín Kohan, “La larga risas de todos estos años”, de Fogwill), la novela pone el foco sobre la responsabilidad de la sociedad civil en los años del terrorismo de Estado. Potenciales delatores, la mayoría de los personajes asumen para sí la retórica del discurso dictatorial. El término “subversivo” es utilizado sin cuestionamientos por policías, abogados, vecinos y por el propio Kreck. ¿Nuevas encarnaciones de la banalidad del mal? Por lo pronto, la aceptación tácita de estos discursos hace que los personajes sean eventuales víctimas y victimarios. En una narrativa argentina muchas veces enamorada de las figuras de autores, no resulta del todo sorprendente que una de las mejores novelas políticas sobre nuestro presente se haya escrito hace treinta años.
16 de julio, 2025
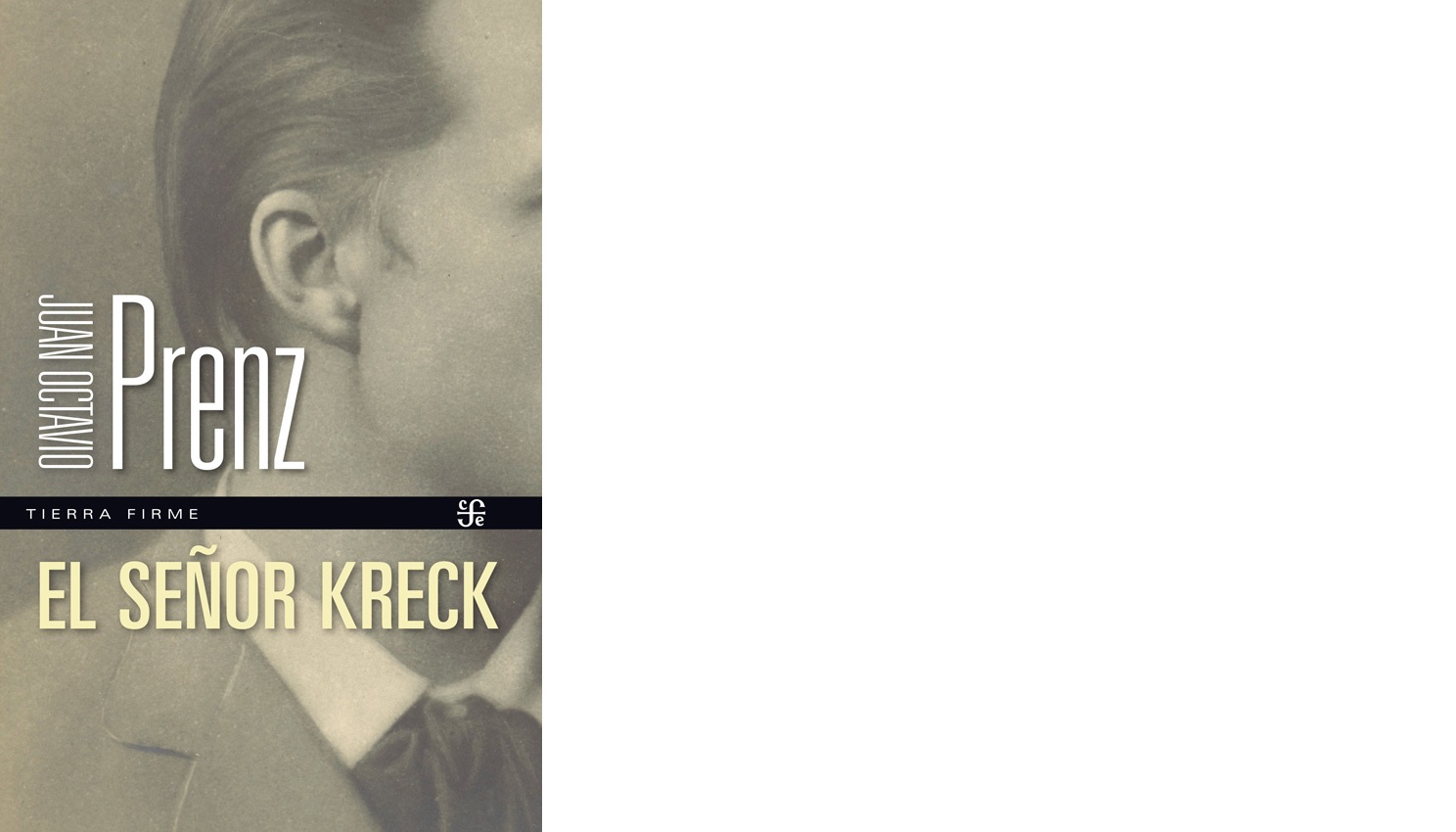
El señor Kreck
Juan Octavio Prenz
Fondo de cultura económica, 2025
263 págs.
