Que el colectivo cumpla su itinerario sin demorarse; que las luminarias públicas se enciendan a horario, y simultáneamente; que la mascota obedezca –de cuando en cuando– a las órdenes comedidas; que el almuerzo del fin de semana repare en una cantidad determinada de proteínas; que todos sonrían para la foto; que se compre el tiempo y la fuerza del otro con dinero. Que estas cosas ocurran y que, por eso mismo, nos sosieguen: ese es el escándalo. Este podría ser uno de los predicamentos de la poética de Samanta Schweblin (Bs. As., 1978), que acaba de publicar El buen mal, volumen de seis relatos que tienden a desentrañar, a partir de ciertas omisiones, de puntos de vista desconcertantes, de personajes que desdeñan determinados códigos de conducta, las raíces fantásticas que anida en cada uno de los átomos de lo real. El malestar de una ama de casa que coquetea con el suicidio; la culpa de un padre que lidia con el sufrimiento de su bebé; la tensión entre dos amigas que, mediante una llamada telefónica de larga distancia, rememoran el accidente fatal del hijo de uno de ellas; la tensión de una mujer cuando un hombre violento irrumpe en su casa. Más o menos solapado, estos cuentos irradian un padecimiento variopinto: depresiones, duelos, enfermedades crónicas o terminales... Son expresiones del buen mal, suerte de cachetada pletórica de sentido que conmina a quien la recibe a preguntarse por la realidad –la individual y la social, entretejida de convenciones tácitas–; que obliga a aceptar, para bien, para mal, lo absurdo de lo cotidiano y la ambigua riqueza de la vida.
Has mencionado que diversas preocupaciones, por así decirlo, cimentaron tus libros. La pregunta por los hijos rondaba durante el proceso de escritura de Distancia de rescate; tu mudanza a Berlín, Siete casas vacías; y cómo hacer literatura con las nuevas tecnologías se inscribe en el corazón de Kentukis. ¿Alcanzás a ver una preocupación, una raíz, una temática, que haya fundado, o que merodee, El buen mal?
Creo que todavía me falta distancia con el libro para contestar sinceramente esta pregunta. Porque estas pulsiones no son conscientes, no puedo verlas a la hora de decidir los porqués y los cómo con los que escribo mis historias, sino que es algo más de fondo que termino descubriendo con el tiempo. Sí me doy cuenta de que hay una nostalgia fuerte puesta sobre Argentina en todos los cuentos, y que esta nostalgia es una suerte de “pena” que se construye desde la lejanía. La mitad de las historias se narran desde el exterior, pero mirando siempre hacia Argentina, narrando lo que ocurre en Argentina. Y por supuesto, –aunque esto es más consciente, por algo está ya sugerido en el título–, está la angustia en la que creo muchos estamos hundidos, en la que cada vez nos es más difícil entender cuanto mal ocultan estos “bienes” aparentes, y viceversa. Dónde está realmente la fuerza capaz de construir, abrir, ensanchar nuestras ideas sobre el mundo, y cuánta trampa hay atrapada en nuestras costumbres, miedos y prejuicios.
El libro abre con el padecimiento de la protagonista de “Bienvenida a la comunidad”, un ama de casa sujeta a las presiones de la vida conyugal y al sofocamiento de una rutina doméstica bajo el celo de un marido violento. La familia sigue siendo parte del núcleo del disturbio, ¿no?
La familia es como el cuerpo, no hay nadie sin cuerpo. Están los que les prestan más o menos atención, los que cuidan o descuidan, los que reniegan, los que quieren lo que tienen los otros. Pero sin cuerpo o sin familia no podríamos haber llegado nunca a este mundo. Son entidades capaces tanto de sostenernos como de matarnos, las sentimos a veces tan parte nuestro que parece imposible pensarnos sin ellas, y otras veces ejercen tanta presión que quisiéramos escapar por completo. Me parecen una fuerza de conflicto espectacular para aprender a medirnos, si es que esto fuera en realidad posible. Y una gran tentación para la ficción la pregunta de que si hubiera una manera de escapar.
Si tuvieras que resumir un relato como “El ojo en la garganta” para alguien que no lo ha leído aún: ¿qué dirías de él? ¿Y cómo surgió en particular este cuento?
Es un relato sobre las heridas, y sobre lo despistados que estamos a veces sobre dónde están realmente esas heridas, y cómo curarlas. También es un relato sobre la atención, la que prestamos, y la que negamos cuando estamos heridos. Surgió de la pena de saber sobre ese sobrino lejano mío, al que aún no he conocido, que sufrió un accidente similar a esa edad, hace unos años atrás. Pero el cuento, si quería contarlo como lo tenía planeado, tenía un desafío técnico con la construcción del narrador que me dio muchos dolores de cabeza. Necesitaba un narrador capaz de contar incluso lo que sucede en lugares donde en realidad no está, pero no podía dar la sensación de ser una decisión caprichosa, tenía que encontrar una razón por la que semejante recurso fuera no solo posible, sino necesario. Cuando encontré al fin la manera de hacerlo, me sentí como arriba de un planeador hogareño que al fin es capaz de volar. Me refiero sobre todo a la escena que sucede en el medio de la ruta del desierto, cuando dejan la estación de servicio. Fue emocionante descubrir por primera vez el recurso, la solución a esa lógica que un segundo antes me parecía imposible. Y por supuesto, después de la emoción del descubrimiento siguieron meses y meses de escritura y reescritura.
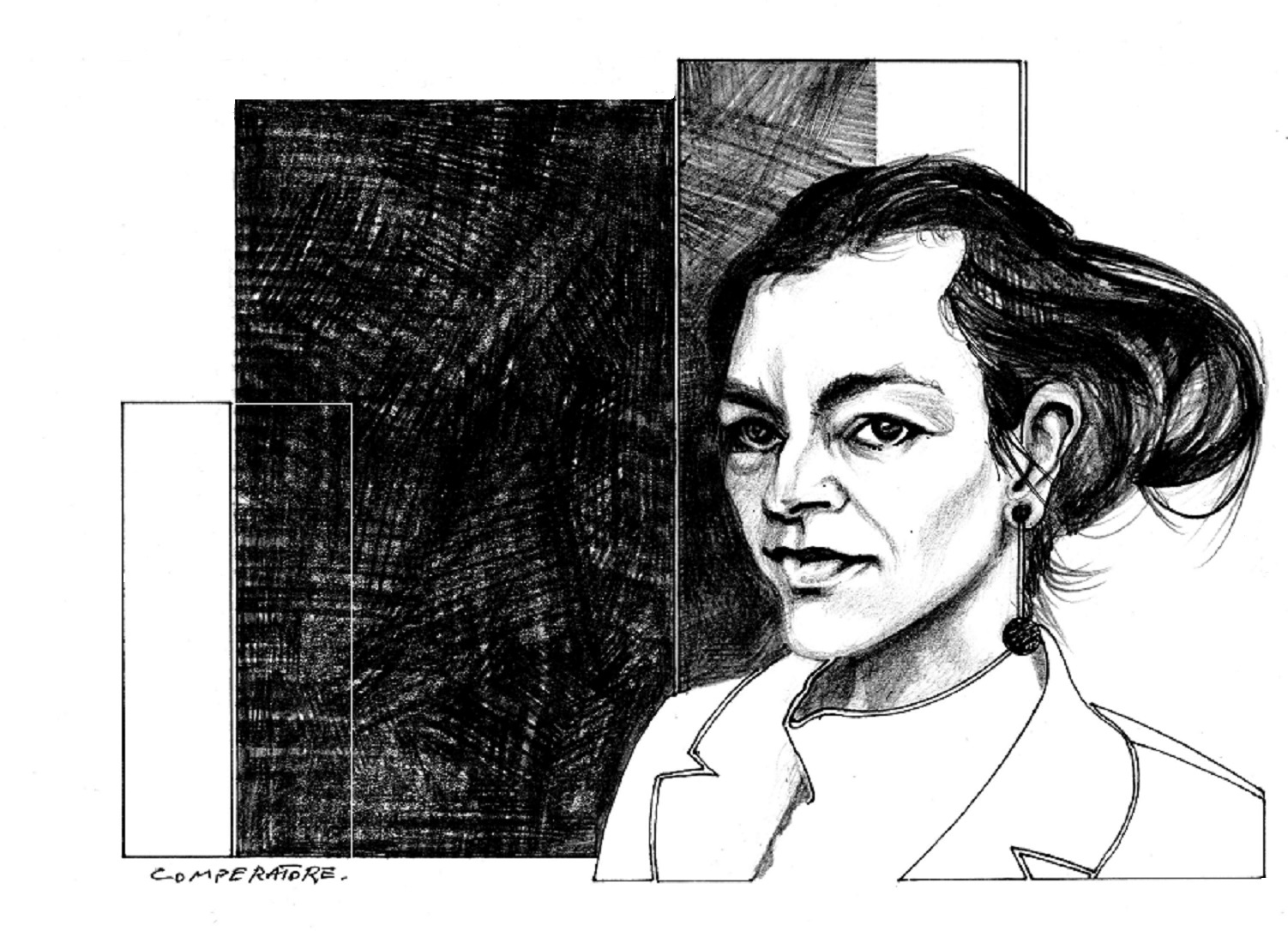 Samanta Schweblin por Juan Carlos Comperatore
Samanta Schweblin por Juan Carlos Comperatore
A propósito, ¿cómo trabajás los cuentos en términos de borrador y reescritura?
En general, el primer borrador se escribe rápido. En un cuento corto puede aparecer en un día, en uno largo, en una o dos semanas. Pero es solo un esqueleto, una cantidad de material con el que habrá que ponerse a trabajar. O como lo llama mi maestra Liliana Heker, “un mal necesario”. Cada vez más y más, cuando termino al fin un texto nuevo queda muy poco de ese primer borrador. A veces no más de un diez, quince por ciento. Y cada vez más, la reescritura deja de ser un proceso de edición, y se convierte en la verdadera escritura. La ventaja de escribir con un borrador es que uno ya intuye la forma de eso que se pretende atrapar, y el lugar al que se quiere ir con ella. La desventaja es que siempre se podrían dar saltos aún más ambiciosos, y es fácil quedarse atrapado en ese material en lugar de avanzar con libertad. Por eso creo que ese primer borrador no debería ser más que una suerte de influencia emocional, un mensaje primario al que puedo volver una y otra vez cuando me siento perdida, necesito que la reescritura sea creativa, que amplifique, que busque siempre más allá del borrador.
En la nota final comentás que “William en la ventana” –un relato fantástico, por cierto– es el más autobiográfico de todos. ¿Cómo pensás, en tu literatura, los vínculos entre ficción y realidad?
Entiendo por qué hablás de lo fantástico, y esa sensación, o sospecha, está puesta ahí adrede, y hasta diría que en muchos casos son el corazón de estos cuentos. Pero siempre hay una explicación alternativa, realista, para cada cosa que sucede. No creo que haya ningún relato fantástico en esta colección. Todas estas historias son quizás las más cercanas a mí que he escrito. “William en la ventana” habla por ejemplo de una residencia de escritores en China en la que de verdad viví por más de dos meses. Conocí a esos escritores, algunos llevan incluso sus nombres reales, y lo que le ocurre a la narradora y a la escritora irlandesa la noche que, del otro lado del hemisferio, se muere el gato de la la irlandesa, me pasó a mí exactamente así. Sin embargo, lo que algunos leen como “fantástico”, esa marca que ella encuentra en el baño de su pareja que está muriéndose a miles de kilómetros de distancia, es lo único inventado, y a la vez lo más autobiográfico. Entiendo la contradicción, pero a nivel emocional es, de toda esta historia, lo más cercano a lo que yo sentí en esos meses viviendo en Shanghai. Esa nostalgia y ese amor, por lo que ya se sabe perdido, es la razón por la que se cuenta esta historia, y lo más verdadero.
La narradora de “William en la ventana” tiene que ir a escribir a la biblioteca porque el espacio en el departamento en el que se hospeda es microscópico. Has confesado que, en tus mudanzas, te inquieta particularmente la posibilidad de que no haya una mesa acorde para trabajar. ¿Ves alguna relación entre tu proceso de escritura y el espacio en el que se lleva a cabo?
Me gustaría decir que esa influencia no existe, que se escribe lo que se está buscando, por decisión y presión propia, pero todo es mucho más contingente de lo que preferiría asumir. Aprendí esta lección en mi primer año en Berlín. Llegué con una beca completa –podía trabajar todo el año en lo que yo quisiera, sin tener que rendirle cuentas a nadie, y con un proyecto de cuentos que ya tenía bastante pensado (y que luego resulto ser Siete Casas Vacías)–. Hasta ese momento me consideraba una cuentista por elección. Y sin embargo, cuando finalmente me senté a escribir con tiempo –con todo el tiempo para mí por primera vez en mi vida, sin tener que interrumpir mi escritura continuamente para trabajar en otras cosas para pagarme el alquiler–, lo que salió, de prepo y sin que yo pudiera controlarlo de ninguna manera, fue mi primera novela, o nouvelle, Distancia de rescate. Sí creo que todo lo que nos rodea influye. No se puede leer la ficción de un autor como un espejo de su vida, ni creo que mucha de la literatura que más nos gusta podría haberse escrito si esos autores no se hubieran entregado a las confusas tramas y disfraces de las que está hecha la ficción. Pero la verdad y la realidad desde la que escribimos sigue estando ahí, escondida en el corazón de las historias.
Gatos, conejos, caballos, liebres...deambulan muchos animales por el El buen mal. Si el hombre es la medida de todas las cosas –sentencia de Protágoras que reescribiste en un cuento de Pájaros en la boca– , estos animalillos, ¿vendrían a ser la medida de qué?
Quizá la oportunidad de medirnos por fuera de nuestra propia medida. A veces nos olvidamos que vivir con un gato, por ejemplo, es vivir con un ser de otra especie. Otra especie que sin embargo también comunica, domina, demanda e interfiere en nuestras vidas. Una cosa en particular que me fascina de la aparición de estos animales, es qué nos pasa a nosotros como seres humanos cuando confrontamos seres que no tienen nuestro lenguaje. Ahí se genera un vacío, un misterio, un cuenco en el que ponemos ideas, sentimientos y conclusiones que no son más que un espejo para con nosotros mismos.
¿Considerás que tu obra forma parte de algunas de las tradiciones del cuento?
Supongo que viene de la tradición del cuento de lo extraño, que es muy del sur latinoamericano. Más leo otras tradiciones de cuento, más me llama la atención hasta qué punto esta atención sobre “lo posible de suceder, aunque extraño”, es un estado de escritura muy nuestro (aunque no solo nuestra, por supuesto). Y muy de esa constelación de escritores del cono sur que publicaron entre 1930 y 1970, como Borges, Bioy Casares, Di Benedetto, Ocampo, Bombal, Felizberto Hernández, Armonía Sommers, incluso un poco más tarde Cortázar. Quizá vengo de esta tradición, pero con una influencia fuerte de la literatura anglosajona. No sé si fue una influencia elegida, recuerdo que casi todo lo que comprábamos en los noventa en las mesas de novedades o en los cajones de ofertas de la avenida corrientes era literatura traducida, y la gran mayoría, sobre todo cuando se trataba de ciencia ficción y literatura fantástica, que era lo que yo más leía entonces, era norteamericana. Pienso en Ray Bradbury, Ballard, Sturgeon, o realistas como Carver, Salinger, O'Connor, todos cuentistas también.
Para ir cerrando, como escritora, ¿qué sabe la Samanta Schweblin actual que no sabía la jovencísima que publicó, en 2002, El núcleo del disturbio?
Que siempre hay mucho más tiempo del que se cree para volver a darle otra vuelta a las ideas, y que muchas veces las mejores historias aparecen cuando salgo de mis “empaques”, es decir, de esa obsesión por querer contar algo que ya decidí que quería contar, en lugar de escuchar realmente el material y escribir con la cabeza un poco más abierta. Pero que la Samanta de ahora lo diga no significa que realmente haya escapado de la trampa, sigue siendo difícil, somos nuestro propio lugar común, nuestra propia trampa. Ahora solo soy un poco más consciente de esto. Y a veces me asusta pensar hasta que punto esto funcionará igual con las decisiones que tomamos cada día en nuestras vidas.
16 de julio, 2025
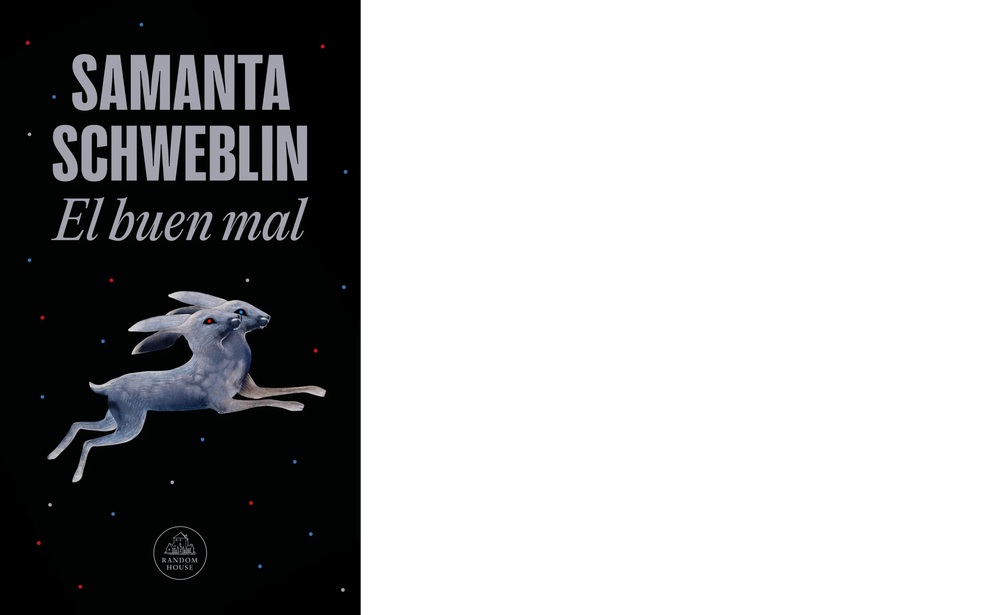 El buen mal
El buen mal
Samanta Schweblin
Random House, 2025
192 págs.
Crédito de fotografía: Alejandra López.
