Hasta para el oído de los lectores francófilos, el de Maurice Pons es un nombre relativamente inusitado (hay quienes lo confunden, por la proximidad fonética, con un compatriota suyo: el poeta Francis Ponge, este sí, dueño de una notoriedad rutilante), tanto más cuanto que muy pronto –en el umbral de la treintena y con una bibliografía incipiente: dos novelas y un puñado de cuentos; más promesa que realización– se retira de la escena parisina para refugiarse en Andé, una pequeña comuna de Normandía en donde una joven heredera con vuelos de mecenas, Suzanne Lipinska, instala, en el edificio de un antiguo molino de agua, una residencia artística avant la lettre. Es ahí, por ejemplo, donde Georges Perec (pareja fugaz de Lipinska) inventa La disparition;François Truffaut filma escenas de Los cuatrocientos golpes y de Jules y Jim, y adonde Ponge –digo, Pons– desembarca en 1957 para efectuar una estancia de escritura. Pero a diferencia de otros artistas, Pons no se va más. Se queda hasta que muere, en 2016.
En esos parajes bucólicos se gesta –así, como un ser vivo– Las estaciones, novela publicada en 1965 con destino de libro de culto,uno de esos libros que saben armarse su propia cofradía de lectores; lectores que, cuando se encuentran –porque tarde o temprano se encuentran–, son capaces de pasarse una noche entera –tratándose de Pons, ese encuentro no podría darse sino en la penumbra– evocando con pasión párrafos de algo que dejó de ser un texto, una lectura pasada, para devenir una vivencia, un episodio, y de los más memorables, de sus propias vidas.
En el reparto de prodigios que entran a tallar en Las estaciones (y hablamos de una baraja donde se mezcla en abundancia lo inverosímil, lo insólito, lo falopa) hay un naipe ganador: un lugar. Un lugar imaginario, un cierto país situado enlos rellanos de San-Creps, cadena montañosa también imaginaria, en un mundo sin solsticios ni equinoccio, donde tan solo se suceden dos estaciones: un otoño y un invierno de cuarenta meses cada uno. Al primero se lo llama “la estación podrida”, porque llueve fuerte y sin tregua, de modo que en esa época el pueblo se transforma en un gran fangal: el excremento y el purín de los animales rebasan los caminos; larvas y gusanos bullen por doquier. Y si bien el cambio de temporada pone fin a tanta sordidez e inmundicia, no por ello el país se torna menos inhóspito. Vienen heladas severas que pueden congelar hasta los globos oculares de los pobladores (sic), quienes, a falta de todo sistema de calefacción (allá no se conoce el gas, ni mucho menos la electricidad), se cubren con cuanto animal se les cruza en el camino para mantenerse con vida: terneros, gatos, ratones, topos, marmotas, lo que venga –menos los batracios; reservados, según parece, para una práctica femenina non sancta–. En el país no existe el pudor. La vida privada, tampoco. Fecundaciones, desvirgamientos, abortos y menstruaciones se exhiben en la plaza pública como una carrera de embolsados en una kermés. Y todo, desde la entronización de un feto putrefacto de ternero a una ceremonia bizarra de orina colectiva (“Se meaba firme, se meaba tupido, se meaba hasta la saciedad, nunca se había meado tanto...”) es narrado por Pons en una prosa (recreada, nobleza obliga, en la afinadísima traducción de Ariel Dilon) sin aspavientos, pero hipnotizante.
Todo en Las estaciones es sordidez y precariedad; empezando por la dieta básica de la población: “Acá es lenteja lo que hay: sopa de lentejas, buñuelos de lentejas, alcohol de lentejas... Nada más”. En esta tierra devastada y devastadora recala, un día, Simeón, primero y único extranjero en la historia del pueblo. En su ajuar hay un macuto, un alpenstock y un papel blanco, liso y satinado, que “debido al sonido casi metálico que emitía cuando uno aplicaba, sobre una hoja tensa, un papirotazo” se conoce como “papel-tilín”. Y lo que Simeón va a buscar allí es la calma necesaria para escribir, hacer catarsis de un pasado tremebundo: un enigmático cautiverio (“Yo pasé mi juventud en una jaula, en medio del desierto [...] desde entonces busco por el mundo un refugio un poco habitable en el que pueda escribir en paz”) y el recuerdo de su hermana Enina, torturada y asesinada en un campo de concentración. Pero escribir es lo único que no hará. En vez de potenciales lectores para sus libros por venir, Simeón da con una jauría de hombres y mujeres semiferales, analfabetos irremediables, freaks yoligofrénicos; y en vez de la ansiada libertad, lo que el país ofrece a Simeón es más humillación y penurias.
Fábula delirante, inexplicable –e inexplicablemente adictiva– Las estaciones tiene hoy una feligresía y hasta una liturgia propias. En 2025, con motivo del centenario del nacimiento de Maurice Pons, se organizó en el Moulin d'Andé un homenaje que duró un fin de semana. Entre las actividades celebratorias, la casa francesa Christian Bourgois presentó sus últimas reediciones; se proyectaron películas (documentales y entrevistas inéditas al autor, y Les mistons, cortometraje de Truffaut, basado en un cuento de Pons); pero el clímaxde la fiestase alcanzó el sábado por la noche: hubo una cena preparada exclusivamente a base de lentejas y se brindó con un destilado, “un líquido espeso y negro: ese famoso alcohol de lentejas...”. No es difícil imaginar que a más de un esófago delicado esa bebida pudo haberle dejado, como al Simeón de Las estaciones, “una quemazón interna tan intensa que le pareció que el líquido le hervía en grandes burbujas dentro del estómago”.
15 de octubre, 2025
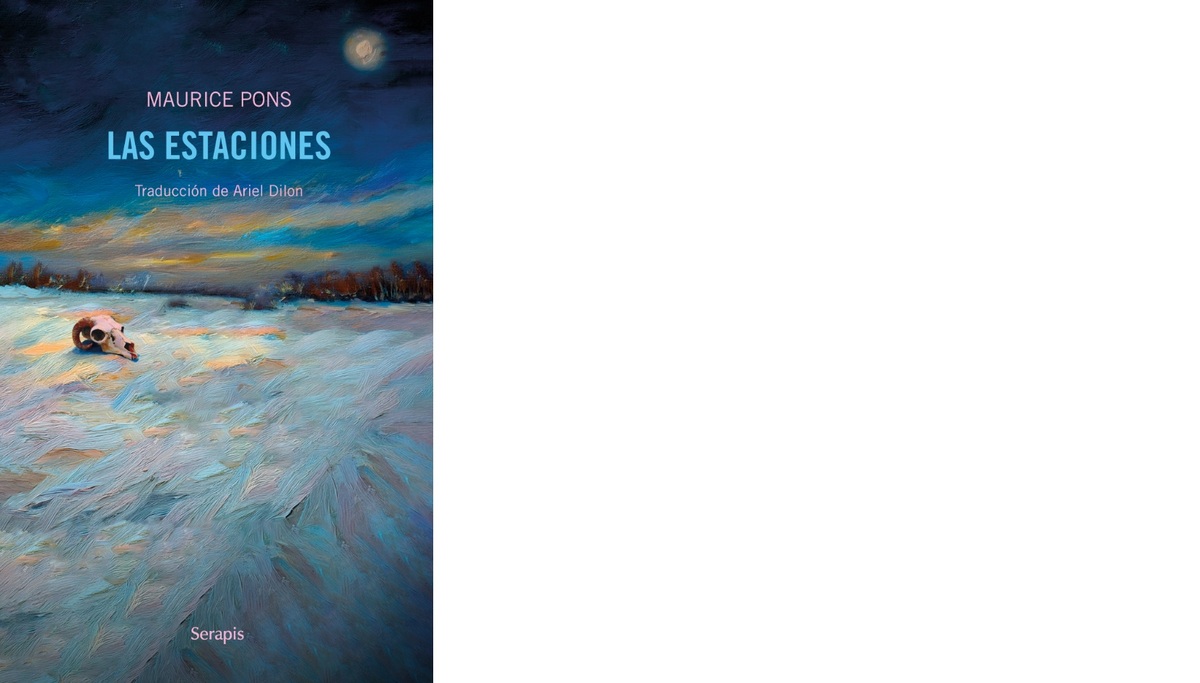 Las estaciones
Las estaciones
Maurice Pons
Traducción de Ariel Dilon
Serapis, 2025
210 págs.
