¿Cuál es la obsesión de Rasgada obsesión? ¿Y cuál sería, exactamente su rasgadura? Porque la novela de Saúl Sosnowski cuenta al mismo tiempo la historia de alguien que quiere frenar, y no puede, o que no quiere frenar y no frena, y la historia de ese mismo alguien (otra historia de ese mismo alguien) que, decidido a frenar, lo consigue. Y todo está planteado de alguna forma ya desde el comienzo. Porque Rasgada obsesión empieza con una muestra y sigue con un tropiezo; empieza con una muestra dedicada a la memoria y sigue, ya en la calle, apenas saliendo de esa muestra, con una sandalia pisada por un auto y con el taco de un zapato que se raja (son dos los tropiezos, entonces, pero se unen: confluirán).
Hay así una muestra sobre la memoria y luego dos calzados rotos (uno aplastado, el otro rajado). Sabemos que no existe muestra sin que exista veladura; que si algo se muestra, entonces también algo se oculta; que poniendo en juego, como se pone, la cuestión de la memoria, surge también, necesariamente, la del olvido, y eventualmente, incluso más, la de la amnesia. Pero al salir de la muestra un auto pisa una sandalia, al salir de la muestra el taco de un zapato se rompe, y es a partir de eso que Carlos y Sofía van a conocerse. A conocerse y a empezar una relación.
Sosnowski hablará, hacia el final, de la intención de “rasgar el velo”, lo que remite claramente a la muestra; pero en el comienzo habló del “taco rasgado” de Sofía. ¿Qué es, entonces, lo que se rasga? ¿Cuál es la obsesión de Rasgada obsesión? ¿Lo que oculta la memoria, procurando diluirla? ¿O la historia de amor con Sofía? Y si fueran las dos, como de hecho parecen serlo, ¿cómo podrían coexistir dos obsesiones, cuando lo propio de una obsesión es su tendencia a serlo todo, es su tendencia a ocuparlo todo, a no dejar que haya otra cosa (y mucho menos, otra obsesión)?
La de Sosnowski es una novela de huellas: “restos”, “rastros”, “cenizas”, “marcas”, “cicatrices”, “números tatuados”. Están las huellas de la memoria, que es como comúnmente se dice, pero están también las huellas en sentido literal, las marcas de una pisada, las que deja una sandalia o el taco de un zapato. Carlos y Sofía asistieron, sin saberlo, a una misma muestra dedicada a la memoria; al salir, tropezaron, y por tropezar, se conocieron, no sin la previa insistencia de Carlos. No hay aquí costurerita, el mal paso no fue un mal paso; pero Carlos debió insistir, antes Carlos se quedó pensando en la escena del taco roto que vio.
Carlos se quedó pensando porque Carlos siempre se queda pensando, Carlos siempre está pensando, no puede dejar de pensar. No puede frenarse, no puede parar: “Seguía dándome manija; me costaba cortar”; “No puedo bajar los decibeles; tampoco sé si quiero bajarlos”; “Soy un pesado que sigue casi siempre con la suya”; “seguía insistiendo en 'su' tema”; “seguir barriendo una superficie de nunca acabar”; “entiendo por qué algunos de mis amigos me advirtieron que estaba desbordado pensando”. Ni León Gieco o Spinetta (“Pensar en nada”, León Gieco, 1981; “Ah, basta de pensar”, Spinetta, 1982), tampoco Virgilio y Homero Expósito (“y al fin andar sin pensamiento”, “Naranjo en flor”, 1944): Carlos piensa, piensa, piensa (Ana María Shua, en la contratapa del libro, ofrece una definición certera: dice de Rasgada obsesión que es un “thriller del pensamiento”). De la Shoá al terrorismo de Estado de la dictadura militar argentina, si algo no le falta ni le faltará, a la máquina de la memoria que se aloja en Carlos, es combustible.
Carlos camina, camina, camina (se define como un “caminante frecuente”, así como hay “viajeros frecuentes”), y cuando camina piensa, evoca, barrunta, discurre: “Por cosas así salía a caminar sin fijarme por dónde iba (...). Seguí caminando, rumiando”; “le pasaba cuando se entregaba a sus obsesiones y a la voz que marcaba sus pasos. Caminatas sin rumbo en las que pensaba como si escribiera, como si estuviera en algún debate” (pero no, no está en ningún debate: habla solo). En el mundo horrible que nos toca en este tiempo horrible que nos toca, Carlos tiene sin duda alguna tanto razones como razón: razones para despotricar incesantemente contra el estado de cosas, razón en cada una de las cosas que dice (personalmente, subrayo una: que no toda matanza humana, por extensa y brutal que sea, supone de por sí un genocidio; que a la palabra genocidio es preferible emplearla, como se solía, para designar el propósito específico de eliminar por completo a un pueblo de la faz de la tierra: suprimir a todos, que no existan más).
Carlos piensa, piensa, piensa; Carlos camina, camina, camina. No puede parar. Pero Rasgada obsesión empieza, lo reitero, con un tropiezo, con una sandalia aplastada, con el taco de un zapato roto, con la andadura que se detiene, el encuentro con Sofía, el comienzo de una historia de amor. Con Sofía va a producirse un giro decisivo en este thriller del pensamiento que escribió Saúl Sosnowski: Sofía parece tener, Sofía podría llegar a tener, el poder de frenar a Carlos: “Más preocupada que sorprendida al verlo tan alterado, Sofía lo tomó del brazo y, sacudiéndolo, le dijo ya, ya entendí, ¡pará!”; “Carlos demoró unos minutos en calmarse y finalmente perdón, otra vez se me fue la mano...”; “¡Frená, Carlos! Sé por dónde vas; lo supe desde el comienzo”; “Y paf, te fuiste otra vez a lo tuyo, Carlos...”; “Sofía tenía razón al llamarle la atención sobre el costo de sus obsesiones”; “Ya querido, basta por hoy”; “Decime, querido: ¿hay algo que a vos te parezca suficiente? ¿algo que baste?”.
La respuesta en principio sólo podría ser que no: a la obsesión, y por eso lo es, nada la basta, nada le resulta suficiente. Pero Sofía (es decir, la relación con Sofía, es decir: el amor) acaso alcance para desviar a Carlos de su fijación y hacer que pare un poco: “Cuando regresó a su departamento se dio cuenta de que nunca alcanzaron a hablar de lo que había motivado su primer encuentro. Decidió dejar el libro sobre Lasar Segall en la mochila”. El libro sobre el judaísmo, la tragedia, la memoria, quedó olvidado (precisamente, olvidado) en la mochila, y ellos hablaron de otra cosa. Hablar de otra cosa o, mejor aún, callar: “Caminaron en silencio hasta llegar a las calles que habían hecho suyas”. Carlos el caminante-pensante, que habla solo cuando camina, consigue por fin, con Sofía, esa proeza personal: ir en silencio. Ese mismo Carlos que páginas atrás alegó: “no puedo condenarme al silencio”, descubre ahora, con Sofía, gracias a Sofía, por el amor y gracias al amor, que el silencio no tiene por qué ser siempre una condena, que puede ser también una liberación. Sí: pasaron cosas horrendas en la Argentina, y es preciso recordarlas. Sí: nos pasaron cosas tremendas a los judíos, y es preciso recordarlas también. Sí: el mundo actual decae y decepciona, enoja y frustra, y es preciso decirlo. Pero también, a veces, por qué no, es posible hablar un poco de otras cosas. O bien, a veces, por qué no, es posible estar sin hablar de nada, caminar un poco en silencio.
El amor, una pasión, otra obsesión: es lo que puede rasgar la obsesión primigenia. Si Carlos es el que no puede parar, Sofía es la que puede frenarlo; pero es ahí precisamente donde Rasgada obsesión encuentra su punto dramático: en la decisión de tener frenado ese amor. No la de impedirlo, no la de terminarlo o detenerlo, sino la de llevarlo frenado (como con el freno de mano de un auto: el auto anda, no se detiene, pero anda frenado). Mitigar, morigerar, atemperar, y por qué no, reprimir la fuerza del amor, para que no pase del grado manejable de lo light: “Relación light (...), Sofía y Carlos seguían cómodos en un vínculo sin compromisos y sin promesas”; “le gustaba que así fuera, aunque sin una entrega total, como que hasta ahí nomás (...). Cosas del obsesivo y el amor”. Carlos está dispuesto a contener y moderar ese amor, con tal de que su obsesión personal se preserve, aun sabiendo el precio que puede llegar a pagar por eso (lo sabe porque ya lo pagó otras veces): “Le molestó haber hecho el cálculo que ya le había causado más de un alejamiento y una ruptura”.
El propósito de regular a voluntad la temperatura de una pasión amorosa, como quien regula la mezcla del agua entre las canillas caliente y fría, no deja de ser terrible en la vida del presente de Carlos, aunque sea menos terrible, en la escala de la historia y de las tragedias de la humanidad, que los pasados que Carlos incesantemente rememora. Graduar el amor con Sofía; para qué, para estar solo; y estar solo para qué: para no dejar de pensar (de rumiar, de machacar, de debatir con todos y con nadie): “Carlos prefería su propio espacio, el que recuperaba ni bien ella salía”; “Sofía entendió que necesitaba estar solo”; “Necesitaba estar solo, pensar, dialogar consigo mismo, sin interrupciones, sin compañía“.
Rasgada obsesión, dice Sosnowski, tanto que lo elige como título de su novela. Pero ¿cuál es la obsesión de Rasgada obsesión? ¿Y cuál sería, exactamente, su rasgadura? ¿Es éste un thriller del pensamiento, el thriller de un manipulador del amor que administra cerebralmente sus sentimientos para poder no dejar de pensar: en la Shoá, en los desaparecidos, en la crisis ética del mundo contemporáneo? ¿O es éste un thriller del pensamiento, el thriller de un manipulador del amor que echa mano de la Shoá, de los desaparecidos, de la crisis de ética del mundo contemporáneo, y no para de pensar en eso, y no para de hablar de eso, para interceptar una posible obsesión con otra cosa, más fehaciente, y así tratar de no enamorarse de Sofía, o de no enamorarse tanto, de enamorarse pero “hasta ahí”, para no arriesgarse más allá de ahí, para no enterarse de lo que puede haber más allá de ahí? La novela termina con Carlos y Sofía hablando de lo mal que van las cosas en el mundo. Carlos habla completamente en serio. En Sofía se adivina, en cambio, un toque de suave, sutil, amorosa ironía.
17 septiembre, 2025
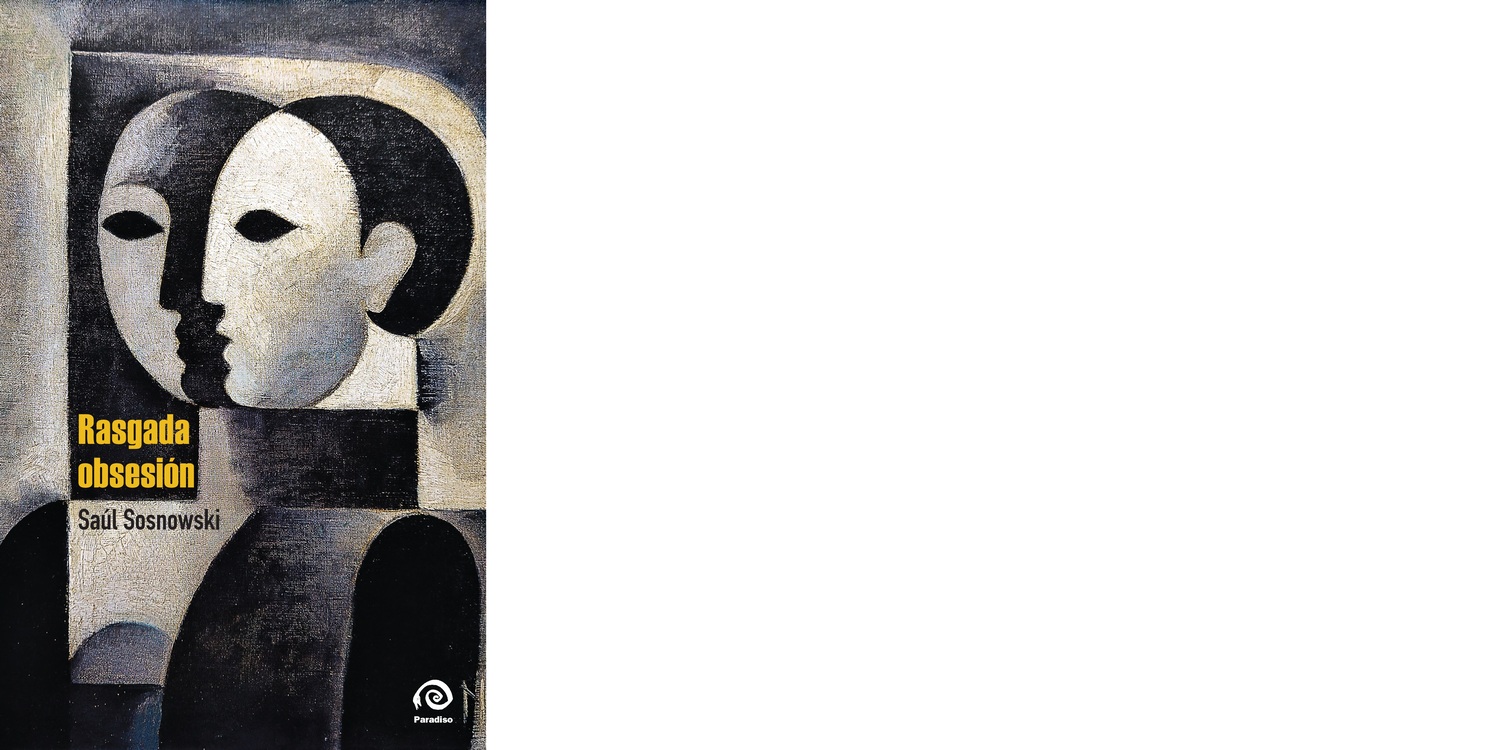
Rasgada obsesión
Saúl Sosnowski
Paradiso, 2025
128 págs.
