¿A qué llamamos literatura? Todas las preguntas y algunas respuestas es más que el título del libro –editado por Fondo de Cultura Económica en 2024–, pues este modo de la interrogación se performa en sus 459 páginas, donde se asedian aquellas preguntas que se saben sin respuestas únicas, pero que no por eso escapan a la rigurosidad de los conceptos y de su historicidad. Antes que interrogarse por la esencia –qué es la literatura– el libro opta, y este gesto resuena en cada capítulo, por tensionar los conceptos y los objetos a través de un “a qué llamamos” que pone de manifiesto tanto la labilidad de los límites como las miradas y tradiciones desde las que se construyen.
En el “Prólogo”, José Luis de Diego, autor y compilador del libro, aclara que la preferencia por las preguntas se halla en la génesis de la escritura: la práctica docente. Los autores de los distintos capítulos –de Diego en co-autoría con Virginia Bonatto, Malena Botto y Valeria Sager– no pueden sino pensarse desde la figura de profesores que escriben. Como efecto de las restricciones sanitarias del 2020, comienzan –primero de Diego y luego las tres profesoras adjuntas de la cátedra de Introducción a la literatura en la Universidad Nacional de La Plata– a escribir las clases que, más tarde, se transformarán en siete capítulos. Cada uno de ellos plantea problemas vinculados con lo literario mediante preguntas que, consignadas en sus títulos, puntúan el recorrido: I. ¿A qué llamamos literatura? II. ¿Cómo clasificamos las obras literarias? III. ¿De qué modos la literatura representa otros mundos posibles? IV. ¿Cómo se valoran las obras literarias? V. ¿Cómo leemos literatura? VI. ¿Cómo se integra la literatura (y los escritores) a la vida social? VII. ¿Cómo se relaciona la literatura con los conflictos culturales? De aquí, como en toda clase, se deslizan otros interrogantes que mantienen el estado de incertidumbre, de suspicacia y de prueba. Es decir, de la clase al libro se insiste en la invitación a reflexionar, a pensar con, y eso se evidencia en la búsqueda de relaciones, en los cuestionamientos, en la provocación de tensiones y en la formulación de problemas que urden la historia de la literatura y de los estudios literarios desde Platón a esta parte.
La figura del profesor que escribe también se aloja en el tono del libro el cual, tensando el texto de divulgación y el artículo académico, avanza con fluidez sin dejar de lado su severidad argumentativa. Ahora bien, el destinatario del libro no son únicamente los estudiantes imaginados de aquella materia de primer año de la universidad, sino que supone –y lo hace con gran destreza– un público amplio interesado en la literatura, este es: el lector común. La elección del corpus literario y el despliegue de los problemas –casi siempre desde una perspectiva diacrónica– se suceden sin notas al pie ni comillas proliferantes que sitien la erudición, más bien se proponen enlaces diversos para pensar los alcances y las limitaciones de los conceptos e hipótesis de lectura, como lo son los ejemplos de películas y series o las escenas que abrevan en la actualidad. Así, Zoolander o Big Fish consienten pensar el concepto de verosímil; la polémica del concurso del 2020 del Fondo Nacional de las Artes manifiesta los límites discutibles de los géneros literarios; mientras que el valor del mercado se deja escuchar en los versos de Antonio Machado –“Todo necio/ confunde valor y precio”– junto con las intervenciones televisivas sobre obras que “garpan” del coreógrafo argentino Flavio Mendoza.
Lo cierto es que gran parte de la fluidez de la escritura reside en mimar las potencias de la clase entre las que se hallan las digresiones, el juego y la disposición a la polémica. Allí se invoca la imaginación del profesor que escribe y del lector común o del estudiante. Allí hay riesgo, hay ensayo, hay conversación y entusiasmo. Pero sobre todo: pensamiento. En el deslizamiento que va de “todas las preguntas” a “algunas respuestas”, la argumentación avanza, se interrumpe, se desvía y vuelve –de otra manera– a su curso (esto puede observarse en el interior de los capítulos o, por ejemplo, en los lazos que se tienden entre los capítulos I y IV). Las referencias teóricas y críticas, tal como se desglosa del listado de obras citadas que se consigna en las páginas finales, operan de forma ineludible, al igual que el conjunto de obras literarias inexcusables para acercarse a eso que llamamos literatura: Arlt, Auster, Balzac, Borges, Calvino, Cervantes, Cortázar, Dostoievski, Enriquez, Flaubert, García Lorca, Hernández, Ibsen, Kafka, Lamberti, Pizarnik, Puig, Robles, Schweblin, Stendhal, Walsh, por mencionar solo algunas de las firmas que comparecen. De modo que, a la par que se reflexiona sobre categorías, (in)certidumbres y lecturas, no se deja de perseguir la posibilidad de animar –a través de un corpus de obras de distintas épocas, lenguas y géneros– la pasión y la curiosidad en esos lectores comunes que participan del interés universal por la literatura.
6 de agosto, 2025
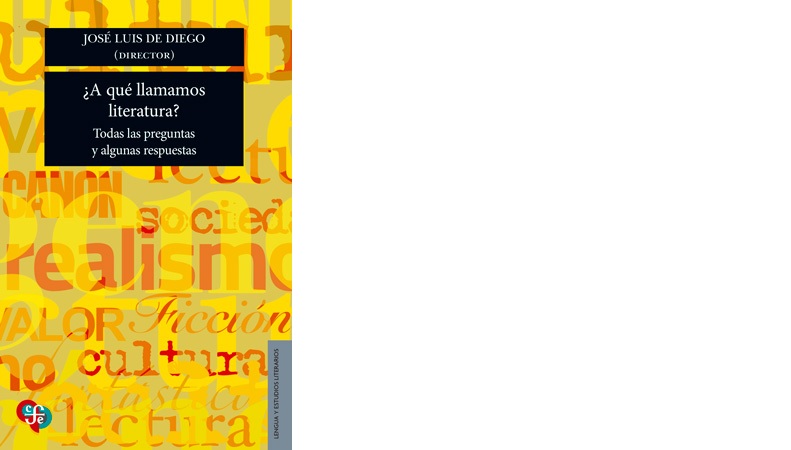
¿A qué llamamos literatura? Todas las preguntas y algunas respuestas
José Luis de Diego (director)
Fondo de cultura económica, 2024
459 págs.
