En Los elementales Michael McDowell (Estados Unidos, 1950-1999) había desplegado, alrededor de una casa embrujada con vistas al golfo de México, su propia versión del gótico sureño, con familias complejas y abultadas sobre las que sobrevolaban leyendas terribles, con matriarcas muertas que habilitaban horrorosos ritos funerarios, y con una mansión victoriana ─como no podía ser de otra manera─ castigada por el impiadoso sol de Alabama. En Agujas doradas, el autor abandona el escenario del sur, tan lumínico como ominoso, para desplazarse al noreste del país, y hacer de Nueva York ─una Nueva York de fines del siglo XIX, caótica, efervescente, oscura─ algo más que un simple marco narrativo.
Embebido de las artimañas narrativas de la industria cinematográfica (entre otros trabajos, McDowell fue guionista de dos tenebrosamente bellas producciones de Tim Burton: Beetlejuice y El extraño mundo de Jack) Agujas doradas comienza con un prólogo que, por medio de un montaje antológico, instala el clima, la atmósfera, el mundo, sobre el cual girará la novela. El tañido de las campanas de la ciudad indica que estamos en los comienzos de un frío 1882: en la calle Mulberry niños harapientos se pelean, en plena vereda, por permanecer sobre una rejilla de hierro que emana calor; a unas cuadras, en un bar dostoievskiano, borrachos, ladrones y ex presidiarios beben, vociferan, se resienten contra las mujeres, la Justicia, y Dios; no muy lejos de allí, tres muchachas se instalan entre las colchonetas, las almohadas y almohadones de un fumadero de opio e inician a una amiga en los misterios de la droga; más allá del cuartel de policía, una abortista le pregunta a su paciente/clienta si el láudano le ha causado efecto; a metros del Circo de Satán, en una antigua mansión, el severo Juez Stallworth habla en voz baja con su yerno frente al fuego de la chimenea, y a lo largo de la pudiente Quinta Avenida, damas y caballeros se saludan ceremoniosa, decorosamente.
Este es solo un recorte del extenso, babilónico, visual (y, desde luego, mucho mejor escrito) montaje con el que McDowell abre la novela y con el que nos sumerge en el que tal vez sea el punto más logrado de texto: el mundo neoyorquino ─oscuramente dickensiano, como afirmó Michael Stamm─ en el que conviven la miseria, el delito, la desigualdad, la injusticia, la corrupción. En el Triángulo Negro ─una de las zonas más peligrosas de la isla─ la matriarca Black Lena Shanks lidera una familia conformada prácticamente por mujeres y especializada en delitos varios; con el paso del tiempo, Lena ha sabido construir un pequeño imperio delictivo a costa de sacrificio y ahorro. Revende todo tipo de mercadería robada y regentea, en uno de los pisos de su casa, el negocio de los abortos clandestinos. Habla un inglés parco, exiguo, que cruza con su alemán natal; es férrea, disciplinada, estoica. El achaque de los años la obliga a caminar con bastón, dispuesto siempre a convertirse en arma letal. Lleva un grueso rodete sobre la nuca para ocultar la falta de su oreja izquierda, perdida en una antigua pelea.
 Ilustración de Tikso
Ilustración de Tikso
Cuando la acaudalada y relativamente prestigiosa familia Stallworth decide, por medio de su poder tentacular (que alcanza buena parte de la esfera judicial, religiosa, política y mediática) estigmatizar y destruir el Triángulo Negro y, en particular, a la familia de la matriarca, comienza a urdirse una lenta venganza en la mente fría de Black Lena, que diagramará paso a paso el camino de la represalia.
Sin la cuota (o el sentimiento) de lo fantástico, sin sobresaltos de horror sobrenatural, McDowell se encarga de tramar una historia de familias enfrentadas que espejan sobre sí mismas el semblante de la otra: si en la de Black Lena prima lo matriarcal, en la de los Stallworth rige la figura del patriarca; si en la primera las prácticas de los bajos fondos y el delito callejero constituyen una forma de vida, en la segunda la corrupción cobra la forma del crimen de cuello blanco, del abuso de poder y del conflicto de intereses.
“Soy un escritor comercial y estoy orgulloso de eso”. Aseguró el autor en una entrevista. “Estoy escribiendo cosas para que estén en la librería el próximo mes”. En efecto, Agujas doradas no deja de ser una reconocible narración de género que construye su tipo particular de lector: el que, justamente, re-conoce su estructura y desea anticipar, guiado por los capítulos, el modo en que se suscitará el final. Algún que otro personaje estereotipado circula, también, por la narración; sin embargo, McDowell es pródigo y prolífico en la creación de caracteres, y logra con la matriarca, con su hija muda, y con sus nietos –los endiablados mellizos, Ella y Rob– personajes fascinantes. Respecto de lo comercial y su perduración en el tiempo, conviene no olvidar que la novela se publicó originalmente en 1980; 40 años después, de la mano de La Bestia Equilátera y de la traductora Teresa Arijón, la primera tirada de Agujas doradas se agotó en un santiamén y, actualmente, la editorial trabaja en el lanzamiento de lo que será la tercera novela del escritor en el sello: Katie. “El terror tiene un atractivo que no varía demasiado con el tiempo”, sostuvo Stephen King. Del mismo modo, tal vez haya algo atávico en la narración de masas, reacio al prestigio pero caro al corazón humano, que nos convierte en niños expectantes y que nos arropa ─como lo hace Agujas doradas─ con la calidez intransferible de una historia bien contada.
22 de septiembre, 2021
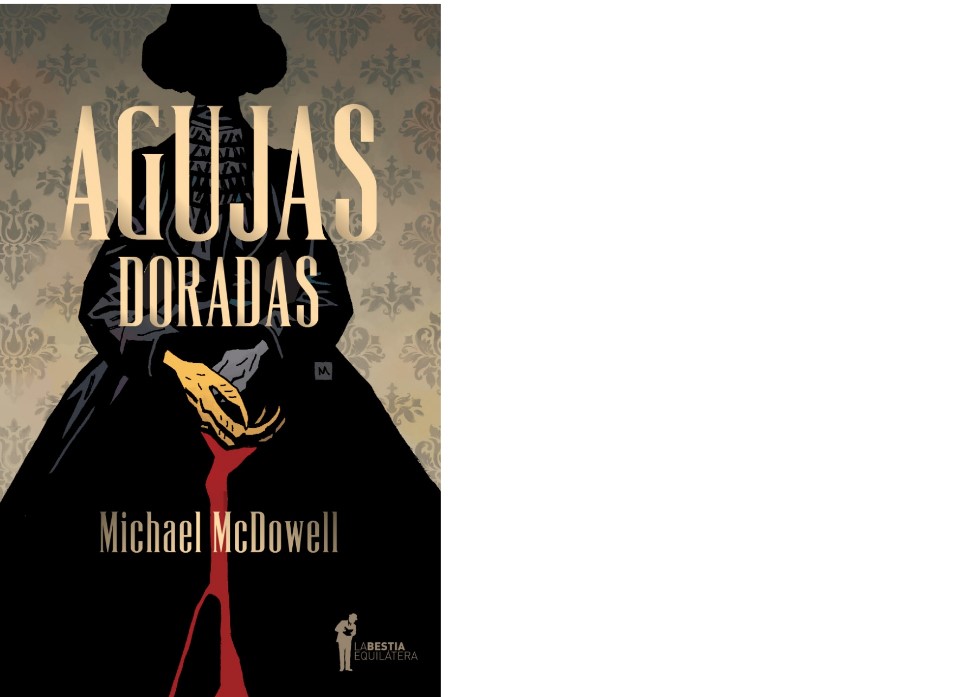 Agujas doradas
Agujas doradas
Michael McDowell
Traducción de Teresa Arijón
La Bestia Equilátera, 2021
376 págs.
