Con motivo de su décimo quinto aniversario, la editorial Godot ha convocado a un puñado de escritores nacionales y latinoamericanos para dar cuenta del vínculo que han sabido articular con ese armado de tablas y repisas que lejos está de ser simplemente un mueble: hablamos, claro, de la biblioteca. Y no de cualquier biblioteca, sino la de, justamente, lectores que escriben y que han sido agraciados por el opaco y azaroso halo de la legitimidad, ya sea del campo crítico o comercial.
La lectura amena que propone el volumen indica, en principio, que algo sustancioso (psíquica o materialmente hablando) se juega en la relación que cada escritor sostiene con su biblioteca. Así, cada una de ellas cobra un sentido particular, investida como está de la neurosis, del amor, del control o, incluso, del desprendimiento que gobierna a su dueño particular.
Bibliotecas, entonces, de todo tipo. Las hay hechas de ausencias, como el caso de Dolores Reyes: “Hay una recompensa muy profunda para cada una de esas ausencias: las recomendaciones y el tránsito de mano en mano hacen a la vida y a la supervivencia de cada libro amado” (“Una biblioteca”). Las hay fantasmas, en la medida en que, como le sucede a Edgardo Scott, los libros están aquí, allá, en todos lados, en la casa familiar, en la de un amigo, quién sabe. “Porque ¿dónde está? Me sale responder: está menos donde están los libros que ahí donde se los lea” (“Mi biblioteca fantasma”). Las hay –por la razón que fuere– memorables, como la que recuerda Selva Almada del maestro Laiseca, quien forraba los libros de blanco para que resultaran irreconocibles frente a las pícaras ínfulas de ocasionales ladronzuelos: “La impresión que causaba esa biblioteca sin rostro era tan profunda –escribe Almada– que ni siquiera cuando ayudamos a su hija a vaciar la casa nos atrevimos a abrir los libros para ver los títulos. Convivimos años con ellos como con esos vecinos de los que nunca sabremos nada” (“Biblioteca deformada”).
Hay, también, maridajes más o menos conflictivos, como los casos de Carla Maliandi y Jazmina Barrera (“El orden del caos”, “Nuestra biblioteca”) que debieron anudar sus bibliotecas con las de sus parejas; y hay separaciones amorosas que, como en el caso de Martín Kohan, implican distanciarse no sólo de una pareja sino, también, del sentido (amoroso) que recubría una biblioteca que no halla, luego de la ruptura, lugar en el que anidar (“Separación”).
La biblioteca puede configurar, simultáneamente, un reencuentro familiar –tal, el caso de la mentada Maliandi. Los comentarios de padres y madres inscriptos al margen o en las primeras hojas de los libros le devuelven a la autora una imagen –una verdadera metonimia gráfica– que solo la caligrafía puede evocar. “Suelo encontrarme con mi papá en sus subrayados y notas al final de las últimas páginas –asegura Maliandi–. Y en otros me conmueve la prolija letra de mi mamá, indicando su nombre y dirección en la primera página”. La singular nota de la dirección, afirma la autora, supone una consideración optimista de la sociedad: si el libro llegara a perderse no faltaría el buen samaritano que lo devolviera, más tarde, más temprano, a su lugar de origen. Probablemente, la literatura no sirva para nada; una biblioteca –por fantasmática, imaginaria o material que sea– acarrea una utilidad específica: la de conservar libros y lecturas, esos objetos y prácticas que silenciosa, ambiguamente, apuestan, a su modo, por un mundo mejor.
29 de marzo, 2023
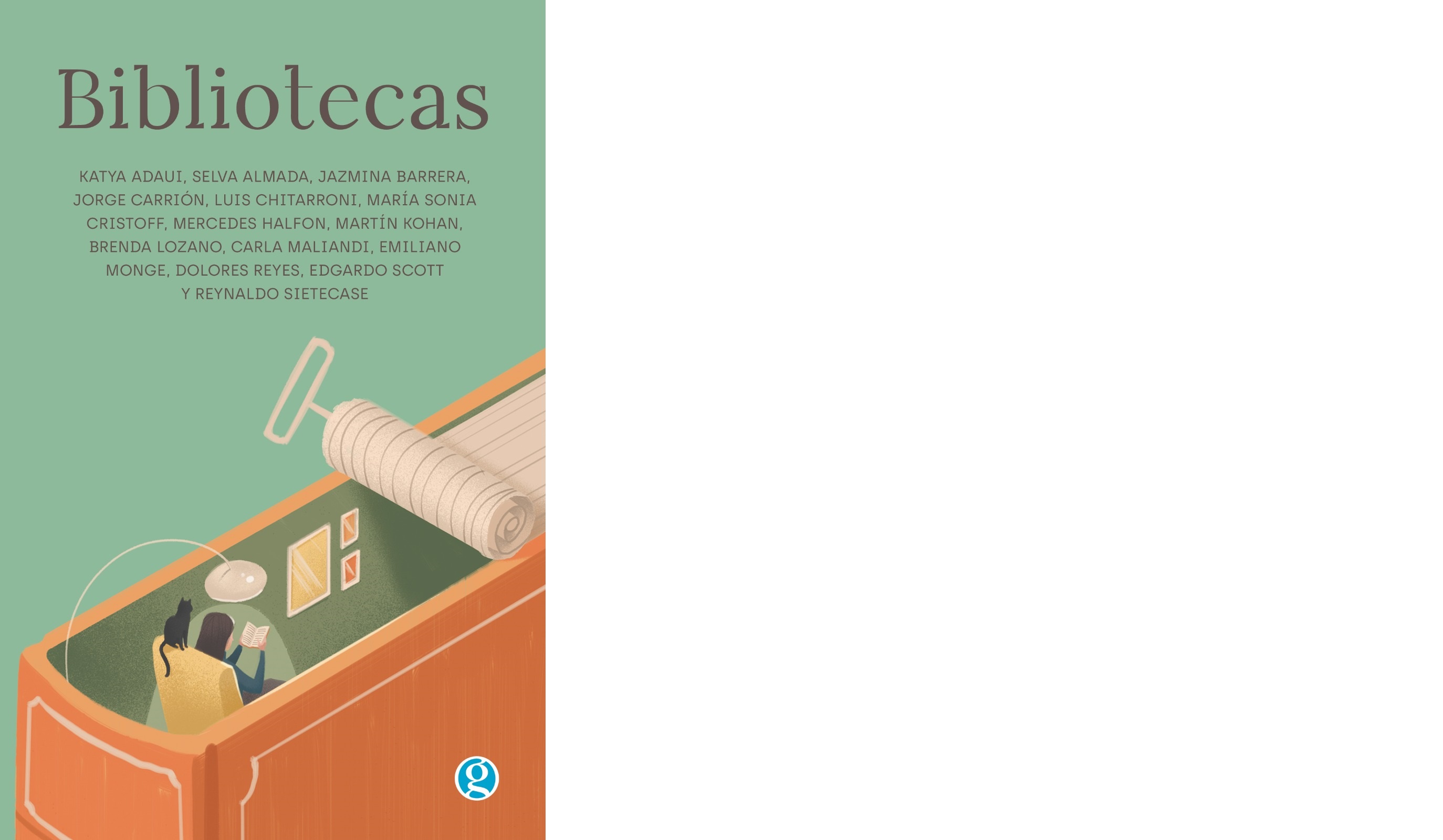 Bibliotecas
Bibliotecas
A.A. V.V.
Godot, 2023
144 págs.
