De tanto en tanto el reseñista se halla con textos que han sido, una y otra vez, trabajados, estudiados, revisitados. ¿Qué hacer, qué ofrecer, frente a obras que la crítica, el consenso general, el consumo, han elevado a la categoría de clásico pero que, a diferencia de la consabida definición borgeana, ostentan el apagado fulgor de una hermenéutica que, de un tiempo a esta parte, trastabilla con ciertos lugares comunes? En otros términos, ¿qué puede decirse –de nuevo, de estimulante– sobre la magdalena de Proust, el Aleph borgeano o el castillo kafkiano? ¿Qué puede decirse, del mismo modo, aunque cambiemos aquí de la ficción al registro epistolar, de las célebres Cartas a Theo, de Vincent Van Gogh?
Si bien la novena edición de Adriana Hidalgo ofrece una nueva oportunidad para que, como lectores, nos adentremos en la cotidiana penuria del Genio, en su obstinada certeza de que la prepotencia del trabajo y el estudio diario harán de él el artista que, siempre intuyó, habitaba en lo insondable de su ser, como reseñistas y comentadores, decíamos, esta nueva edición supone, sin lugar a dudas, un desafío. ¿Qué decir, hoy, que no se haya dicho ya, antes?
Una respuesta podría ser la de dejar hablar al pintor y que sean sus palabras, sin más, las que iluminen estas páginas. Que las interpretaciones o lecturas que puedan realizarse –redundantes o innovadoras– queden a conciencia, en todo caso, del lector. Intentemos, en un imposible acto de invisibilización, transparentarnos en el lenguaje de la cita y la rigurosidad informativa.
Entre 1873 y 1890 Van Gogh le escribe a su hermano Theo más de seiscientas cincuenta cartas en holandés, francés e inglés. Idiomas, estos últimos dos, que, de acuerdo con el traductor Víctor Goldstein, el artista maneja con dudosa gracia. Las cartas funcionan como un continuo modo de comunicación y de encuentro entre hermanos cuyo vínculo –aún con sus tensiones– se funda en un indudable amor fraternal. Theo sirve, a su vez, como albacea, enviándole el dinero necesario para sustentar una vida básica, elemental, y los costos de los materiales que Vincent requiere para su trabajo (desde lápices, hasta telas y pinturas).
Entre 1878 y 1881, en Borinage, Van Gogh siente un poderosísimo deseo de convertirse en evangelista. Sermonea con biblia en mano a los mineros y es testigo de las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los trabajadores. De allí proviene una primera fuente artística, que tensiona la concepción oficial del estudio y el aprendizaje formal. “Prefiero morir de muerte natural antes que dejarme preparar para la muerte por la academia –escribe a Theo en agosto 1879–, y ocurre que recibo de un obrero lecciones que me parecen más útiles que las lecciones de griego”. Al notar el vago efecto de sus lecciones sobre los mineros, su misticismo, asegura Goldstein, irá dando lugar al realismo.
Durante su estancia en La Haya, entre fines de 1881 y mediados de 1883, conoce a la famosa Christine, la prostituta de la que se enamora y con la que convive unos años. Feliz, tiene en ella y sus hijas modelos para estudiar y pintar. “Theo, ver despuntar un poco de luz da alegría, y ahora vislumbro un poco de luz –escribe el 3 de marzo de 1882–. Es muy agradable dibujar a un ser humano, una cosa que vive; es endemoniadamente difícil, pero exquisito”. Es, aquí, en La Haya, donde su vocación de pintor se sedimenta definitivamente y su práctica así lo evidencia. Cuando deje la ciudad lo hará con más de cien trabajos, entre pinturas, dibujos, litografías y acuarelas.
En Drenthe, separado ya de Christine, la melancolía envuelve a Vincent y la escasez económica no da tregua. Se repite a sí mismo, casi como un mantra, la expresión de Gustave Duré: “Tengo la paciencia de un buey”. Sólo el trabajo y la perseverancia traerán consigo la posibilidad de vivir dignamente. El estancamiento y el nulo reconocimiento de su incipiente obra lo lleva a despotricar contra las ideas de la inspiración y el don. “¿No se consideraría uno a sí mismo como una cosa muerta si pensara que uno mismo no puede crecer? ¿Acaso iría adrede en contra de su propio desarrollo? Digo esto para que mostrarte hasta qué punto encuentro ridículo hablar de «don», de «ausencia de don».
Entre 1886 y 1888 la residencia en París estrecha su aproximación al impresionismo y reconoce la importancia de la claridad de la luz para su trabajo. Durante este período, de intensa producción, predomina su autorretrato, que llega a pintar más de veinte veces. En Arlés, alrededor de 1889, la tristeza y la soledad que han sabido maltratarlo durante toda su vida se intensifica. Por sus telas, se reiteran motivos: girasoles, árboles, retratos (entre ellos, el cartero y amigo Roulin). Poco a poco, la enfermedad mental irá carcomiéndole y sería cuestión, aquí, de repetir, una vez más, la tragedia de los últimos tiempos. Su desmoronamiento, sus brotes, el episodio del corte de oreja, sus internaciones y salidas de los hospicios, el tiro del final. “Lo que me consuela un poco –le escribe a Theo el 21 de abril de 1889– es que comienzo a considerar la locura como una enfermedad como cualquier otra y acepto la cosa así, mientras que en las crisis mismas, me parecía que todo lo que me imaginaba era realidad”.
Ante los titubeos y desgarramientos de un hombre que se vuelve temeroso de sí mismo (temeroso de sus propios actos, y de los ajenos; de su propia mirada, y de la ajena); ante el resquebrajamiento de una personalidad corroída por el miedo y la asfixia, resulta difícil, si no imposible, decir algo más que lo que el propio Van Gogh expresa en sus cartas. Decir algo, ya sea personal u objetivo, erudito o trivial. Y de lo que no se puede hablar, sabemos, mejor es callar.
6 de septiembre, 2023
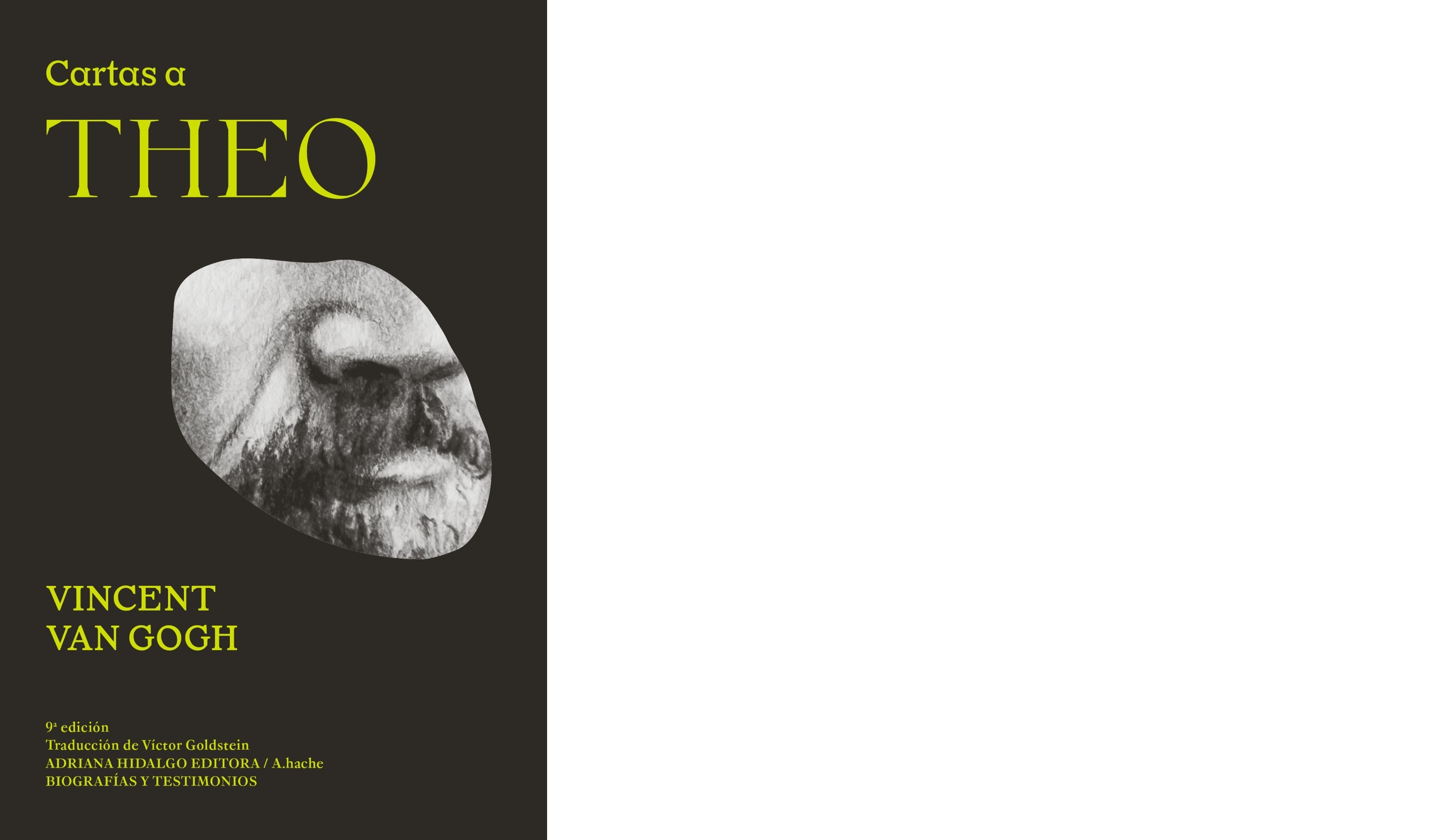
Cartas a Theo
Vincent Van Gogh
Traducción de Víctor Goldstein
Adriana Hidalgo, 2022
640 págs.
