El 19 de julio de 1964, John Cheever publicaba en la revista New Yorker El nadador, uno de sus cuentos más célebres. En esa historia, Cheever lanzaba a su protagonista a la extenuante hazaña de nadar sin descanso –y así lo hizo Ned Merrill: se zambulló y salió una y otra vez de las piletas de todo su vecindario para entrar a la propia vida y, en ese mismo viaje, abrir los ojos a un presente confuso–. En su última novela, El resto de nuestras vidas, Benjamin Markovits sitúa a su personaje central detrás del volante de un auto para emprender un viaje también frenético: después de dejar a su hija en una universidad de Pittsburgh, Tom Layward recuerda que doce años atrás su esposa lo había engañado y que, en ese momento, él se prometió a sí mismo abandonar ese matrimonio una vez que su hija hubiera cumplido los 18 años. Y entonces, en lugar de emprender el regreso a casa, decide seguir por la ruta hacia destinos que irá improvisando –visitar a antiguos compañeros de la facultad de derecho o a una exnovia; jugar básquet callejero con rivales anónimos; reencontrarse con un hermano al que ve poco; llegar hasta Los Ángeles para visitar a su hijo–. Dado que El nadador fue escrito en otro siglo, es imposible saber qué efectos de lectura se habrán desplegado entre las lectoras y los lectores de Cheever en cuanto a la relación de aquella historia con el presente continuo de sus existencias. De la novela de Markovits, en cambio, ese efecto de lectura emerge como uno de los rasgos distintivos más claros. El resto de nuestras vidas es una narración de la sociedad norteamericana después del Covid que está contada a partir de la calma y la seguridad narrativa de aquella literatura New Yorker. Y es precisamente esa decisión, la de narrar la actualidad desde los retazos de otros tiempos, lo que entreteje una sensación particular en nosotros. Markovits construye una novela sobre la nostalgia del presente: sus personajes encarnan una errancia en la búsqueda de algo que han perdido, no en el pasado, sino aquí y ahora. Un tiempo actual en el que las personas no pueden ser aquello que alguna vez desearon. Aun con el viento a favor de la cultura y la economía del capital, esas vidas parecen desintegrarse en los espejos de agua de las rutas. Hay nostalgia en el presente porque todo se cae a pedazos.
Es posible que la forma clásica de esta novela alimente la tentación de cierta crítica para adelantarse y señalar que las escrituras a lo New Yorker hoy no aportan nada nuevo –aquella crítica: la que pone en valor la experimentación, las oscuridades, las violencias e insisten en señalar que esos atributos, más de cien años después de las vanguardias, siguen siendo rupturistas o necesarios para pensarnos–. Sin embargo, es cada vez más frecuente encontrarnos con obras literarias de formas pretendidamente disruptivas que sólo pierden batallas contra el ejercicio de lo extrañado y nada más alcanzan a decir, si es que dicen, una o dos cosas que ya suponemos. Y en cambio, sin apego por ese impacto de lo extraño que le permite a la crítica fugaz, a escritoras y escritores hacer alguna síntesis masticada para la visualización fanática de las redes sociales, el realismo de los siglos sigue trazando los mapas de las ideas que nos dominan en el tiempo. Son libros que se escriben como si en esa tarea de apariencia inútil se escondiera algún secreto. Y a lo mejor se esconde. En ese caso, Markovits sería uno de los guardianes ocultos que, a fuerza de claridad y trabajo, conservan la llave hacia lo que pasa desapercibido: ningún diario de noticias, tampoco un posteo, pueden abarcar ni asomarse a los talones de aquello que la buena ficción escribe. Acaso porque el tiempo de la novela siempre es otro. O tal vez a causa de que sólo la literatura del aplomo es capaz de entrelazar las vidas de sus personajes con la compleja forma en que las ideas dominantes se introducen en nuestros destinos.
En el inicio, Markovits arroja a Tom Layward al naufragio de su matrimonio. Luego, ese viaje en auto, recurso visitado con maestría en la literatura norteamericana, y la historia que narrará el propio Tom –abogado y alguna vez aspirante a escritor– sobre el devenir de su familia en los últimos años. Miradas desde esa lente del adulterio, acaso las ideas de Tom acerca de lo que ha sido su vida resulten distorsionadas; distorsionados, también, e insertos ya en el espacio de las discusiones y las identidades colectivas, bajo la forma de conversaciones y de hallazgos conceptuales, aparecen los rasgos geográficos y culturales de ese pequeño universo norteamericano. Allí están los antiguos jóvenes, hoy adultos que rondan los 50 años, nacidos en los años 70, que estudiaron carreras de posgrado; “una porción ínfima de los Estados Unidos, básicamente integrada por personas a las que les importaban las notas que se sacaban, que es... bueno, algo muy poco interesante”. Esos mismos que creyeron que la vida consistía en vislumbrar el momento adecuado para tomar una decisión en “sentido financiero cuantificable”. Tom conduce un auto que lo lleva a las estaciones de su pasado, a través de “ciudades menguantes”; lugares marcados por un común denominador: a un lado y otro de la ruta están esas personas, las que terminaron sin hacer lo que querían hacer. La nostalgia se entreteje entre la feliz decisión de la paciencia narrativa y las imágenes de todo lo que se desmorona en el planeta norte después del Covid –y ese “día después del Covid” aparecerá como un espejismo más, doloroso e inesperado, en la vida íntima de Tom Layward.
Por último, en la templanza de lo clásico, Markovits también incorpora ideas enquistadas en este tiempo. En el seno de su travesía, Layward se encuentra con un antiguo compañero de la universidad que lo tienta a involucrarse en un caso jurídico particular: un jugador de básquet quiere demandar a la NBA por discriminación a los hombres blancos que, de acuerdo con su óptica, están siendo dejados a un lado. Para el momento en que Tom está frente a frente con el jugador de la denuncia y escucha lo que a él le resuena como un descargo delirante, el racismo y la corrección política ya han estado dando vueltas por la toda novela. En boca de distintos personajes. Si Tom y su hermano están en un bar jugando pool con dos extraños y de fondo, en la televisión, pasan un partido entre los Tigers y los Indians, y si él le pregunta a la circunstancial contrincante si ella es hincha de los Cleveland Guardians –que es como ahora se debe llamar a los Indians–, entonces la mujer responde “por favor, aquí todavía podemos llamarlos como corresponde”. Ya antes Tom ha ironizado acerca de que en la universidad en la que trabaja hay una “oficina de docilidad” y se ha definido a sí mismo como “un tipo blanco, maduro, al que le gusta enseñar cosas sobre tipos también blancos, ya muertos”; “a la larga, tarde o temprano, en las casi diez horas semanales en la que me pagan por hablar con gente de veinte años voy a decir algo que va a ofender la sensibilidad de alguno, lo que no me sorprendería nada, porque tengo un montón de pensamientos objetables”. Alguien más ha opinado también, al respecto: “en esta época toda la plata está puesta en la diversidad; basta con mirar los Oscars; eso es sólo la punta del iceberg”. Al final, Layward no ha hecho más que dar tumbos en ciudades al costado del camino. Pero también arrastra el peso de que lo parece cargar a sus espaldas una generación, la de aquellos que se consideran excluidos de la diversidad.
“Amy llevaba mi mochila, yo iba de su mano; salir de un hospital es como tratar de salir de un casino: no te la hacen fácil”, advierte Layward en el momento de la desintegración de su propio libro. Mientras esa cierta crítica sostiene que la literatura no se disfruta sino que se sufre y que la oscuridad es la única posibilidad de comunicar el presente de lo humano, Benjamin Markovits insiste en ese arte de otro siglo, aquel que se disfruta por las preguntas, las desapariciones imperceptibles de las estructuras, las contradicciones, los espejismos.
2 de julio, 2025
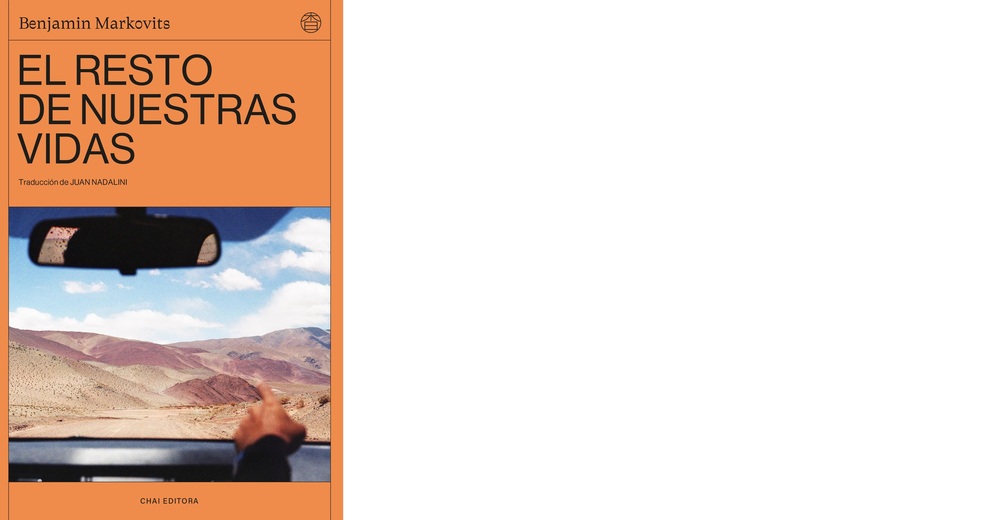
El resto de nuestras vidas
Benjamin Markovits
Traducción de Juan Nadalini
Chai, 2025
228 págs.
