Si en 27 maneras de enamorarse Santiago Craig (Bs. As., 1978) ofrecía un conjunto de recetas lúdicas, ironizando cualquier propuesta de autoayuda que se jactara de encasillar y sistematizar un camino hacia la certidumbre amorosa, en Castillos, su primera novela, Craig vuelve al amor como tema, aunque lo haga, claro, desde una perspectiva diferente: tierna, podría decirse, y, aun así, inquietante, profundamente inquietante.
La trama reviste la simpleza aparente de una acción: Julián y Elvira, desganados con sus trabajos, se toman vacaciones en Punta Rubia, una localidad balnearia de la costa uruguaya. Son un matrimonio joven aunque lleven a cuestas diez años de relación. Como signo generacional, su amorío se consuma por razones livianas, insustanciales. Leían por entonces un mismo libro y "se convencieron de que no estaba bien que estuvieran con otras personas a las que ese libro no les importara". Con ellos viajan Camilo y Sofía, dos hijos inquietos que cuestionan nombres e imaginarios naturalizados por el mundo adulto. Lo cierto es que el viaje y el desarrollo de su estadía se impregnan, desde el inicio, de un aura ambigua, extraña. Ese enrarecimiento parece, en verdad, un destino buscado por la pareja en la medida en que Uruguay se les revela como un lugar "a la vez igual y diferente", como "reflejarse en un espejo abollado".
Julián pasa sus ratos libres leyendo las conversaciones que François Truffaut transcribió en El cine según Hitchcock, y algo de las tensiones (y omisiones) del cine del director de La ventana indiscreta sobrevuela Castillos. Poco a poco el pueblito costero se baña de una atmósfera enrarecida que recuerda a la estética de David Lynch y a ciertos extrañamientos de Samanta Schweblin. Cuando llueve, los costeños en lugar de volver, bajan a la playa; a mitad de una noche, el silencio puede ser perforado por los disparos de cazadores ocultos; a lo largo y a lo ancho del pueblo, la melodía de "Ob-La-Di, Ob-La-Da" se repite con tonos y articulaciones diferentes; los temporales transforman el cielo y el mar en una inmensa maquinaria amenazante; hasta el cuerpo mismo de Julián, quien oye rechinar sus propios órganos, se recubre de una sombra siniestra: "Era un miedo el cuerpo, un miedo propio que trasladaba después al mundo". Sin dejar de mencionar el tiempo, cuya linealidad parece estancarse y adoptar una circularidad onírica o mítica.
Quizá uno de los méritos de Craig consista en mantener cierto equilibrio entre el costado ominoso del texto y las vicisitudes amorosas de la vida en pareja. A pesar de que el ambiente se extraña cada vez más y una sensación de peligrosa inminencia se torna acuciante hacia el final, la novela persiste en los inasibles e inextricables lazos que tejen una historia de amor millennial. Julián y Elvira se aman a su manera, necesitando sus espacios de soledad y sabiendo coordinar breves momentos de dicha. Aquí también subyace una problemática generacional: a diferencia de sus padres, que experimentaban un tiempo que escindía con claridad los límites entre la esfera laboral y la doméstica, encontrando allí sentido, ellos, por el contrario, sujetos al 24/7 que propician la Web y las redes sociales, padecen la disponibilidad crónica frente a las demandas de jefes y trabajos. "Había una falla en el tiempo que les tocaba vivir", afirma el narrador.
Esa falla, en un punto, es la que vienen a suplir las funciones y el valor de la ficción. En una vida sin grandes acontecimientos, ajena a todo tipo de eventos espectaculares (dramáticos o extremos, como puede ocurrir en Hitchcock), el imaginario del terror y el fantástico se encarga de nutrir ciertos escenarios y personajes para agigantarlos y convertirlos en una amenaza, ofreciéndole a la familia la posibilidad de atravesar la adrenalina que segrega el miedo; pero puede servir, a su vez, para lo contrario, para atenuar o mitigar la angustia de los hijos o la de Elvira, que, atemorizada una noche de tormenta, le pide a su esposo que "le cuente algo".
De esta manera se entreteje la urdimbre de Castillos, con puntadas que llevan de la ficción a la realidad y viceversa. Así las cosas, todo suceso que afronta Julián, por minúsculo que sea, puede ser encarado desde una anécdota o personaje literario que recuerde o, a la inversa, puede despertar en él alguna reminiscencia narrativa de tipo literario, cinematográfico o ligado a su propia biografía. Porque si la identidad no deja de ser una forma de ficción que uno se cuenta a sí mismo, el amor y los vínculos familiares encarnan el más insondable y extraño de los géneros.
6 de enero, 2021
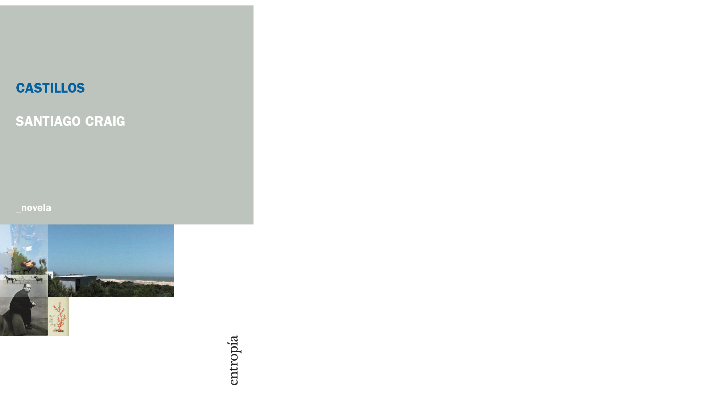 Castillos
Castillos
Santiago Craig
Entropía, 2020
194 págs.
