La digitalización ha inaugurado la era de la disponibilidad y, consecuentemente, la de la anomia de la curiosidad y el deseo. Tantas películas hay para ver que el eventual espectador acaba apabullado, impotente frente a un universo que lo excede. Lo inasimilable se traduce en desencanto, cuando no en consumo compulsivo y acrítico. Para vincular y poner en valor social ese extenso tesoro que habilitan las cinematecas de cada país (a excepción de Argentina, que, tal como denuncia Peña, todavía no cuenta con una), es necesario traducir a escala humana lo que se vacía en el exceso. Entra en escena en esta instancia, cumpliendo un rol fundamental, el divulgador cinematográfico tal como lo concibe y encarna de manera ejemplar Fernando Martín Peña. Como pocos, Peña entiende que en esta coyuntura es fundamental hacer recortes que adecuen el material a la dimensión temporalmente acotada del consumo humano, tornando relevante lo que se extravía en la indistinción de la totalidad, y sobre todo proponer estrategias que logren captar la atención y encender la curiosidad y el deseo.
Eso exactamente es lo que hace en Cine maldito, que opera haciendo un recorte a partir de la fórmula instituida por Cocteau: “cine maldito”, que refiere a películas que, por la razón que fuera, parecen literalmente maldecidas, y en consecuencia han sido o son injustamente ignoradas. Salteando la presunción esotérica, en el plano material la llamada “maldición” expresa antes que nada una particular intensificación de la tensión siempre presente entre arte e industria, a la que eventualmente suele sumarse la intervención política, por lo general ejerciendo alguna forma de censura.
El catálogo de películas malditas que propone Peña traza un arco temporal que va del cine mudo de los años 20, comenzando por la accidentada primera versión cinematográfica de El fantasma de Opera, hasta fines de los años 80, con el extraordinario documental acerca del único desaparecido de la ciudad de Bariloche, Juan: como si nada hubiera sucedido. El cine argentino tiene una presencia destacada en la nómina, con joyas tales como Afrodita (precursora muda del erotismo soft), Pobres habrá siempre (la más peronista de las películas, curiosamente censurada por el peronismo), Informes y testimonios de la tortura política en Argentina (realizada por un colectivo de estudiantes de la carrera de cinematografía de la facultad de Bellas Artes de La Plata), entre varias otras, incluidas las que integran al discreto derrotero cinematográfico de Evita.
En cuanto a despertar la curiosidad y encender el deseo del eventual espectador, la estrategia de Peña se asienta en el relato. Peña sabe que detrás de la producción fallida de una gran película hay siempre una gran historia, y entiende que contar bien esa historia es el mejor modo de tornar deseable a esa película. En lugar entonces de hacer un rescate meramente enunciativo, limitado a la descripción, el análisis y la eventual valoración, se aboca en cada caso a reconstruir el apasionante cuento en el que se cifra la “maldición”. Se revela en el proceso como un narrador dotado, capaz de organizar y componer en una pieza atractiva una cantidad considerable de sucesos, dispersos en una secuencia temporal que en algunos casos abarca varias décadas. La clave de su éxito está en la afinada selección de las secuencias relevantes, en la reconstrucción precisa de escenarios y personajes, en la atinada inserción de curiosidades (siempre pertinentes y significativas), y en la calibrada dosificación de desvíos, accidentes y conflictos, generando en varios casos una tensión cercana al suspenso. Como en las buenas películas, todo finalmente se juega en el tono, distendido y preciso a la vez, y sobre todo en el montaje, a través del cual la serie de datos ciertos se conjugan para dar lugar a una experiencia de lectura tanto o más atractiva que cualquier ficción.
En la mayoría de los casos, Peña trama las historias de estas películas “malditas” como lo que son: épicas ingobernables, transidas por múltiples motivaciones (personales, artísticas, empresariales o políticas), tensadas por conflictos de intereses de todo orden y sujetas a accidentes de todo tipo: extravíos, mutilaciones, censuras, rescates, restauraciones, desapariciones y un largo etcétera. Un claro ejemplo es la interminable trama que se teje en derredor de Napoleón, que lo tiene todo, comenzando por su artífice Abel Gance, un director desbocado que se propone la grandísima empresa de filmar la vida completa del pequeño corso, introduciendo en el proceso innovaciones formales y técnicas tan extraordinarias como un tríptico de imágenes para las dos escenas finales que requería dos pantallas adicionales, una a cada lado de la principal, y consiguientemente la presencia de tres proyectores sincronizados. La obra quedó inconclusa y se materializó en formas variables, de 3, 6 y 9 horas, generando múltiples polémicas. Y como si todo eso fuera poco, el cuento incluye a un enamorado de la película, el historiador británico Kevin Brownlow, que llegó al límite de incurrir en el delito en su propósito de reconstruir el rompecabezas imposible de Napoleón.
En esta apasionante historia persisten todavía, aún en sus inconsecuencias, rasgos esenciales del humanismo, y por eso lo que se cuenta (lo que cuenta Peña) es lo que es capaz de generar la pasión de un ser humano, Abel Gance, que tiene un inesperado revote en la pasión de otro, Kevin Brownlow. Esto es posible porque, al igual que ocurre con el resto de estas historias, los sucesos en derredor a Napoleón corresponden a un período en el que arte e industria todavía se tensaban en una dialéctica inestable. No lo enuncia de manera explícita, pero el recorte temporal que propone este libro habilita una interrogación acerca del estado actual de la producción cinematográfica, en la que esa dialéctica inestable se resolvió en favor de la industria, que acabó imponiendo su parámetro excluyente: la rentabilidad. Los artistas siguen estando presentes y aportan lo suyo, pero plegándose con sumisión a las reglas del juego. El arte persiste solo en tanto es rentable, y las posibilidades de extender la frontera expresiva, de abrir el lenguaje cinematográfico a formas y territorios inexplorados (esas aspiraciones de interés artístico, es decir humano, que desvelaban a Gance), acaban diluyéndose, ceñidas por el riguroso “control” que impone la industria.
Las historias que cuenta Peña son historias de descontrol, aluden a un momento en el que todavía el control fallaba, dando lugar a lo impredecible del acontecimiento, y en última instancia al relato. Tal como lo prueba este libro, el relato y lo que realmente importa se originan en las inevitables fisuras provocadas por los intereses divergentes. La estandarización eficientista que impone la religión de la rentabilidad no da lugar a la falla que habilita la singularidad. No da lugar, en fin, al surgimiento de anomalías como las que aquí se cuentan, que, aunque transidas por la maldición (o quizás por eso), exhiben una riqueza artística y humana que hoy resultan casi imposible de igualar.
En tanto refieren modos, vínculos y relaciones de fuerzas que parecieran haber quedado en el pasado, las historias de este libro iluminan por contraste un presente que suele asumirse sin ponderar el costo humano de sus despropósitos. La “maldición” entonces termina por revelarse como una “bendición”, y el lector curioso acaba de corroborarlo cuando, completando la experiencia, se hace un tiempo para ver las películas.
8 de diciembre, 2021
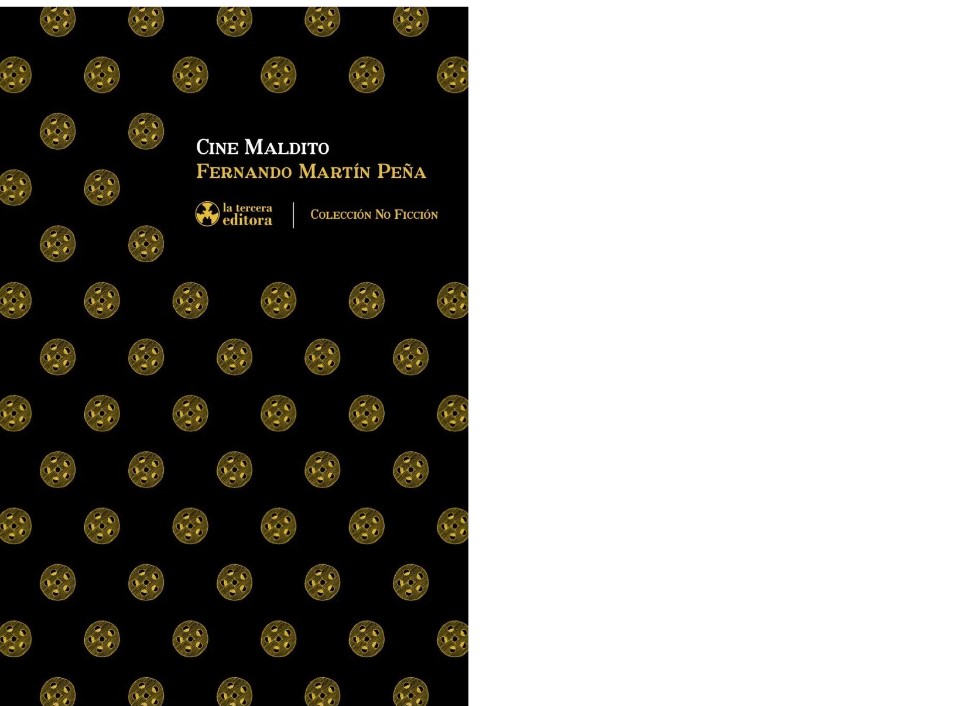 Cine maldito
Cine maldito
Fernando Martín Peña
La tercera editora, 2021
128 págs.
