“Cuando un macá muere, su pareja guarda luto durante un tiempo (...) Toda la colonia modifica el entramado de vínculos entre macás para suplir la ausencia. Sin embargo, no lo consigue del todo: el macá elige una única pareja para toda la vida (...) Entonces, el macá abraza una rutina (...) Flotar a la espera de que en algún momento suceda algo”, escribe Martín Bericat en el corazón de su primera novela, Crueldad del macá. Martín tiene 26 años y en este párrafo significativo acerca de la muerte del ave patagónica que protagoniza su libro se expanden distintos saberes científicos. Entonces todo resulta tentador para reseñar esta novela que, en efecto, podría describirse desde ciertas señas. Diríamos “un autor muy joven”. Diríamos también “una novela que entrecruza el rigor científico de la Historia y el de la Biología con el presente”. Sin embargo, Crueldad del macá es mucho más que la superficie de esas coordenadas. Hay aquí una narración sobre una expedición a la meseta santacruceña que emprenden un fotógrafo, una bióloga y un voluntario con el propósito de censar al macá tobiano, ave en peligro de extinción. Y es cierto que el rigor científico se impone. Pero ni la Historia ni la Biología aparecen bajo la forma del dato que podríamos encontrar en una biblioteca. La ciencia que atraviesa este libro se narra desde una sensibilidad de autor: la escritura de una persona que ha sido habitada por las disciplinas. El detalle histórico es amoroso. La biología conmueve. En el centro, la forma en que se cuenta la relación hecha de silencios entre los tres personajes que caminan por este paisaje argentino no hace más que llevar a las lectoras y a los lectores de las narices. Así, Crueldad del macá es una obra serena que, desde un mapa íntimo –mapa político, mapa de ideas–, abre la posibilidad de mirarnos como sujetos históricos y como seres humanos.
Estructurada en una línea temporal que intercala el presente de la expedición de los tres protagonistas con pequeños relatos y anotaciones en torno a los naturalistas que protagonizaron los primeros viajes a la Patagonia a partir de 1673 y que se extendieron hasta el siglo XX, la novela introduce en las primeras páginas una declaración de principios. “Meseta no es lo mismo que desierto”, se lee en un tramo de esos registros históricos, y a partir del gesto quirúrgico, imperceptible, la novela toma por asalto el territorio. Crueldad del macá empezará a desplegarse, en efecto, como una obra que se hará cargo de un tema complejo y traumático como lo es el modo en que fue conformándose nuestro mapa geográfico. Las distinciones entre la urbanidad y las extensiones despobladas; los desencuentros entre las recónditas provincias y la ciudad capital. Desde una mirada que evidencia el conocimiento histórico, pero sobre todo la posición de alguien que ha hecho del dato una idea de carne y hueso, la meseta de Crueldad del macá no será ya un espacio físico –la llanura patagónica– sino el espacio de las discusiones políticas e históricas que fundaron arbitrariamente ese lugar. En este propósito de pensar el territorio, la lucidez y la contundencia de las ideas de Martín Bericat son notables. Podríamos imaginar al autor –que es licenciado en Historia– tomado por la lectura de los textos del pasado. Pero también podemos pensarlo como un lector profundo de las obras literarias que se han ocupado de la cuestión territorial. Crueldad del macá, en efecto, se parece a una discusión mental con ese entramado de voces. Mientras en el presente algunos autores y autoras siguen pensando que escribir sobre el territorio es emprender un registro de las cosas originales o exóticas que están en un espacio físico –y entonces salen a la caza de personajes y de tonadas como si todo aquello fuera material registrable–, Martín Bericat la emprende por un camino otro –inteligente, comprometido, alejado de las señales viales que marcan por dónde ir o qué decir respecto de una provincia, por ejemplo–. Esta novela es una sucesión de sutiles discusiones de lugar. Allí donde los registradores físicos del paisaje ven en las provincias una unidad condenada a prisión perpetua, Bericat introduce la posibilidad. A las obras que, cuando hablan del interior recurren a la idea fácil del territorio con un aire hostil o imposible, Crueldad del macá les responde que en esta meseta –meseta que no es desierto– sí se puede respirar. A la tradición que ve en las provincias espacios despoblados a donde no ha llegado ninguna clase de actualidad, Bericat les dice que las cartografías mienten: “Un mapa de Santa Cruz esconde la realidad de la meseta. Espacios inmensos aparecen en blanco liso, como si lo único que hubiera entre los poblados fuera distancia, como si los asentamientos humanos fueran planetas separados por espacio vacío, negro, carente de luz y de cosas que respiran. Pero sabe el fotógrafo que la meseta, así como la estepa y la montaña y los ríos y los lagos, está llena de vida”.
Tres personajes avanzan a través de este territorio que no es lo que parece. Dicho mejor: que no es lo que se dice o lo que alguien dibuja en un mapa. Pero no es esta una novela que emprendió el diseño de personajes típicos. Tampoco es una escritura desde la falta de conciencia de lo que significa hablar de un territorio y de las personas que lo habitan. Bericat no lanzó gente porque sí a atravesar una meseta a lo largo de las páginas. Lo que este libro inventa es una entidad viviente. Da vida a tres personas que, con sus pasados a cuestas, caminan hacia la refundación de un lugar. Un nuevo amanecer en diferentes sentidos. No aparecen aquí los habitantes que elegiría un respetuoso de las correspondencias entre personas y lugares. El fotógrafo es un noruego que encuentra en la Patagonia un destino después de una muerte que lo persigue; la bióloga, porteña, encuentra en la Patagonia una contestación insolente a la historia heredada; el voluntario llega desde el conurbano en el entramado de una constelación de aves. Cada uno de los integrantes de este trío tiene una fuerte relación con su lugar de origen y también un modo de estar frente a este territorio amesetado que se les ha aparecido como destino. El fotógrafo quiso imaginar una vida en Groenlandia pero no pudo, luego llegó a Buenos Aires y la encontró “afrancesada y decadente”, pasó por el espacio de un Comodoro Rivadavia “mineral”, “marciano” y entonces fue a dar con la meseta donde entendió que “exagera la mano del hombre” y que los mapas son “guías inexactas”. La bióloga ha dejado atrás la capital de Argentina –el lugar donde los asientos del subte huelen a mugre y hay que guardar las cosas en los bolsillos para protegerlas de la noche, una Buenos Aires que es, al mismo tiempo, una ciudad verdadera, el lugar en el que ella elegiría vivir siempre–, se encontró en un punto de la Patagonia de vientos en la cara pero también de “calor húmedo dentro de la campera”. Y el voluntario, cuando llega a la provincia, siente que tiene que pedir perdón por ser de Buenos Aires, imagina que “pisa ciudades”; en la meseta no alcanza a distinguir la dimensión de las montañas, “supone que están coronadas de nieve, hielos eternos, glaciares puros y recónditos que ningún hombre ha pisado (...) quizá estén poblados (...) no lo sabe”, el voluntario no puede saberlo porque “nunca estuvo tan al sur, tampoco demasiado al norte”. Hay un lenguaje Bericat para describir de qué manera esas historias se encuentran en un punto: si un volcán entra en erupción y una bióloga tiene que desatarse los cordones y abandonar su calzado, los zapatos son “cohetes que se desprenden de un fragmento de sí mismos para seguir avanzando” y, si ella está hundiéndose, son “dos brazos fotógrafos” los que la levantan. De esas imágenes y de los silencios que cada personaje defiende a capa y espada emerge un afecto recién llegado. No los tomó de una provincia o de un territorio cualquiera y los puso sin más en las páginas: a sus personajes, Martín Bericat les dio origen, “movimientos furtivos, personajes de otro continente que interrumpen la calma meditativa de la meseta repleta de ceniza”. En ese modo de habitar los lugares y los vínculos humanos –modos disímiles, desplazados– la novela transita una refundación del concepto de lugar y hace de la meseta un espacio escrito. No una cartografía de lo visible, sino el territorio otra vez nombrado.
En ese espacio refundado que los tres personajes atraviesan en busca de una colonia de macás, sin embargo, hubo un pasado. La reconstrucción de esos tiempos anteriores aparece bajo la forma de interrupciones que dan cuenta de los viajes de los primeros expedicionarios y naturalistas que llegaron a la Patagonia. Aparecen así referencias al sacerdote jesuita Nicolás Mascardi, a Charles Darwin y a Robert Fitz Roy, a Francisco Moreno y a Valentín Feilberg. En razón de que están narrados desde la psicología de los expedicionarios, esos datos antiguos viven. Viven y discuten: en la reconstrucción de esos recorridos Bericat también pone en cuestión los modos en que el territorio patagónico fue nombrado. Aparece allí una fuerte referencia al hecho colonizador del nombrar. La Patagonia sería entonces no lo que es, sino aquello que de ella se ha dicho. En 1833 Fitz Roy abandona una expedición cuando está a punto de llegar al origen de un río. “Minero que abandona centímetros antes de la veta de oro, derrotado por la mismidad de las cosas pequeñas”, escribe el autor y, entonces, señala un hecho crucial: Fitz Roy desiste de la expedición pero deja sus registros anotados en un papel que introduce en una botella. Esa botella que contiene los nombres decididos vuelve a aparecer en las sucesivas expediciones, “pasan las estaciones, la meseta respira, el paisaje cambia, pero la botella permanece”. La novela abre aquí, entonces, quizá su más poderosa mirada política. Porque no todo pudo ser nombrado. Y el macá tobiano es la imagen viva de esa resistencia. El ave patagónica no es en este libro un animal de corralito que el autor ha decidido traer a la literatura sólo porque pertenece al paisaje característico de la meseta. Tampoco habla ni hace cosas extraordinarias. No es una introducción simpática ni feliz para que los lugareños puedan sentirse reflejados, sino un signo del modo en que la propia Patagonia ofreció una contestación a los que alguna vez llegaron para nombrarla. “Deseoso de nombrar –escribe Bericat, en referencia a la expedición del inglés Hekser Pritchard en 1901– se atribuye la observación de varios lagos y animales nuevos. Bautiza lagos, cañadones, pumas. Todo a su imagen y semejanza; a su nombre, historia y apellido. Pero distraído, o quizá, cansado por la caminata, Hekserth no nombra al macá. El ave permanece en su movimiento adjetivado: zambullidor desconocido”. El macá, ese animal que guarda duelo de por vida y que espera flotando, ha resistido siglos de nombramientos. Existirá como tal, será macá tobiano –se escribe más adelante– recién en 1975.
Finalmente, es el macá también un bellísimo recurso que Martín Bericat ha encontrado para poner en diálogo la biología animal con la de los seres humanos. La mención a la muerte del macá ocurre cuando uno de los personajes debe enfrentar un duelo amoroso; los pájaros de las fotos “no vuelan, no tienen hijos, no escriben cartas”, observa el fotógrafo. Luego, cuando la erupción de un volcán irrumpe, el autor se acerca con sutileza al pensamiento de la bióloga: “La ceniza, como los macás, no se hunde: flota. Y eso es un problema. Un problema enorme que la bióloga no tiene en claro cómo afrontar”. Y el macá, frente a la conquista, es un ave que no sabe, que “no comprende que ahora tiene capital administrativa”. En Crueldad del macá, la biología conmueve. Un ave que flota cobra la forma de esa rendija a través de la cual los habitantes de las tierras iniciales pudieron escabullirse de ser nombrados. Escapar del territorio de lo dicho que, acaso porque siempre podrá reescribirse, no haya sido nunca del todo conquistado.
4 de febrero, 2026
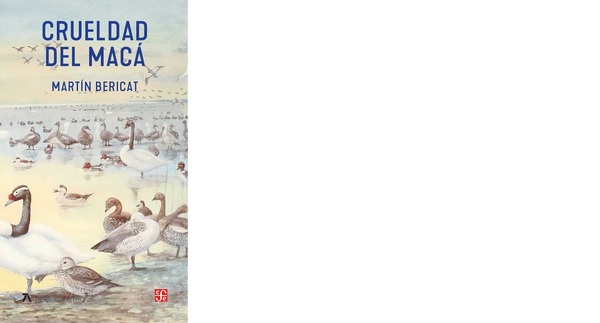 Crueldad del macá
Crueldad del macá
Martín Bericat
Fondo de cultura económica, 2025
224 págs.
