Hubo un tiempo en que el escritor norteamericano Jesse Ball (Nueva York, 1978) gozaba de las mieses del precoz enamoramiento. Compartía junto a su compañera una vida plena, de cotidiana efervescencia; la convivencia, incluso, había logrado desenmarañar ciertas neurosis personales, afirma, y el futuro en conjunto fulguraba en esperanza y optimismo. Hasta que un día, tan arbitrario como cualquier otro, su pareja dejó, sin más, de hablar. Se llamó a silencio, sin dar razones –ni necesarias ni suficientes– que expliquen o justifiquen su conducta; y fue de allí, en principio, que comenzó a florecer Cuando comenzó el silencio, su primer libro; una investigación novelada que azuza nervios varios –el personal, el amoroso, el policial, el político– con la pericia de un narrador que sabe cómo concertar las distintas voces de una historia.
Si el silencio, intolerable para una cultura como la occidental, resquebraja la relación amorosa y trastorna el amor propio de Ball, no deja de ser cierto que, a su vez, le ofrecerá a nuestro autor la condición necesaria para volver a erigirse en tanto que escritor y, por ello, como individuo. Porque será a causa de él –del silencio– que aflorará el impulso, probablemente obsesivo, por colmarlo; por comprender, por investigar, por escribir. Inmiscuyéndose en casos semejantes al de su novia –sólo así, colige Ball– un entendimiento –aunque sea vago, aunque sea aproximativo– funcionará a modo de torniquete emocional y encenderá, una vez más, el motor de la escritura.
En su pesquisa, Ball da con un hecho sumamente peculiar, de aristas policiales, cuyos ecos remiten, en parte, al personal. En una aldea cercana a Sakai, en la prefectura japonesa de Osaka, Oda Sotatsu, un hombre como cualquier otro, con un trabajo como cualquier otro –un hombre, en fin, sin atributos– ha firmado una confesión que lo llevará a la cárcel y a la horca. Sotatsu se incrimina en las “Desapariciones de Narito”: un puñado de personas que se han evaporado de la faz de la tierra, sin explicación alguna. Este pequeño ser gris parece ser el responsable de las desapariciones: así lo indica, claro, su firma en la confesión. Acto seguido, Sotatsu –como la mujer de Ball– enmudece.
Años después del hecho policial, el autor viaja a Japón: llegar a comprender el silencio de este hombre tal vez propicie la penetración en el silencio de su mujer. Ball se entrevista con familiares y conocidos del supuesto criminal; con un periodista parcial y un lenguaraz guardiacárceles. Los diversos puntos de vista, sólidos en sí mismos, pugnan de inmediato entre ellos y las contradicciones brotan: resulta imposible dar con un retrato cabal, completo, diáfano, de Sotatsu. Una certeza, de todas maneras, se impone con la rapidez incontestable del absurdo.
Ball se anoticia de que nuestro hombre intrascendente dejó librado al azar su futuro inmediato y mediato: la firma de la confesión es, simplemente, el resultado de una apuesta perdida. En un juego de cartas, la vida apagada de Sotatsu creyó encontrar un saque de adrenalina capaz de vigorizarla. Perdido el desafío, Sotatsu, hombre de palabra, firma, acepta la condena y se hunde en el silencio. Ball irá, también, tras los pasos del otro jugador y su pareja, encargados de pergeñar la apuesta por motivos que van más allá, mucho más allá, de anestesiar un malestar existencial.
El autor, versátil en los límites de la forma (se desliza sin problemas del manifiesto iconoclasta diagramado en Cómo provocar un infierno y por qué a la fábula metafísica de Los niños 6), dispone aquí una novela “parcialmente basada en hechos reales” y estructurada por entrevistas. El tono de Ball, como de costumbre, resulta paradójicamente interpelativo. Por un lado, concibe una intimidad extraña con el lector: como si, con la mayor de las transparencias, contara bienintencionadamente una historia –esta historia– inscripta en las entrañas dolorosas de su propio relato personal y articulada, simultáneamente, con uno de los casos policiales más exóticos y espectaculares de la prensa oriental. Por otro lado, en el deshumanizante proceso judicial, se percibe una atmósfera kafkiana que se corona con el vaciamiento del mentado Sotatsu, quien, como buen artista del hambre, pasa un tiempo en la cárcel sin ingerir alimento, dislocando, en su día a día, todo sentido común. El periodista encargado de la cobertura del juicio asegura: “Le ordenan [a Sotatsu] que hable más alto. Él dice: Desconoce los hechos de la imputación, pero se atiene a la confesión que firmó, como la firmó”.
En palabras de Minako, la hermana, Sotatsu había regresado a una suerte de estadio prehumano, prelingüístico. Sus ojos expresaban nada más que desesperanza, y le comunicaban “que estaba esperando la muerte, y que sentía, realmente, que no pertenecía a ninguna comunidad, ni a la nuestra, ni a ninguna otra”. La potencia del silencio se apresta a un abanico de interpretaciones múltiples, henchidas todas de una densidad considerable. El silencio agota la reserva humana de un sujeto, y esclaviza a los otros a la indeterminación y a la exégesis; se ofrece, a su vez, como la comunicación más ensordecedora de todas, en la medida en que se impone a sí mismo y asimismo se expresa, en su literalidad feral; y es, para Ball, una apuesta política –tal vez la última posible– en una sociedad en la que nadie habla porque todos son hablados (por la política, por la justicia, por los medios); en la que nadie escucha: calla, en todo caso, esperando su turno en la conversación; y en la que la palabra ha perdido definitivamente el espesor que supo vincularla al corazón de los hechos, de la verdad, y de los seres humanos.
21 de febrero, 2024
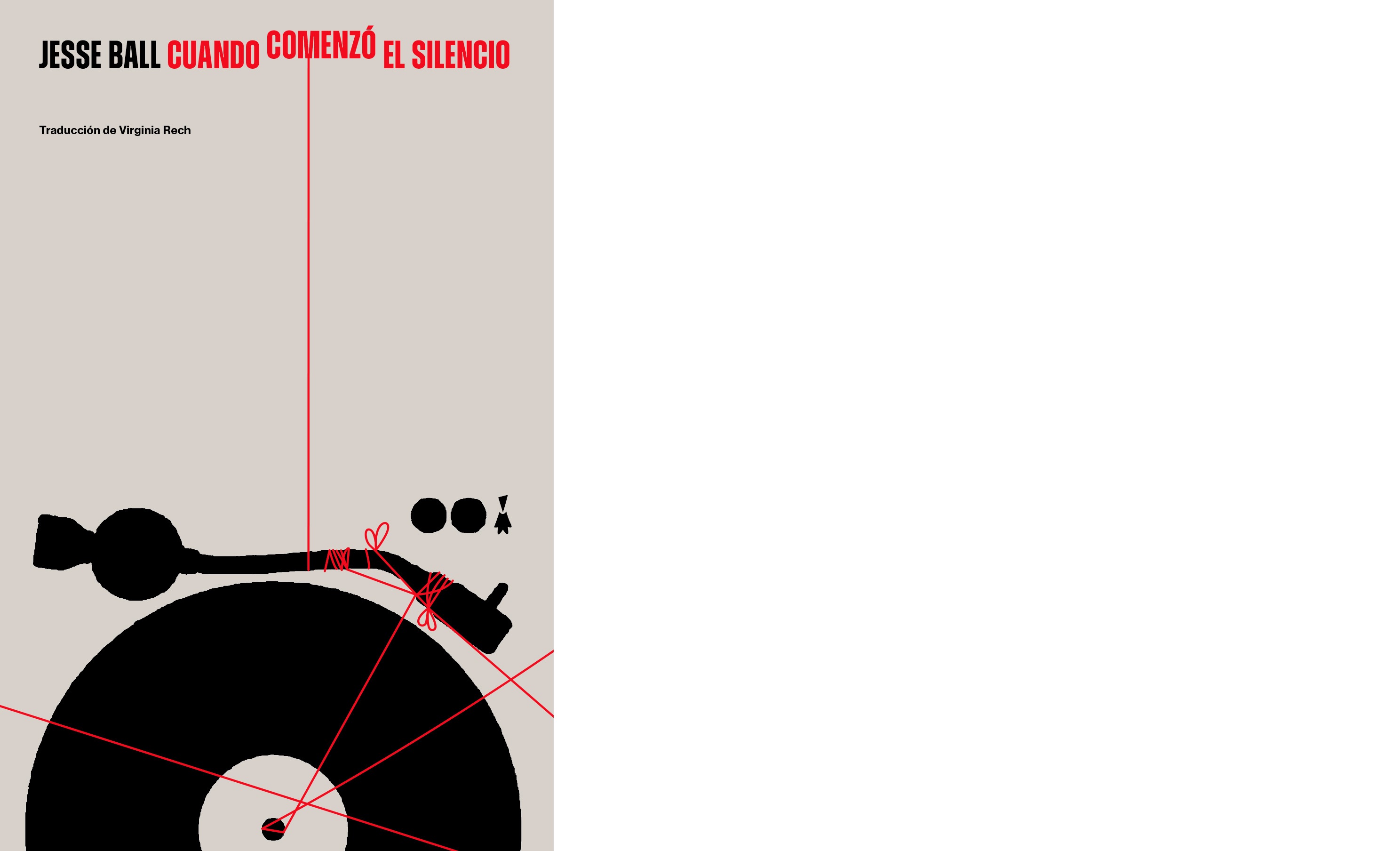 Cuando comenzó el silencio
Cuando comenzó el silencio
Jesse Ball
Traducción de Virginia Reich
Sigilo, 2023
248 págs.
