Ha habido, recientemente, un revival de Joaquín Giannuzzi, dado, en principio, por el pasaje de su obra poética de Ediciones del Dock al Fondo de Cultura Económica. Sobre la relectura de esa reunión, Sergio Raimondi escribió, aquí mismo, el 3 de junio de 2024, “es curioso, o turbador, que esa dicción, tramada por una distancia con lo social y por una interrogación de la vida individual, haya sido y siga siendo el sustrato ya natural de buena parte de la poesía argentina escrita desde la recuperación democrática”. Si en la década del 90, el Diario de Poesía tuvo un papel fundamental en su canonización definitiva, será ahora la figura del poeta streamer Fabián Casas la encargada de presentarlo al comienzo de esa nueva edición de la poesía completa, además de trajinar su nombre, como un evangelio, en cuanto vehículo se exprese el bardo de Boedo. Interesante ese prólogo, en que el Casas-tallerista le habla a un poeta del futuro, una de esas “personas que aún buscan la redención al apoyar la cabeza en la almohada junto a sus parejas y soñar un mundo mejor, más hospitalario, una nueva época”, haciendo de Giannuzzi una caja de herramientas para construir poemas del porvenir. Dentro de ese contexto, entonces, situemos a De la poesía lo espero todo. Entrevistas a un pesimista jovial, compilación a cargo de Jorge Fondebrider, publicada por Seré Breve en 2025.
En su breve introducción, Fondebrider admite –a pesar del juicio generalizado y, ciertamente, parte de una moda francesa, de separar al autor de la obra– que le “parece importante saber por boca del propio autor cuáles fueron sus ideas y motivaciones para haber escrito lo que escribió”. Saber por boca del propio autor: rescate, entonces, de las palabras, de la oralidad y sus giros, de una voz impresa, impresa, precisamente, por tratarse de un autor, una autorictas. Cuenta, también allí, que el libro que tenemos entre manos es una antología resultado de años de trabajo de archivo, de rescate de entrevistas a Joaquín O. Giannuzzi, seleccionadas aquí, “sólido principio de cuyo conjunto sale, con bastante nitidez, el perfil de un individuo definitivamente incómodo que, con un cierto humor y el mayor pesimismo, busca, a través de la poesía, respuestas muy difíciles de alcanzar”. En las entrevistas, refugio de la voz del poeta más allá, o más acá, del poema, hay algo que se puede rastrear, un principio, el de la poesía, y una metodología, la del poema.
El primer texto presentado –sus respuestas a una “Encuesta de la Fundación Argentina para la Poesía”– es, en ese sentido, sintomático, dado que empieza otorgando una no respuesta a qué sería la poesía, respuesta esa que se anticipa pero que no fue pedida y en la cual Giannuzzi encuentra su modo de no ofrecer más respuestas a ninguna de las preguntas de hecho presentadas. Son los propios poetas quienes ofrecen la definición de su métier, la poesía, con un lenguaje metafóricamente cargado, resultado de un no poder salirse de sus límites y definir siempre a la poesía desde dentro, “misterio de núcleo incandescente”, tarea de la cual el propio entrevistado se evade al no poseer, dice, una opinión contundente sino “sensaciones, entusiasmos, golpes de emoción frente a la poesía en general y a la que hacen no sólo los que la escriben sino también los que no la escriben”. Es posible, sigamos el razonamiento de Giannuzzi, hacer poesía y escribirla o no, siendo estos pasos pasibles de ser disociados. Hay, así, una poesía hecha –insisto en el verbo– por personas –¿también poetas?– que no la escriben. Más adelante, en el democrático año de 1983, dirá que “la condición fundamental para que un poema pueda existir es la de contener poesía”. Lo poético, así, define, en una tautología que no puede evadir, dice, a la poesía, al poema. Ahora bien, ese poema, acentuemos, puede ser escrito o no. Podríamos leer, en un ejercicio imaginativo, una ficción o, en sus palabras, “una especulación poética”, estas entrevistas, que van de 1979 al 2001, y olvidar la producción poética de Giannuzzi y tendríamos las reflexiones de una persona que no escribió poesía, respuestas-ensayo no escritas de un poeta que no quiso escribir ensayos y pecar de autoterrorismo, arte poética coloquial y riguroso, en las palabras de Daniel Gigena, de un poeta con angustia de hablar y definir.
En algún momento, Giannuzzi habla sobre los sentimientos, malos y buenos, y la poesía, mala o buena. No hay nexo correlacional entre ambos términos. No hay garantías. Porque, se lee entre líneas, la poesía es independiente del sentimiento y “el resultado artístico es aleatorio”. Lo que hace a un poema bueno o malo es el talento. Fogwill hará un poema sobre esto que, algunos años después, su hijo transformará en un comercial de Coca Cola. Paradójicamente, dejando de lado cierto hermetismo de cierta poesía moderna, que deriva en algún tipo de solipsismo, además de la necesaria afinación sensible del lector para estar abierto a su lectura, serán los medios de comunicación, para Giannuzzi, quienes obstruyan la visión del público y bastardeen el lenguaje. Y concluye, definitivo: “No es un mal poema el que agrega fealdad al mundo, sino una bomba”.
Como bien anuncia Fondebrider en su presentación, cada respuesta de Giannuzzi es una reflexión sobre la propia poesía, constituyéndose así, estos fragmentos dispersos, en tanto enunciados de una poética, iluminaciones breves sobre algún recodo de su práctica. Su “gran tema” será “la oposición entre la naturaleza y el misterio que rodea al hombre que subyace en el hombre”, dado que “el hombre es antinaturaleza; es otro reino”. Sus palabras, objeto y signo, serán “las señales con que aludo al misterio del espíritu, son el vehículo con que expreso mi llamado de atención”, con las que procura, además, llegar al otro, “arraigar en los demás”. Sus poemas se mueven desde lo cotidiano hacia lo trascendental y ese, su lenguaje de síntesis, fue su causa de lucha. Procurarían, como un satori oriental, el “chispazo del vislumbre fugaz”. Lo personal podría definirse como “una condición irrenunciable que se opone al concepto de multitud; los hombres “son” uno por uno, son únicos en cada caso”. La palabra, “el gran instrumento humano”. El lenguaje articulado, “la gran creación humana”. La traducción es “la creación de un equivalente estético”. La imagen, “el fulgor del lenguaje”, “visión sublimada de las cosas”. El ejercicio de la crítica literaria es “la búsqueda de un secreto”, la revelación de la “condición secreta” del poema. La lucha de clases, lo que se mantiene siempre implícito en cualquier poesía. El genio poético “consiste en saber manejar la herramienta o manejar la herramienta adecuada”. El poema, un acontecimiento y no un registro del acontecimiento. El poema, también, una lección de rigor. La poesía es “una fiesta, una fiesta del sentido, porque da un sentido, justifica, justifica la vida, la existencia, me justifica a mí“ y “me abre una puertita a lo transcendente” o, también, “una eterna juventud, una continua extracción de recursos”. La función de la poesía es “crear belleza”, “mejorar el mundo”, esto es, “espiritualizarlo”, “su territorio es la vida y su misión tener razón contra la muerte”. Ahora bien, la belleza no se crea tan fácilmente, la belleza, le dirá a Freidemberg, “nos llega”. Y, precisamente por eso, es imperativo que la poesía llegue al mundo público.
En cada respuesta, una definición. En cada respuesta, una aseveración rotunda. Ordenándolas tendríamos acceso a un diccionario personal, como el que Drummond urdió con humor hacia el final de su vida, O avesso das coisas. Hay cierto aire anticapitalista –cuidadoso, no obstante, de su adscripción política explícita, si bien la profesión de fe en el peronismo no la oculta– en su denuncia de la despersonalización de las sociedades modernas, en que “la velocidad destroza el tiempo que es un valor insustituible”, mundo que considera abandonado ante el cual, sin embargo, no puede dejar de sentir piedad. Hay, frente a eso, una fe en la palabra en tanto “modo de redención”, en el poema como gruta de “una verdad irresistible”, “una intercesión que va del caos al orden”.
Dentro de una historia de la poesía personal, en la que, por fin, “hoy más que nunca, el poeta quiere su puesto en la república”, las definiciones de sí, de su autofiguración en tanto poeta, pasan con el correr de las páginas: de “pensador inorgánico” a “poeta existencial“, del “idealista” en su juventud al poeta como puente en que la colectividad se expresa o, también, al “poeta viejo atacado de fracturismo”, del poeta lógico, objetivo-descriptivo o “realista obvio” al poeta que espera el dictado de otro ente misterioso que exalta el ánimo, del poeta fenomenológico al poeta metafísico, del poeta pesimista-escéptico o pesimista jovial no solemne al poeta tosco y amargo, del poeta abstracto al poeta comprometido. De la razón a la revelación, del conocimiento a la belleza, se conjugan diferentes declinaciones del sujeto que escribe.
Giannuzzi habla, da a ver el surgimiento y la construcción del poema en la confluencia de sus trabajos, en el cruce de dos lenguajes que se quisieron distintos: “El poema [como la verdad, según dice en otra entrevista] nace por un impacto. A veces recojo la emoción en mi trabajo de periodista, traslado mi yo subjetivo al acontecimiento de la calle. Después de concebir la idea elaboro con cuidado y retoco lo escrito con frecuencia. Me gusta el verso cortado y no uso las formas tradicionales ni ritmos que no experimento: dejo que las palabras fluyan, algunas rompen el significado de los versos finales, pero no puedo evitarlo”. Nada que agregar. Unos años después, dirá: “el periodismo enseña a mirar, pero sólo la poesía enseña a ver”. En el final del poema y, también, en otro plano, la revelación, ausente en el periodismo, quizá aura de la propia poesía o, mejor, de la poesía según fue entendida y practicada por Giannuzzi, camino alternativo a la religión, otra opción de redención. Pero, ¿redención de qué? De la historia, esa pesadilla de la cual quiero despertar, dice Giannuzzi, intentando recordar la autoría de una frase tan mentada, puesta en boca de un exiliado irlandés. En el aspecto formal –extensivo, según él, en cierta parte de su producción, al contenido–, hay una concepción que se busca análoga a una pieza musical armónica, sin finales disonantes. Todo puesto y dispuesto para un único fin, el de hacer del poema un camino en la búsqueda del sentido. La poesía, así, es descubrimiento y revelación. Y la escritura del poema se justifica en el “ayudarse a ver en la tiniebla”. La poesía, un instrumento óptico, al mismo tiempo pedagógico y redentor. En contra de lo histórico, sufriendo la presión de lo real, el lenguaje poético lucha por salir inmune en un triunfo imposible.
Dentro del corpus recuperado de entrevistas a Giannuzzi destaca, no solo por su extensión, la realizada, durante los domingos de junio de 1983 por Fondebrider, que ocupa unas 25 páginas y que, por primera vez, se presenta de modo integral y completo, respecto de sus dos publicaciones previas anteriores. Ausente la reverencia al poeta como vate lejano, no es una entrevista como las otras, más bien un diálogo. Comienza con el rescate del periodismo en cuanto labor que enseña el “camino directo de la expresión”, ese es el “procedimiento periodístico” que Giannuzzi aplicó y puso a prueba en sus poemas, una poesía, así, “de significados explícitos”. Habla, también, de su biografía. De las edades del poeta, entre la juventud y la madurez. De sus contemporáneos, de sus lecturas y del “regocijo de las influencias”, como le dirá años más tarde a Osvaldo Aguirre, y de los poetas de otras generaciones, sus nietos no parricidas, como los llama, hijos con las manos vacías de los jóvenes humillados por la historia. Del “ascetismo amargo” de la poesía joven. Del no fracaso de la obra de arte. De la lógica de la emoción y de la lógica del efecto, como dos corrientes de la escritura poética, eternos contrarios en la tradición occidental post-romanticismo. De la elección del “tú” sobre el “vos”. De sus obsesiones. De la elección de sus imágenes.
El otro punto destacado es la entrevista realizada por Daniel Freidemberg. De nuevo, porque excede los límites de la entrevista, límite del respeto sagrado de la jerarquía, y entabla un diálogo con el poeta, con los poemas, con las tradiciones de la poesía argentina. Giannuzzi, por ejemplo, se siente cómodo, habla de “vos”, habla, responde y rebate. Y habla del soporte que lo trivial le presta al poema. Del intento constante por salirse de la solemnidad poética, su desacralización, entre su no tomarse nunca demasiado en serio, el distanciamiento y la ironía brechtiana, y su apuesta, en esa dirección, por “la visión directa y objetiva de las cosas inmediatas, del mundo cotidiano”, lo particular. De la poesía que más le interesa como aquella en que la imagen se encuentra “entremezclada con la mención de lo trivial”, en la que, además, “el poeta ha puesto algo propio”. Con cierta humildad, se declara un “poeta standard” de su generación y destaca a otros dos, Gelman y Leónidas Lamborghini, con quien compartiera la primaria, con peso propio. En la entrevista se ahonda más en la escritura de la poesía contra el dictado de la historia, en la imposibilidad o el error del no compromiso, que es no un compromiso con lo humano, sino con lo real, en la fascinación por el objeto, las cosas, en detrimento del yo, que acaba colándose por algún lado, finalmente, pese a sus intentos por apagarlo o disminuirlo en su relevancia, en el tono que se encuentran en sus poemas.
En los dos, dicho sea de paso, Fondebrider y Freidemberg, tan sintomáticas como las respuesta de Giannuzzi, son las preguntas elaboradas y el camino sugerido de la reflexión, porque es el propio de otra tradición, la que inauguró el Diario de Poesía. A diferencia de la entrevista realizada por Ivonne Bordelois, por ejemplo, en que las preguntas suelen ser mucho más extensas que las respuestas, reflejo de la importancia autoatribuida, en las entrevistas de aquellos dos críticos y poetas el diálogo fluye.
En Giannuzzi, un poeta del siglo XX, la poesía se escribe con mayúsculas y todo el mundo que la cerca también. Son las grandes palabras en las que se acredita y se da la vida por ellas. No hay tibieza en sus afirmaciones, es el todo por el todo. Se rehúye, en ella, de una adscripción sencilla a lo nacional-argentino y se escoge el camino borgeano de “El escritor argentino y la tradición”: si se puede rastrear en sus poemas una posible identidad argentina estaría dada, en principio, más allá o más acá de poder leer cómo el drama, “la tragedia de la época se filtra entre las líneas del verso”, por cierto desenfado en el uso del lenguaje. Época, la palabra “época”, de hecho, aparece mucho en estas entrevistas. La poesía, dirá, no necesariamente “salvará al mundo, pero posiblemente ayude a salvarlo”.
26 de noviembre, 2025
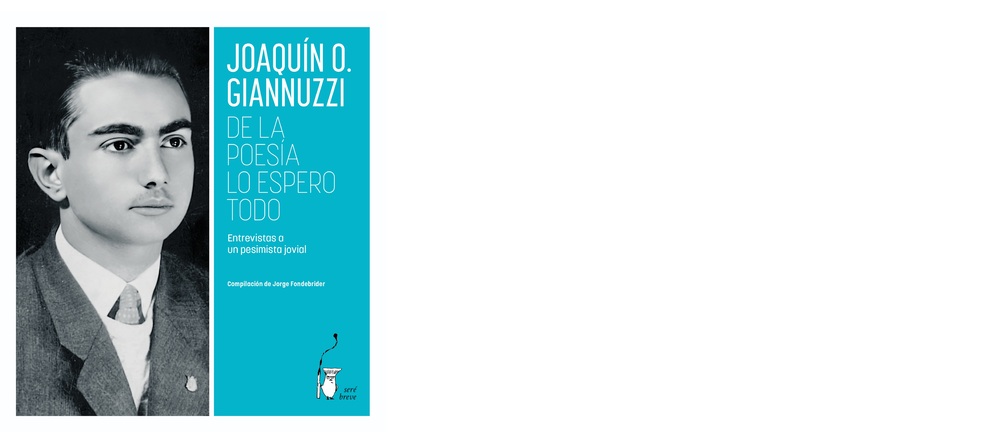
De la poesía lo espero todo. Entrevistas a un pesimista jovial
Joaquín Giannuzzi
Compilación a cargo de Jorge Fondebrider
Seré breve, 2025
128 págs.
