Un dejo de soledad se empecina siempre en la figura del bibliotecario. El silencio que gobierna la sala, los libros como pequeñas tumbas silenciosas que circundan a ese hombre que, inmerso en las garabateadas páginas de un volumen luce, allí dentro, como el héroe cabal de un pequeño universo, aunque, allá fuera, en la calle ajetreada de todos los días, la mirada de los otros lo percuda con la herrumbre de lo excéntrico. Cuando el bibliotecario abandona el anonimato y gana el nombre de Phillip Larkin (1922-1985), uno de los poetas ingleses más reconocidos del siglo XX, las cosas se vuelven algo más interesantes, y la figura se reviste ahora de otras magias que van más allá –mucho más allá– del retrato recién esbozado con fervor romántico y pereza intelectual.
El futuro llegó hace rato –parece sostener Larkin desde la biblioteca de la Universidad de Hull, en la que trabajó sus últimos treinta años de vida– para enrostrarnos la decepción por antonomasia: que todas las promesas acunadas en el pasado quedaron incumplidas, revelándose, así, como lo que verdaderamente encarnan: vagas ilusiones cuyo objetivo no es otro que endulzar el futuro para franquear un presente achacado de tristeza. Con el riesgo que supone todo recorte, y la audacia que implica titularlo, la editorial de la Universidad Diego Portales nombra así –Decepciones– su antología del poeta inglés. En efecto, las decepciones –graves aunque nunca grandilocuentes– reinciden en una poesía que, afecta tanto a las prístinas metáforas visuales como al lenguaje corriente, se adentra sin aspavientos en el corazón melancólico del tiempo perdido.
Así, los ancianos personifican la triste irreversibilidad del tiempo, puesto que su acongojado presente se moldea, esencialmente, de recuerdos; porque es allí, en los recuerdos, donde verdaderamente viven. A esta altura, el futuro no es sino una caricatura de una promesa. “¿No podrán nunca decir qué los arrastra, cómo han de terminar? ¿Ni en la noche?/ ¿Ni cuando lleguen extraños? ¿Nunca, en ningún momento de su infancia al revés? Pues bien,/ ya lo averiguaremos”. A no hacerse ilusiones (y menos en lo que concierne al tiempo): como a estos “Viejos lesos”, ya nos llegará la hora. Tal vez por estas mismas razones (para ahorrar a otros la desconsolada experiencia del tiempo) se sermonea con sorna altisonante en el final de "Sea este el verso": "El hombre trae la desgracia al hombre./ Se ahonda como el borde submarino./ Escapa lo más rápido que puedas/ y que no se te ocurra tener hijos".
En gran medida, Decepciones se nutre, digámoslo una vez más, del tiempo perdido, aunque no parece haber de otra clase en esta poesía. No porque pudiera ganarse algo si se lo empleara de manera adecuada, sino porque la pérdida se inscribe en su mismísima condición: ese es su estado, mucho antes, por caso, que el de la trillada fugacidad. Vale citar, a propósito, y in extenso, la estrofa final de “Referencia al pasado”: “En verdad, aunque nuestro elemento es el tiempo,/ no estamos preparados para las amplias perspectivas/ que se abren a cada instante en nuestras vidas./ Nos conectan con nuestras pérdidas: peor aún,/ nos muestran lo que tenemos como fue alguna vez,/ con su deslumbrante plenitud, como si/ al actuar de otra forma hubiéramos podido conservarlo”. Simultáneamente, la contemplación metafísica y la melancolía por un tiempo irrecuperable pueden yuxtaponerse con las situaciones más banales y ordinarias. En “Pasos tristes” el hablante regresa a la cama luego de orinar, abre las cortinas y la luna y su resplandor rechazan toda metáfora gastada. “La dureza y el resplandor, la simple/ soledad trascendente de esa vasta mirada/ son un recordatorio del dolor y la fuerza/ de ser joven; que no puede volver,/ aunque siga intacto para otros en algún lugar”.
Recorriendo ampulosas iglesias deshabitadas, el poeta se pregunta, aunque sin ironía posmoderna, qué es lo que ha de quedar en pie cuando ya no se crea en nada. Si algún Absoluto pervive será el deseo, que disfrazamos ingeniosamente de destino; y si es posible el acceso a un saber trascendental, será la muerte la que impartirá la lección más importante y sugerirá una diligencia que debería llevarse a cabo sin demasiados miramientos: salda las deudas pronto, porque el tiempo está cerca. “Volverse sabio,” (escribe en “Yendo a la iglesia”) “aunque más no sea por los muchos muertos/ que yacen a su alrededor”.
Ni la religión, ni el dinero, ni el amor conyugal consuelan en Larkin. Las conversaciones en la cama –lejos de hospedar un cálido y primitivo trance de amorosa privacidad– se le antojan dificultosas; la soledad (propia de aquel bibliotecario, cara a cualquier lector) resulta ser, cual sombra, su única compañera. “Más allá de todo esto” –se lee en “Necesidades”– “las ganas de estar solo:/ aunque el cielo se cubra de invitaciones/ aunque sigamos las instrucciones del sexo/ aunque la familia se retrate al pie de la bandera:/ más allá de todo esto, las ganas de estar solo”.
Esta soledad, por momentos perturbadora, por lo general buscada, atravesó sin dudas la vida del propio Larkin, que jamás formó pareja formal estable ni fue capaz de moverse de su Inglaterra natal. Con ciertos rumores de misoginia y racismo sobre su espalda, nuestro poeta fue un soltero empedernido y quisquilloso; sus pocas pulgas se traslucen en el reportaje que le hiciera en 1982 Robert Phillips y que puede leerse, junto a un ensayo sobre su obra, al final de Decepciones. Férreo lector de Auden y Yeats, aprendió de Thomas Hardy a “no tenerle miedo a lo obvio”. Es que Larkin sabe cómo engatusar el oído, embellecer cualquier paisaje y, de tanto en tanto, propiciar un cross a la mandíbula. Su tartamudez, afirma, contribuyó a fomentar cierto aislamiento, cercano a la timidez del engreído. Al observar el ancho mundo de refilón, a una distancia prudencial (que se percibe, a su vez, en algunos poemas en la tensión entre un adentro y un afuera), pueden surgir versos como estos: “La vida es una muerte lenta”. Es la vida, después de todo, bajo el tamiz de la lectura.
Como bibliotecario, Larkin sabía bien que en el silencio hay lentitud, y que los espacios compartidos no suponen compañía ni conversación. A diferencia de lo que se lee en “Los lugares, los amados”, la biblioteca cifraría, finalmente, el lugar de pertenencia en el que se medita, quiérase o no, sobre los temas que agobian cuando la soledad o el silencio aquejan. Escribe en “Ignorancia”: “Incluso vestirse con este saber –ya que nuestra carne/ nos rodea con sus propias decisiones–/ y aún así pasamos la vida entera en vaguedades,/ cuando empezamos a morir/ nadie entiende por qué”. Probablemente tampoco lo haya entendido el propio Larkin, aunque él, a diferencia de la mayoría, haya dejado tras de sí una obra que el tiempo destruya, quizá, con algo de delicadeza.
3 de junio, 2024
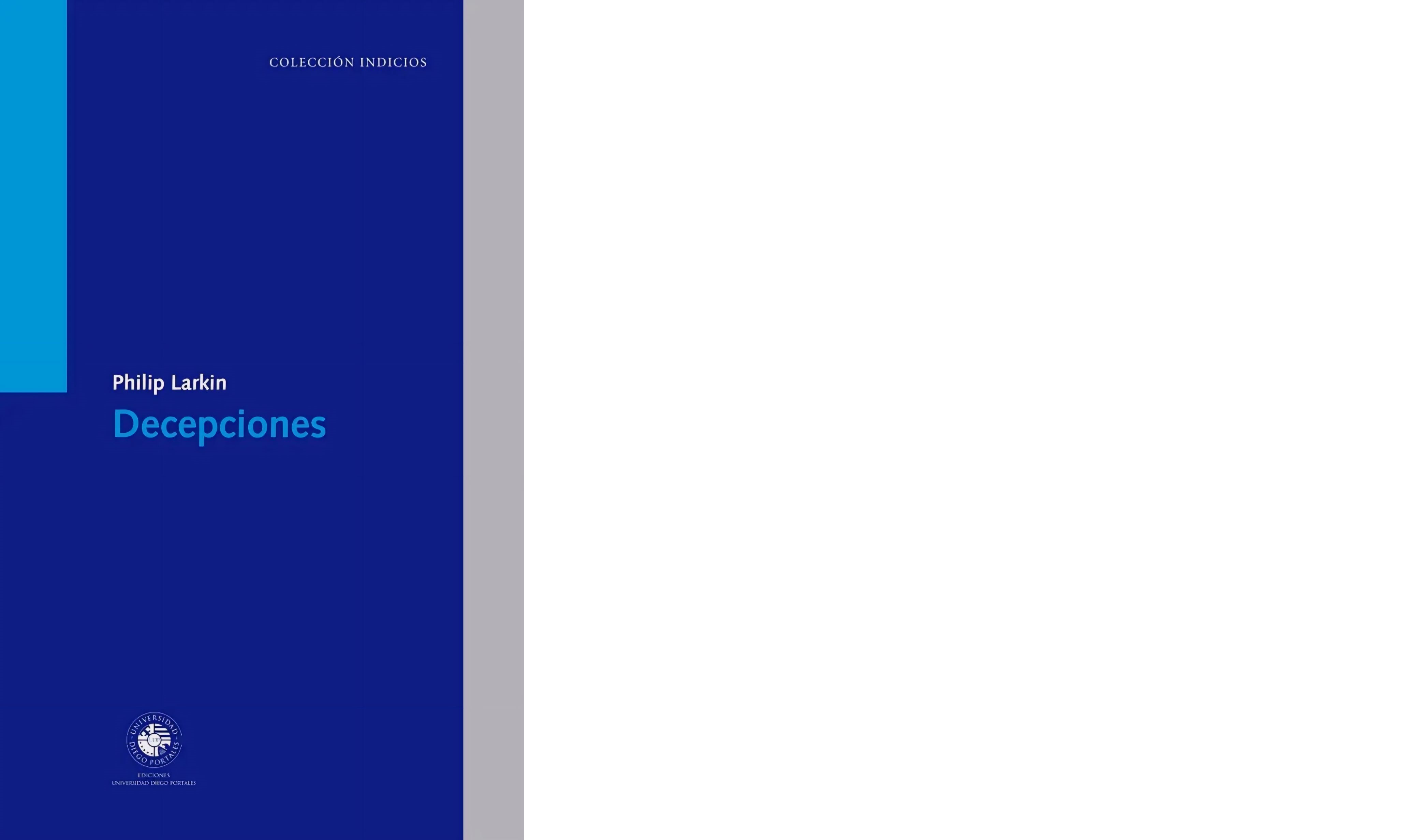 Decepciones
Decepciones
Phillip Larkin
Selección y traducción de Bruno Cuneo, Cristóbal Joannon, Enrique Winter
Entrevista de Robert Philips, epílogo de Seamus Heaney
Universidad Diego Portales, 2022
209 págs.
