En el mundo de las relaciones familiares y afectivas sin dudas hay pérdidas más dolorosas que aquella que representa la irremediable muerte. El ser querido en coma, que no es otra cosa que un cuerpo en reposo al que cables, válvulas y dispositivos varios le conservan los signos vitales mínimos, provoca esperanza y desesperación en quienes permanecen del lado del movimiento de la vida. Pero el amnésico, el desmemoriado, la persona que con sus energías físicas intactas ha perdido la noción de la realidad, y lo que es peor, la conciencia de quién es, de su “yo”, de los pasajes que forman su biografía, desencadena una lucha angustiosa por intentar traerlo de vuelta a su ser, con la ilusión de que una persona, una palabra o una anécdota lograrán el prodigio de recuperarlo. A primera vista, en este traumático universo nos introduce Marcos Crotto Vila con su novela El agua cruda, publicada por Obloshka en 2021.
El vínculo padre-hijo, o viceversa, ha dado a la literatura múltiples y conmovedoras páginas, seguramente menos, en cantidad, que las que fueron dedicadas a las madres, por regla general, figuras más fuertes e influyentes que sus pares masculinos. Sin embargo, me permito recordar solamente el capítulo “La muerte de mi padre”, de La conciencia de Zeno (1923), de Italo Svevo, en el que asistimos a la lenta decadencia del padre de Zeno Cosini, quien en su agonía, quizás desconociendo a su hijo ─o conociéndolo al fin como en una epifanía─ le asesta la feroz bofetada que será su último acto en vida.
Como inscripción en el pórtico de su novela, Crotto Vila elige un epígrafe de Horacio Castillo que nos remite a una dupla clásica: el Eneas de Virgilio que carga sobre sus espaldas al viejo Anquises, y al mandato de fidelidad, ─casi un destino cíclico─, de lealtad filial que obliga al hombre a no abandonar a sus padres. Virgilio predicaba entonces un valor y una virtus que se cristalizarían en la cultura occidental y cristiana. Pero para Horacio, el protagonista de El agua cruda, el desafío o el mandato es diferente: hacer su abnegado último intento para devolver a su padre, Manuel, al discernimiento de la realidad, al conocimiento de quién es y quién ha sido.
Porque lo que encuentra en el hogar familiar, al regresar de Holanda ─país en el que vive, trabaja, se ha casado y espera un hijo─, es a un hombre que resulta ser la cáscara hueca de su padre. Vacío de recuerdos, olvidado de todo y de todos, ajeno al entorno, como el bíblico Noé, Manuel construye un barco en el living de su departamento, “transformado en astillero”, bajo la resignada aceptación de Lola, la madre de Horacio, que le informa a su hijo: “Cuando sabe que soy su mujer no me toca. Duerme en tu cuarto. Pero cuando no sabe quién soy se pasa a mi cama y se me tira encima”.
Como sabe, por un documental, que cuando le cortan la cabeza y esta vuelve a crecer, “la lombriz de cabeza nueva tenía la misma memoria de la decapitada”, Horacio se dispone a vencer la amnesia paterna buscando interruptores que enciendan el secreto mecanismo de la memoria. Como Eneas, carga a su padre, no sobre sus espaldas, sino en el auto, y lo lleva a recorrer los sitios que formaron parte de la escenografía de su vida, y a encontrarse con las personas que integraron el reparto actoral de su carrera como médico de la Unidad 10, el psiquiátrico donde el Estado recluye a los criminales que, por sus patologías mentales, son juzgados inimputables. De esta manera, el correr de la escritura se lanza a dar cuenta de la fragmentaria y desordenada reconstrucción de esa memoria, de la memoria de una vida que la enfermedad ─¿la senilidad, la locura, el Alzheimer?─ ha disuelto en una nebulosa de la que emergen, desprendidas y vacías de sentido, algunas frases o situaciones que el hijo conoce y trata de volver a insertar en los sintagmas del recuerdo, en el hilo de un discurso que recobre su significado, y el padre pueda recuperarse a sí mismo, a su entorno, a su vida. Así, en esas rememoraciones, en esas narraciones incrustadas que remiten a diversos episodios protagonizados por los “locos” que trató el padre en la Unidad 10, o por los guardias del establecimiento, o bien que reproducen cuentos “infantiles” escritos por Manuel, o las reflexiones sobre el idioma y los museos holandeses, la novela se configura como un vitreaux o un retablo pagano en el que se representan historias, la mayoría muy logradas ─por ejemplo la del Oso, el guardia que acepta pelear contra Ringo Bonavena, y también la del artista “socio del Jockey Club” que sirve de mayordomo en el Casino de oficiales y pinta retratos de los guardias─ y otras que no terminan de articularse aceitadamente en la ágil sucesión de “imágenes” que salen a nuestro encuentro.
Al igual que Svevo en el capítulo mencionado, Crotto Vila recurre al humor y al absurdo para aligerar el tono, para diluir el dramatismo y la angustia que subyacen en el argumento principal, dejándonos abierta esa vía de escape a través, si no de la risa, como escribió Juan Bautista Ritvo, “al menos de una mueca o una súbita crispación”. Sabemos desde Freud, y quizás desde antes, que ese es uno de los métodos que permiten que el hombre se sustraiga a la “compulsión del sufrimiento”. Sabiamente dosificado, y gracias a una consumada habilidad para escribir y para orquestar el montaje de los relatos, Crotto Vila consigue así que ese tema lacerante no nos lastime ni nos hunda en la desesperación. Que no nos duela. Incluso que, por varias páginas, podamos olvidar de que detrás de esas historias de “locos” y desmemoriados hay un hijo, un Eneas, tratando de rescatar del naufragio los despojos de su padre.
26 de enero, 2022
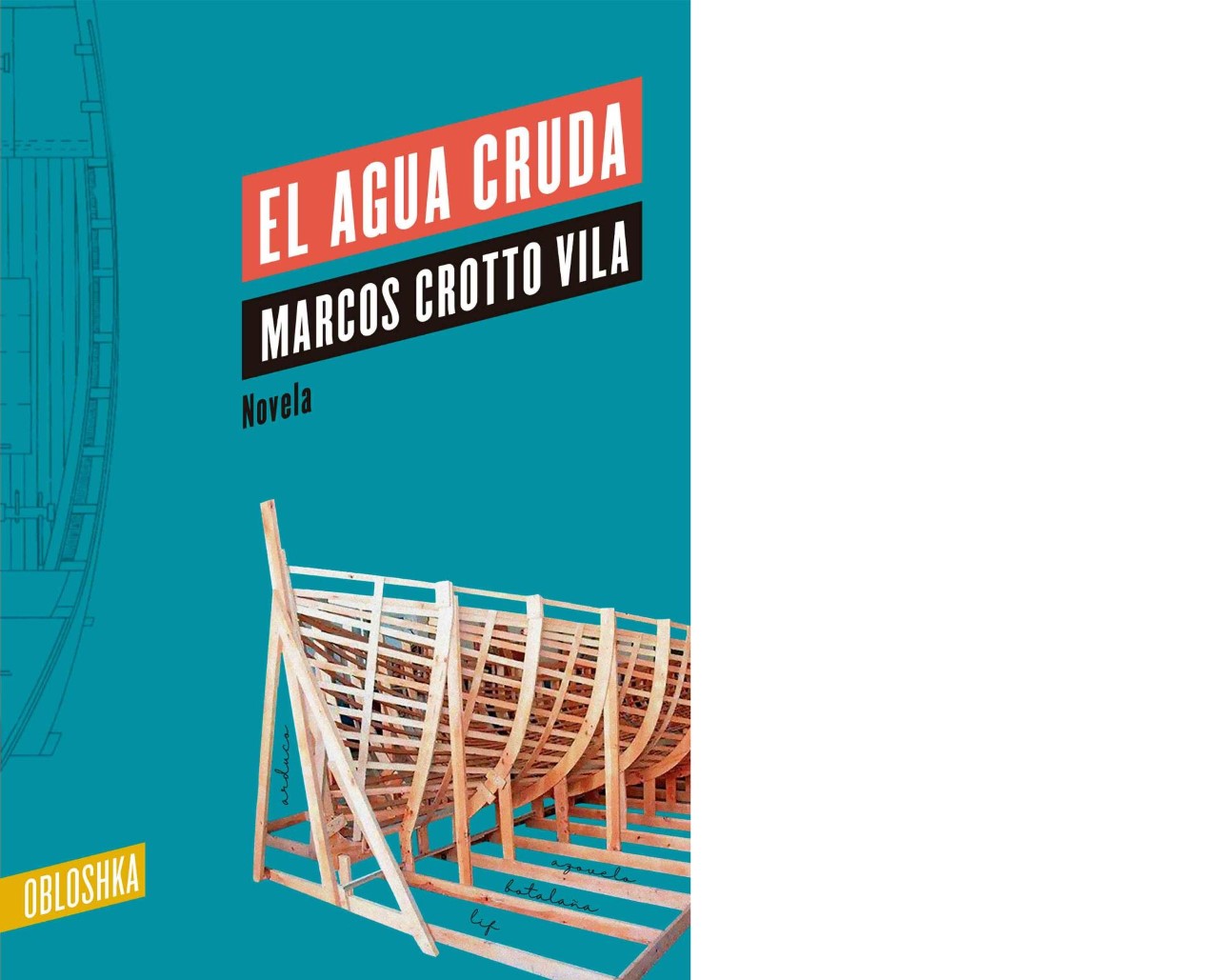 El agua cruda
El agua cruda
Marcos Crotto Vila
Obloshka, 2021
160 págs.
