Lo habían titulado, Chitarroni, Guebel, haciéndole muecas al otro Bloom, El canon accidental. Pero el gag joyceano ya había anidado en alguna exposición (acaso no más perfecta para ese título) del Museo Nacional de Bellas Artes. Era el otoño de 2021 y en el Malba solo estaba, de cuerpo presente, Carla Scarpatti, la coordinadora (y editora de este volumen). El resto por ahí, virtualmente afectado. “Como habrán visto –volverá a decir tres años después Luis Chitarroni, en la primera de las dieciséis clases desgrabadas que componen este libro hecho todo de tragaluces– el canon, no el caos, es verdaderamente desorbitado, y vamos a ir yendo o tratando de ir de Homero a Virgilio a nuestros nietos, que son quienes publican ahora”. Tres años, cabe conmemorar, durante los cuáles Luis Chitarroni abrió su último libro.
Imbuido en la excepción (pandemia + Zoom, y asimismo: la marcha a tientas por la contingencia irreconocible mediante instrumentales desconocidos) el resultado de la transfiguración de aquellos meetings (hoy vueltos prosa a vuelapluma) es excepcional. Rara. El Caos se lee como una forma discursiva polimorfa (perversa y polimorfa, como una infancia freudiana en el kaiserpanorama) que encuentra o modula los hallazgos de su lenguaje y su ceremonia (sus códigos prosódicos y escénicos, su tranco) en vivo, conforme pasan las clases y la posta. El efecto es el de una frescura nueva (a la vieja usanza aireana del término) ganada a la densidad necesaria de los materiales: la literatura toda. O si se prefiere: su reducción absoluta a una serie infinita. Menos una enumeración caótica (como podría esperarse) que un meticuloso hilván de amplitudes, con el que –como advierte Daniel Guebel en el prólogo– tanto tiene que ver con “mi amigo que pensaba en red y lo sabía todo”.
Pero no. Crepuscular y elegíaco son adjetivos acaso pertinentes pero excesivos para un diálogo que conjuga en presente la incógnita del pasado. Uno más preciso sería escéptico. Pero tampoco explicaría su alegría. El seminario (para quienes remitimos nuestro avatar al coloquio) consistía de algún modo en su programa (el programa del seminario per se). A la manera de un plan cuya ejecución coincidiera con su diseño. Y este libro incesante acaso sea la prueba de su éxito. Como si se tratara de una forma fija (el I Remember de Joe Brainard, el Autoportrait de Levé, el The Interrogative Mood de Padgett Powell) y el hrönir salido un trienio después de las prensas del Malba una suerte de catálogo razonado ad libitum.
Un inventario de existencias y faltantes, pero no del editor irradiado que Chitarroni fue, sino, en buena medida, de otro museo: el de las dichas (y lanzas rotas) de dos vidas lectoras (curadas por una amistad empedernida). Sin falsas ingenuidades ni fingida distancia a la hora de representarse como tal cosa, lectores. “Porque nosotros hablamos desde nuestra condición de... –dirá, pensará Luis Chitarroni, en la clase 13–... siempre un escritor es un lector interesado, quiere sacar ventaja de lo que lee”. O Guebel todavía antes, en la clase 9, a propósito de Manuel Puig, que “era un escritor con conciencia, que sabía que su tiempo no era eterno y que entonces leer es saquear bibliotecas para ver qué le puede servir a uno”. De la misma manera que (amistades empedernidas en pose de combate) resulta “gracioso que tu desprecio por la poesía –le dirá Chitarroni, el poeta, a Guebel, el novelista– no haya reparado en que nuestro común amigo Sergio Bizzio leía largos fragmentos de Henry James de The Golden Bowl, por ejemplo, nada más que con fines poéticos, para adueñarse, simplemente, de una especie de gesto”.
La discrepancia de irreconciliables buenas maneras, el contraste de temperamentos (el del toro, el del zorro), sus diversos objetos de desconfianza –que no pocas veces son, en el amigo, un artículo de fe–, sumado al anecdotario y el relato indefendible (el gossip según Cozarinsky) de la vida literaria local –que es el punto de convergencia y fuga de El Caos– vuelven el diálogo precioso y tabernario. La muerte de Juan Forn los sorprenderá en la clase 10, y tras ella emergerán los campos del honor de los noventa, trajinados por Planetarios y Babélicos (cuyo nombre de guerra era Grupo Shanghái y su editorial de asilo Sudamericana) para desmontar el ardid y sus provechos (mercado para unos, visibilidad para otros) y concluir, de paso, que la revista Babel –barricada highbrow de Chitarroni y Guebel– era “aburridísima”.
De hecho, el señalamiento, pero no más que esto, de los artificios y cazabobos de las modas intelectuales a lo largo de los años, será una constante en estas clases. No sólo en relación a las operaciones menos sutiles o más banales de la circulación del prestigio, sino también a esa especie de segundas marcas de la industria cultural que producen la ilusión de invalidarla, y con ella cierta conciencia, cierta fatalidad de los límites del consumo cultural como desacato (o de la academia como Tebaida). El largo peregrinaje de todos estos años –de la contracultura al malestar en el mercado– de la mercancía sublevada.
Y cuánto de todo esto y a pesar de todo, queda, como sedimento fértil que recoge el delta de la literatura en su conjunto. “¿Qué hace a un escritor, a los escritores, permanentes?”, se pregunta Guebel en la clase 4. “¿Cuánto pesa la moda literaria, si es que existe?”. Chitarroni acotará: “Si hay algo que es víctima de la moda es la literatura, ¿por qué vamos a creer que va estar exceptuada de esos vaivenes, de esas oscilaciones? Hay momentos de apogeo, momentos de decadencia y momentos de eclipse de escritores. Como cuando yo recordaba, la vez pasada, que cuando Dani y yo empezábamos a escribir estaban de moda Thomas Pynchon y John Barth, se los leía. Después vinieron los que volvían a contar simplemente historias”.
Habría que ver, por caso, dentro de la moda de las literaturas eslavas de mediados de los ochenta que en nuestra lengua, en los muy tempranos noventa, absorbió Anagrama, qué tanto lo estuvo Predrag Matvejevic. Guebel –por lo pronto– recuerda que “había [en Babel] una sección llamada, no me acuerdo si 'El velador' o 'La mesita de luz', donde le preguntaban a los escritores [argentinos] qué estaban leyendo. Ninguno de los convocados revelaba leer un libro [una novedad] en castellano, eran todos en inglés, francés, serbio, croata, indostaní antiguo. Eran de una presunción...”. Matvejevic es el autor (croata) de Breviario mediterráneo, el mar de Homero y de Virgilio, y por extensión (y extenuación) de Joyce y Hermann Broch, autores del Ulises y La muerte de Virgilio; y de Beckett (discreto partisan en Vaucluse) –que cambió de lengua para obligarse a no escribir como su suegro espiritual, James Joyce–, y de Juan Rodolfo Wilcock (traductor de ambos) que regresó, de la calle Posadas al Mediterráneo, a cambiar de lengua para no escribir (sí, Il caos, pero todavía más pintado: I due allegre indiani) como ese otro comensal de los Bioy, el autor de 'Las versiones homéricas', al que Beckett (otro genio de la impostura, como advierte Tim Parks en 'Borges and His Ghosts') le birló el Nobel.
“Las corrientes marinas parecen ríos caudalosos –escribe Matvejevic–: son obstinadas y silenciosas, indefinibles e incontenibles. A diferencia de los ríos, no se sabe con exactitud dónde se hallan su nacimiento y su desembocadura: ambos se esconden en algún punto del mar. No se sabe tampoco si las corrientes corren o navegan, ni cómo se separan sus aguas de otras aguas. Su cauce es el propio mar... y los marineros creen distinguirlas desde la punta del mástil más alto”. El Caos de Chitarroni y Guebel es, de tal figura –y en memoria del primero– una invitación a irse al carajo. Personalizada, indeclinable.
4 de diciembre, 2024
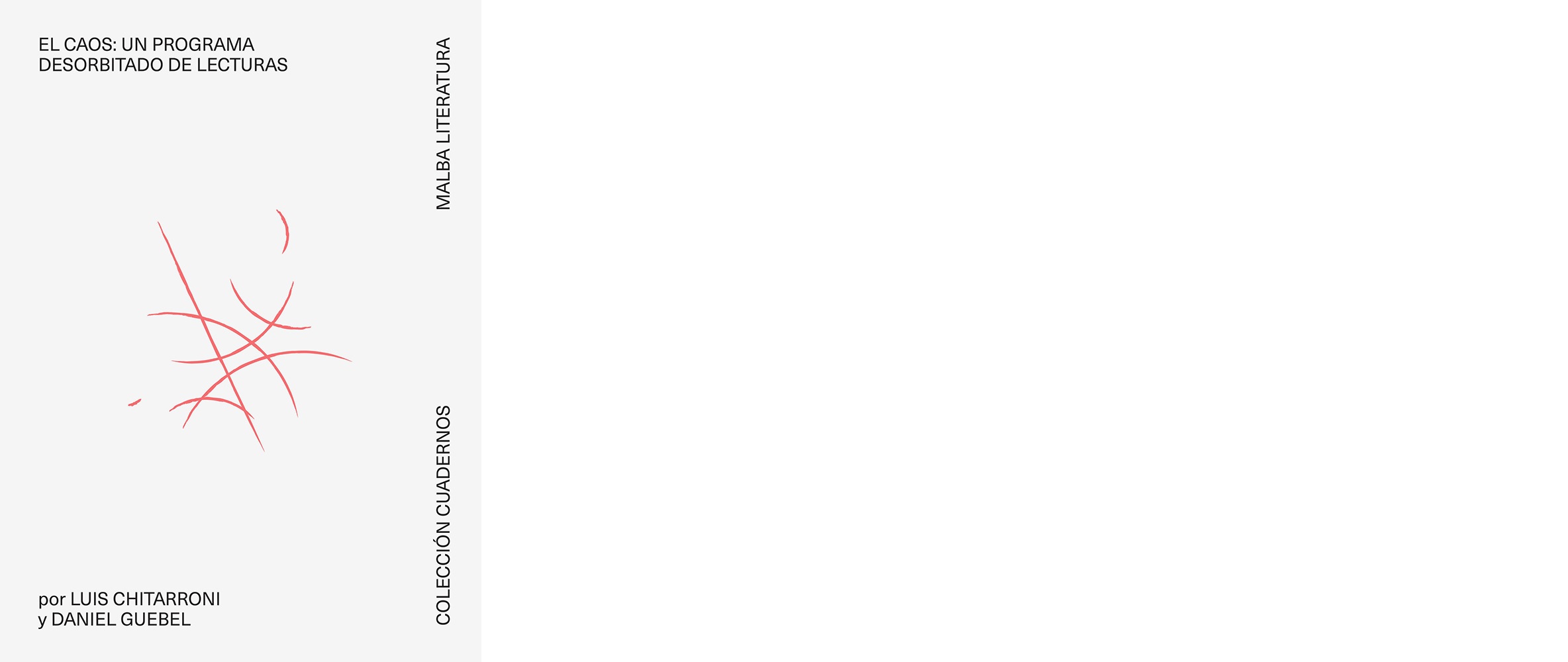
El caos: un programa desorbitado de lecturas
Luis Chitarroni y Daniel Guebel
Malba, 2024
304 págs.
