Más que el rejunte de anécdotas, la biografía busca imprimir una dirección al hojaldre temporal que es una vida. Y así como hay biografías que nacen del afán clasificatorio, hay otras que, sin renunciar al dato, al archivo o al anecdotario, se mueven como interrogaciones persistentes: no documentan una vida, la rozan. Martha Argerich. Una biografía , de Olivier Bellamy, pertenece a esta segunda estirpe. Su objeto, Martha Argerich, no es una figura fácilmente domesticable. Lo que Bellamy propone, entonces, no es la cronología de una carrera ni el inventario de sus gestas pianísticas –aunque ambos elementos sean ineludibles–, sino una indagación en el misterio de una presencia. Y para ello, asume el riesgo de la aproximación poética, de la elipsis, del montaje fragmentario.
Desde su título original –L'Enfant et les Sortilèges–, que remite a la ópera de Ravel, la biografía establece un pacto de ambigüedad. ¿Quién es el niño? ¿Quién los sortilegios? ¿Argerich, criatura encantada por la música, o la música misma, encarnada en una figura que desafía los marcos habituales del virtuosismo? Bellamy no responde; insinúa. Su prosa evita los énfasis biográficos tradicionales y opta por una escritura más cercana al retrato impresionista que al mural histórico. El resultado es un texto que no busca encerrar a Argerich en una tesis, sino dejarla vibrar en su ambivalencia.
Esa ambivalencia es también la que atraviesa el estilo pianístico de Argerich. Hablar de su manera de tocar implica aceptar la imposibilidad de fijarla. Como si el sonido que produce no viniera solo de la partitura ni de la técnica, sino de una combustión interna que se rehúsa a repetirse. Bellamy reconoce esta dimensión indomable y no intenta explicarla desde parámetros académicos. Se permite, en cambio, una escritura que pulsa, que roza, que evoca. Que bordea el acontecimiento musical con la delicadeza de quien sabe que una nota mal dicha es una traición, pero que también conoce el valor del silencio ante lo inexplicable.
En este sentido, el libro funciona como contrapunto de la figura que narra: Bellamy no busca emular el gesto de Argerich –sería una forma de simulacro–, sino construir un espacio donde esa energía se inscriba sin ser capturada. Hay un respeto por lo inasible, una ética de la distancia que recuerda la manera en que algunos críticos musicales escriben desde la sombra y no desde el foco. No es casual que los momentos más logrados del libro no sean los que intentan definir, sino los que asumen el desconcierto: allí donde Bellamy reconoce que el misterio de Argerich no está en su vida, sino en su forma de habitar el tiempo cuando toca.
La infancia de Argerich, evocada en los primeros capítulos, no se narra como mito fundacional sino como una zona de tensiones. La figura de su madre, Juana Heller, se presenta como una voluntad férrea que empuja, decide, organiza. Pero Bellamy no cae en la tentación freudiana del trauma inaugural. Se interesa más por la atmósfera que por la causalidad. Buenos Aires aparece no como una ciudad que explica, sino como un fondo móvil, una escenografía de desplazamientos y deseos. Y lo que se insinúa es que la relación de Argerich con el piano no nace del deber, sino de una suerte de llamado, de comunión precoz. No se trata de la niña prodigio que obedece, sino de una criatura que se reconoce en el instrumento como en un espejo anterior a toda biografía.
Allí empieza también la relación con el riesgo. Desde sus primeras presentaciones, Argerich desafía las formas del aplauso. No busca el reconocimiento; lo tolera. Bellamy insiste en esa dimensión esquiva. La pianista no cultiva una carrera: la padece, la negocia, la interrumpe. Su abandono de los escenarios en ciertos momentos clave, lejos de presentarse como capricho, lo hace como gesto de insubordinación. Hay una ética del retiro, una negativa a institucionalizar el don. Argerich toca cuando quiere, cuando puede, cuando algo en el mundo se alinea con la necesidad de decir a través del sonido. Esa intermitencia, lejos de disminuirla, la engrandece: su silencio es parte de su música.
Bellamy no busca explicar el estilo de Argerich; lo bordea, lo deja vibrar. Y lo que emerge no es una categoría estética, sino una suerte de ética musical. Argerich no domestica las obras: las atraviesa. Su lectura de los grandes conciertos románticos y del siglo XX –el tercer concierto de Prokófiev, el primero de Liszt, el de Schumann, Ravel, Rachmaninov– es menos una variación sobre lo ya establecido que un modo de volver a pensarlos desde una escucha corporal, impura, desbordante. Hay una especie de inmediatez física que convierte cada interpretación en una experiencia irrepetible.
Uno de los grandes méritos de este libro es dejar entrever que ese impulso no es mero temperamento, sino una política musical. Argerich huye de la grabación como fetiche, desconfía de las repeticiones, rehúye la planificación estratégica de repertorio. No responde a la lógica del mercado ni a la de la posteridad. Su obra es, en gran medida, una constelación de momentos. Cada concierto, cada colaboración, es un acto presente. Esa forma de pensar la música no como carrera sino como aparición tiene consecuencias radicales. Su aporte no es solo sonoro: es también una crítica a las estructuras que regulan la producción y circulación de la música clásica.
El estilo de Argerich, dice Bellamy en uno de los pasajes más lúcidos, no se define por la limpieza ni por la regularidad. Hay en su manera de tocar una forma de riesgo que roza la autoaniquilación. Las notas no son unidades ordenadas: son zonas de fuerza, impulsos, relámpagos. La articulación es brutal y sutil a la vez. En ella, la técnica se subordina a una necesidad expresiva que no admite el cálculo. Esta condición volcánica –donde cada concierto es una especie de trance– explica por qué tantos músicos la veneran y por qué tantos críticos la malinterpretan. Argerich no interpreta: se vuelve música.
Bellamy sabe que esta experiencia no se puede traducir a palabras. Pero también sabe que no nombrarla sería abdicar de la escritura. Su estilo –al menos en este libro– es deliberadamente inestable: pasa de la anécdota a la reflexión, del trazo lírico a la cita documental, de la exaltación al matiz. No busca imponerse: se deja afectar. En eso, se acerca más a la crítica como forma de atención que al género biográfico clásico. Más que contar una vida, lo que hace es abrir un espacio donde esa vida –y su música– puedan escucharse sin ser domesticadas.
16 de abril, 2025
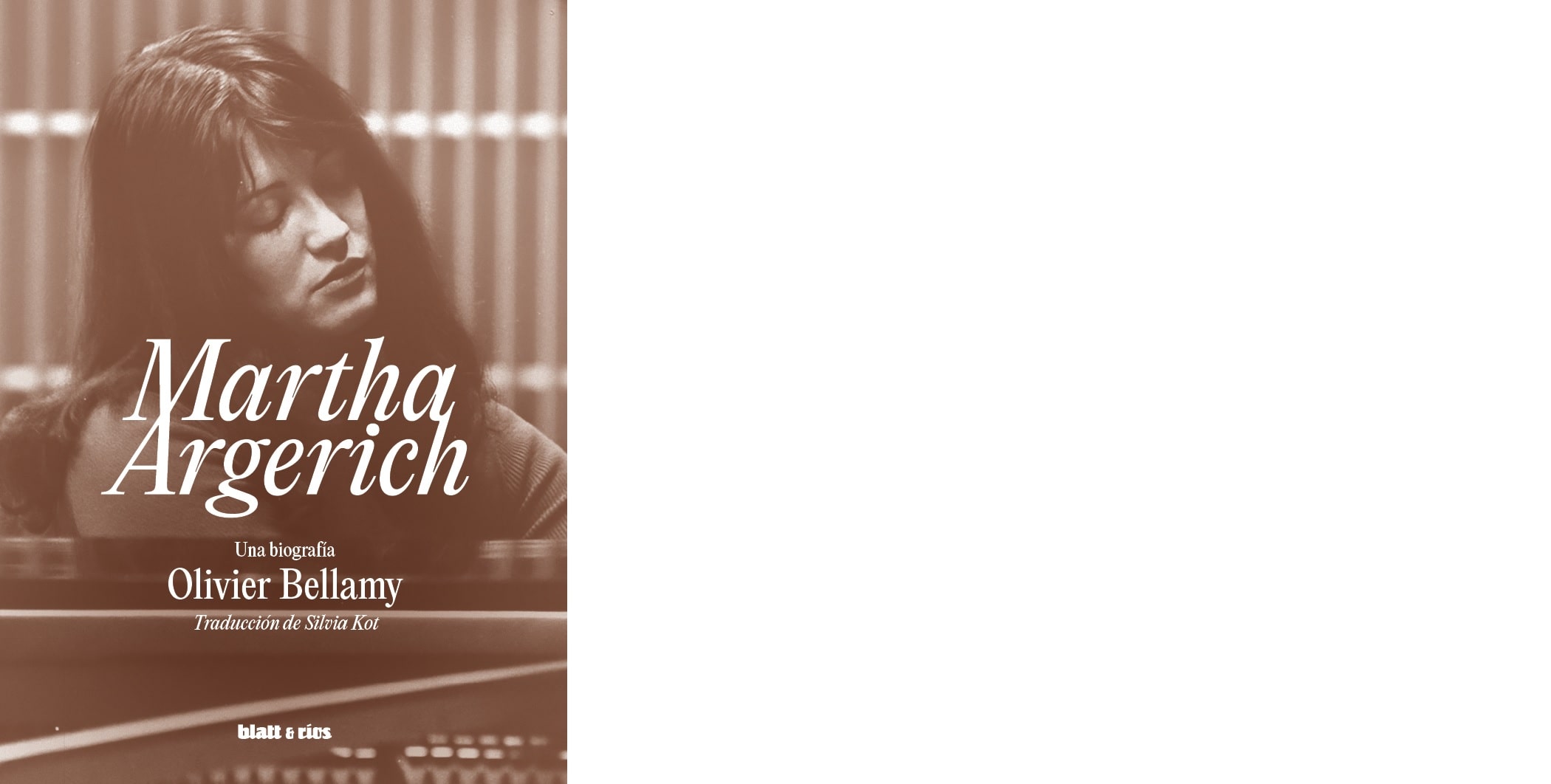 Martha Argerich. Una biografía
Martha Argerich. Una biografía
Olivier Bellamy
Traducción de Silvia Kot
Blatt & Ríos, 2024
264 págs.
