Quizá esa plasticidad incómoda a la hora de definirse esté inscripta en su destino desde el propio origen etimológico de la palabra, arraigado vagamente en las musas. Arte del sonido, pero también arte del tiempo y arte del orden en el movimiento, la música en Occidente suele mirar su propia historia con complejo de inferioridad; se ve llegando más tarde a las corrientes del arte pero al mismo tiempo se construye en tándem con otras artes de una forma más orgánica que otras prácticas. La literatura habla de tonos, la arquitectura habla de ritmo, la música mientras tanto compone canciones sobre poemas, óperas sobre tragedias, catedrales de armónica proporción. Hay un diálogo en particular que se destaca en la música de la modernidad: el de la música y el color, un imposible que se torna metáfora, donde el color en su expresividad sin significado, primaria, parece el doble perfecto del timbre, parámetro del sonido de difícil medición pero profundo impacto emocional.
El color en la música: una quimera,de Margarita Fernández, es un ensayo prodigioso que nos muestra, con un sorprendente poder de síntesis, algunas aproximaciones de la música al color, con dos obras como ejes: Farben, del compositor austríaco Arnold Schönberg, pionero de la música atonal y posteriormente creador del sistema dodecafónico, y el cuento La metamúsica de Leopoldo Lugones.
La partitura de Schönberg es el tercer movimiento de las Cinco piezas para orquesta, op. 16, escritas en 1909. En esos años el compositor exploraba nuevas formas de organizar el discurso que evitaran definir un centro tonal, llevando al cromatismo posromántico más allá de sus propios límites y asomándose a un universo sonoro nuevo e inexplorado. El cuento de Lugones, publicado en el volumen Las fuerzas extrañas (1906) –fiel ejemplo del espíritu de esa colección de relatos– explora en clave de ciencia ficción la posible traducción de ondas sonoras en frecuencias de la luz. Acaso Lugones ignorara las exploraciones sinestésicas de Alexander Scriabin, pero es sorprendente la similitud del postulado del cuento con la búsqueda del compositor ruso: un piano que dispara colores, que traduce el sonido a la tesitura de lo visible.
Margarita Fernández no necesita presentación en el universo de la música contemporánea argentina. Pianista, cofundadora del Grupo de Acción Instrumental, responsable de múltiples estrenos argentinos de obras paradigmáticas del siglo XX, ostenta además un lugar privilegiado en la literatura como una de las pianistas favoritas de Cortázar en Un tal Lucas. Su vigorosa actividad performática la cuenta también entre las principales referentes de la escena contemporánea del primer cuarto del siglo XXI.
Los grandes músicos, cuando escriben sobre música, logran una prosa específica, diferente a los textos que se producen desde afuera de la disciplina. Este libro no es la excepción, y en sus páginas se ocupa y preocupa por una comprensión cabal, a veces técnica, a veces hermenéutica, de la posibilidad del color en la música.
Fernández comienza el libro recordando que, en sus años de formación, los conservatorios concebían al sonido como “una institución indivisa”. Ya la profundidad de campo de esta frase nominal pone bien alta la vara. El sonido es instituido por una cultura, heredamos una forma de oír, y también podemos subvertirla. Allí entra en juego la noción moderna del análisis de los parámetros del sonido, la disección en laboratorio de ese objeto indiviso. Más allá de los signos establecidos dentro del lenguaje de la práctica común (notas, pulsos, registros) existe el cuerpo mismo del sonido, el timbre. “Timbre y color”, sintetiza Fernández, “son sinónimos en la música”.
Farben es como esos precursores de Kafka que rastrea Borges, textos muy anteriores que prefiguran, sin sospecharlo, formas de un futuro no inmediato. En la obra temprana de Schönberg, ocupada aún en organizar doce notas y fundar la primera modernidad radical a machetazos, este breve movimiento le habla a la segunda mitad del siglo XX: al minimalismo, a la composición de masas tímbricas de Ligeti y, por qué no, al pop de nuestros días en su sentido más amplio, cuyo discurso tonal se terminó licuando, no en una pantonalidad dodecafónica, sino en la sensualidad física, colorística del timbre.
Hoy los grandes públicos tienen una audioperceptiva tímbrica, corolario lógico de la total hegemonía del sonido grabado y amplificado, del token igual a sí mismo. El sonido ícono.
En tándem con la definición de Erik Satie, la música “del futuro” resultó ser música de amoblamiento, pero también música tímbrica. Música para el placer del usuario. Lejos de estas coordenadas actuales, Schönberg intuye a través de su obra esos colores de nuevos planetas, aunque construya la obra como una fuga, una estructura tradicional, compleja y sobre todo legítima desde el punto de vista de su momento histórico.
Acaso el díptico se complete mejor de lo que aparenta, entonces: la fuga de Schönberg que casi nadie supo desenmarañar en la partitura (ni siquiera sus mejores alumnos) esconde el potencial enceguecedor del piano-dispositivo del personaje de Lugones: el color en la música está, pero encerrado. Como en un agujero negro, no logra fugarse de su entramadado, o quizá no quiere hacerlo, para no evaporarnos los ojos.
18 de febrero, 2026
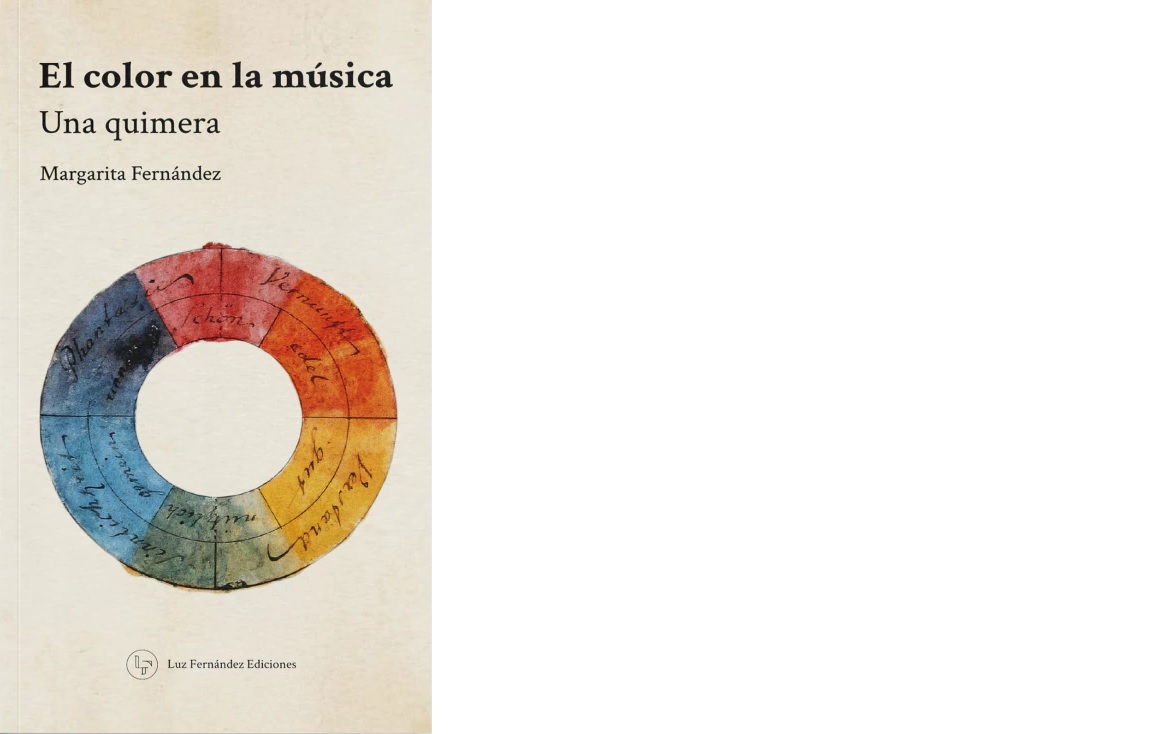
El color en la música: una quimera
Margarita Fernández
Luz Fernández, 2025
62 págs.
