En reseñas, prólogos, ensayos y entrevistas, los escritores suelen hacer pronunciamientos contundentes en los que, con el pretexto de calificar textos ajenos, solapadamente están hablando de los propios. Consciente o inconscientemente, al desglosar tal o cual procedimiento o al ponderar o condenar tal o cual poética, se cuela más o menos disimulada una afirmación del propio proyecto. Aun cuando no media una acción programática y deliberada, tendiente a construir la propia figura, parece inevitable esa pulsión autorreferencial, como si en relación a su escritura siempre estuviera presente la necesidad de convencer al resto, pero sobre todo a sí mismo, de que eso que hace vale la pena. Esta recurrencia y su carácter subrayado señalan que la escritura es una actividad inestable, transida de incertidumbres. Como ocurre en general con toda acción artística, lo que resulta de su ejercicio es tan inaprensible, tan difícil de calificar de manera conclusiva, que de algún modo persiste la duda respecto a su validez. El escritor, en consecuencia, está siempre atravesado por una inseguridad que pareciera intrínseca a su actividad. Aun cuando se trate de un escritor consagrado, esa inseguridad persiste, porque bien puede ser que esa consagración sea consecuencia de un equívoco extendido, y en última instancia porque la verdadera conformidad, si bien proviene de la mirada ajena, acaba de constituirse a través del dictamen propio, que es siempre vacilante.
Además, la cuestión del sentido excede a lo estrictamente textual, porque detrás, como telón de fondo, está la propia vida, y es inevitable entonces que el escritor haga cuentas de lo que ha puesto en juego en favor de la escritura, incluida la larga lista de sacrificios y renunciamientos. Resulta lógico entonces suponer que, aunque más no sea de vez de cuando, el escritor se detenga a considerar lo hecho y se pregunte si realmente valió la pena semejante esfuerzo, sobre todo considerando la endeble sustancialidad de lo producido que se exhibe sobre su escritorio: dos o tres hojas en las que ha ordenado de manera más o menos caprichosa una serie de palabras.
Podemos concluir entonces que la escritura es una actividad siempre amenazada por el sinsentido, que se sostiene mediante una serie de andamiajes simbólicos siempre provisorios, que precisan ser reelaborados de manera continua por el escritor, en una dinámica de autoafirmación que pareciera no tener fin.
Por lo demás, la cuestión del sentido en relación a la escritura está íntimamente vinculada con el tiempo, o más precisamente con la duración. Cuanto más joven es el escritor, más fácil le resulta encontrar un sentido a lo suyo; pero ese sentido tarde o temprano se gasta y debe ser reemplazado por otro, que ya no resulta tan fácil de encontrar y que además se gasta más rápidamente, en una dinámica de derivaciones que se acelera y complejiza, hasta tornarse apremiante cuando el escritor arriba a la vejez, momento en el que resulta casi imposible encontrar una razón para escribir. Y sin embargo el escritor veterano sigue escribiendo; porque a esa altura la escritura se ha convertido para él en algo parecido a una función vital, y es por lo tanto imposible renunciar a ella. Transida entonces por esta situación paradójica, aparece (si el escritor es medianamente inteligente y talentoso) un tipo de escritura singularmente potente, que adquiere su encanto justamente de ese tránsito inestable en el que se conjugan la solidez de un oficio largamente adquirido con la liviandad implícita en la claudicación a toda expectativa.
Todas estas cuestiones confluyen y se ejemplifican en la figura de César Aira, que de un tiempo a esta parte ha optado por operar en relación directa con la inestabilidad inherente a la escritura. Transido personalmente por la cuestión, en lugar de negarla pareciera haberla adoptado para su literatura, haciendo traccionar sus múltiples potencialidades en el campo fértil de sus narraciones. Eso ni más ni menos es lo que hace en su último libro, El jardinero, el escultor y el prófugo, trio de novelitas hermanas en las que explora a su manera, es decir procesándolos a través de su máquina incontenible de crear historias, los endebles cimientos en los que se sostiene la escritura en particular y el quehacer artístico en general.
Las dos primeras novelas son hermanas mellizas que comparten una misma estructura narrativa. La primera, titulada El jardinero, cuenta el vacilante derrotero de un escritor que se adentra en los territorios inexplorados de su propio jardín con el objetivo de encontrar una cura para la depresión de su jardinero, personaje del que depende de manera casi absoluta, en principio porque es su primer lector, pero sobre todo porque es quien refrenda con su veredicto benévolo el valor de su escritura. Por su parte la segunda, titulada El escultor, da cuenta del peregrinar de un reputado escultor de la antigua Grecia hasta un Oráculo, con el fin de consultarlo en relación a la depresión por la que transita su asistente, que es quien se encarga de ejecutar todas sus obras. En el trayecto de sus respectivas exploraciones ambos artistas, claro, exponen las razones y sinrazones que validan e invalidan sus respectivas actividades, razones y sinrazones que acaso encubran las que le corresponden a César Aira.
La hermana pequeña de estas mellizas, a las que complementa incorporando un matiz fundamental, es El prófugo, novelita en donde la figura del artista se sobreimprime a la del prófugo, pero no a la de cualquier prófugo sino a la de uno por elección, alguien que, procurando darle un sentido épico a sus últimos años, fuerza los acontecimientos a través de un crimen que lo convierte en "buscado" por la justicia, lo que lo obliga a tener que huir de manera continua. Pero ocurre que al tiempo, claro, su causa cae en el olvido, por lo que se ve obligado a crear una nueva causa (a cometer un nuevo crimen), que renueve su estatuto de prófugo, tal y como le ocurre al artista, que no sólo debe crear obras sino también excusas simbólicas que lo justifiquen como tal, tantas que a la larga acaban por constituirse en una parte sustancial de su producción.
Como es evidente, Aira pone a jugar en clave simbólica lecturas propias y ajenas en relación a su obra y a su figuración de autor, pero siempre en favor de proyectar historias y personajes que lo excedan. Porque cabe aclarar que, si bien se pueden hacer homologías y especular con reflexiones autobiográficas encubiertas, estas novelitas no son recreaciones imaginarias que ilustran de manera concluyente una cuestión. Al igual que Kafka, Aira parte de situaciones cuya carga simbólica acaso habilite a considerarlas como metáforas, pero no para establecerlas como tales sino para liquidarlas bajo el peso específico de la narración. De manera estratégica, instaura la supuesta metáfora como puente, a través del cual conecta pensamiento y suceso en una textualidad indistinguible, que es lo que en definitiva permite que estas tres novelitas puedan ser leídas de manera simultánea como refinados artefactos mentales, como improvisadas maravillas de la imaginación narrativa, e incluso como vistosos juegos de sombras chinescas en las que se insinúa a contraluz fragmentos de ese diario fantasma que Aira viene traficando desde siempre en sus relatos.
1 de junio, 2022
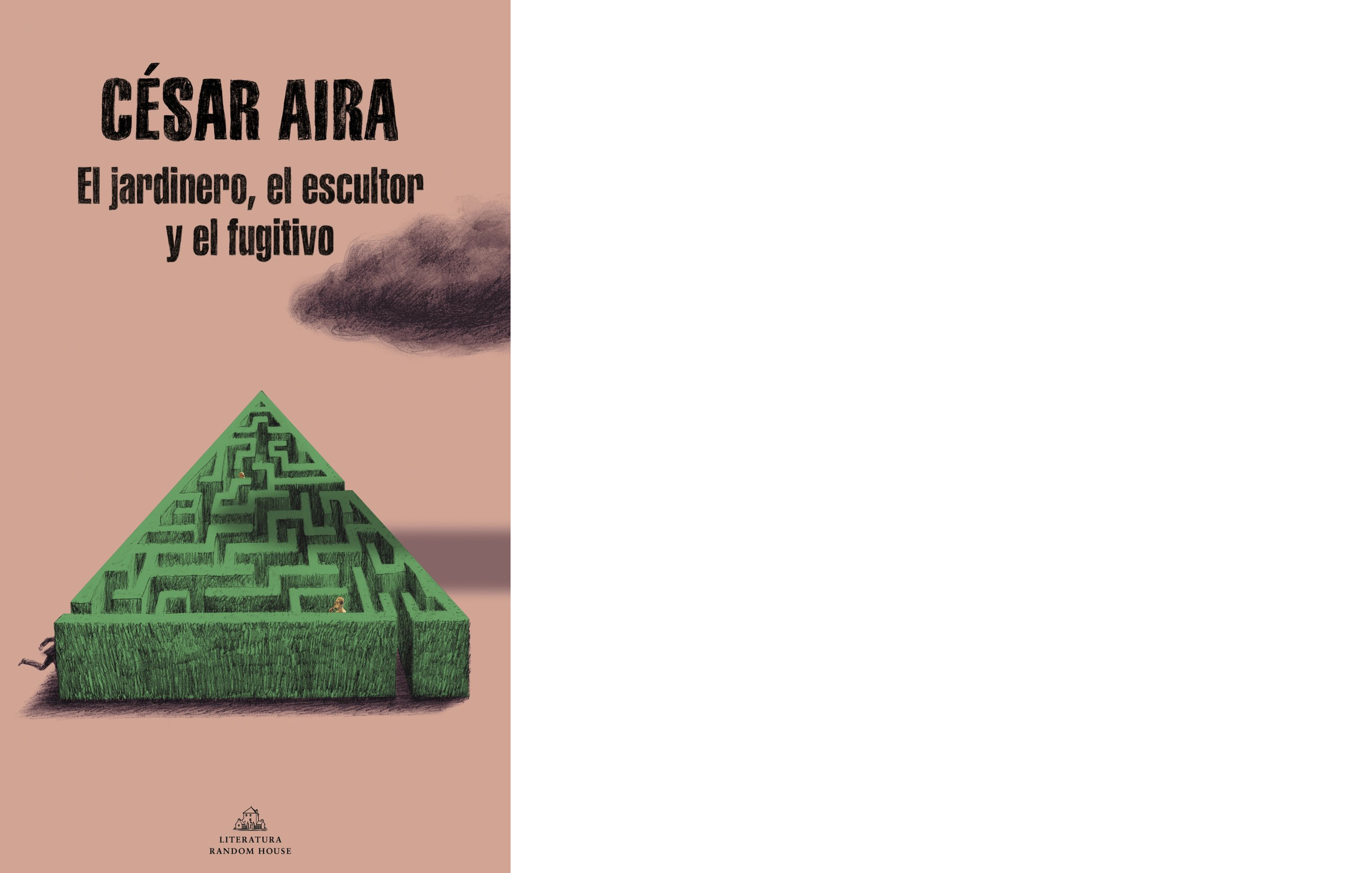 El jardinero, el escultor y el fugitivo
El jardinero, el escultor y el fugitivo
César Aira
Literatura Random House, 2022
144 págs.
