Fernanda Trías es uruguaya pero comenzó a escribir El monte de las furias en Bogotá, Colombia (país en el que reside actualmente) hacia los primeros meses del confinamiento por la pandemia de COVID-19, encerrada en un apartamento ubicado en el límite de la ciudad con un par de ventanas que únicamente le ofrecían la vista de unas montañas. La contemplación de ese paisaje particular como principal y casi exclusiva conexión con el afuera, y ese enlace obligatorio con la naturaleza salvaje a través del contemplar diario y casi meditativo de las montañas y sus climas, se convirtió en el disparador de una ficción que tiene dos protagonistas que a priori parecieran pertenecen a reinos diferentes, pero con el correr de los capítulos entendemos que están unidos por un lazo más fuerte que el de las especies: una solitaria mujer vigía y una Montaña dotada de consciencia y una voz propia, cuya relación simbiótica es el núcleo del relato. Esta mujer, habitante de una ladera rodeada de neblina, vegetación exuberante y una jauría de perros salvajes, no tiene nombre pero sí una tarea clara y definida: cuidar los linderos de la Montaña que es explotada por una empresa que la considera propiedad privada.
Uno de los pocos vínculos que la montañera mantiene con la humanidad –además de las esporádicas visitas de una pareja de “mujeres de Jehová”, como ella las llama– se da a través de la relación con el Celador, un señor mayor que guarda una caseta de vigilancia al pie de la Montaña. Este vínculo, en principio de vecinos, derivará en una amistad formal y más adelante en una especie de romance extraño, algo turbio. El hombre tiene como hobby principal mirar televisión, sobre todo películas de “telecatástrofe” que a duras penas logra sintonizar, pero consume con devoción. A la cuidadora de la Montaña, sin embargo, le importa más bien poco lo que transmite el aparato electrónico; lo que a ella verdaderamente le interesa –y esta parece ser una de las razones principales por las que busca la compañía del Celador– son los relatos sobre lo que ocurre en la ciudad roja: las novedades, las maravillas tecnológicas, la ciencia médica –tan diferente de la medicina natural–, las costumbres ajenas de los ciudadanos, o los planes de explotación y progreso de la empresa. De esta forma, el Celador conecta a la montañera con lo mundano a través de las películas populares y de sus relatos banales, pero también se convierte en una especie de “noticiero” particular que la mantiene en contacto con la realidad externa a la Montaña; es decir, su conexión con el afuera se da casi exclusivamente a través de la voz y los relatos del Celador.
“Dice el Celador que solo alguien como yo puede vivir sola en la Montaña. Pero yo no vivo en la Montaña sino con ella, y esa diferencia es más que una palabra. El no podría entenderlo, así que no se lo explico”, escribe la montañera en sus cuadernos personales. Ella entiende que su voz y su palabra escrita son útiles al momento de exponer el tiempo de la memoria, la intimidad, su pasado o su incipiente misantropía, pero de ninguna manera sirven para explicar la compleja relación que mantiene con la Montaña. Por tanto, sería una pérdida de tiempo intentar comunicar algo para lo que claramente es necesaria otra voz, otro tipo de emisor, un narrador no-humano. En otras palabras: así como, por ejemplo, en los relatos de los mitos de Cthulhu los hombres no pueden pronunciar correctamente el nombre de esta deidad primigenia lovecraftiana porque tal palabra no fue creada para ser reproducida por el aparato fonador humano, en El monte de las furias únicamente la voz narradora de la Montaña –un archifósil que atestiguó la aparición del ser humano y seguramente será testigo de su extinción– puede intentar explicarle al ser humano –es decir, el lector– la imprecisas extensiones de sus tiempos profundos o geológicos y las complejas relaciones con otras entidades que habitan este mundo, más allá de que este pueda comprenderla o no. Y es en esta alternancia de voces donde sale a relucir el genio narrativo de Fernanda Trías: por un lado, dota de mundo interior a un ser no-vivo, explora su inconsciente y transmite su voz a través de un monólogo –quizá hermético, pero siempre poético– en capítulos breves que ponen en perspectiva las temporalidades no-humanas y la memoria de una deidad de la naturaleza; y por otro lado, su genio también aparece cuando narra la lucha diaria de la mujer en busca de las palabras justas que puedan ordenar y darle forma a sus pensamientos para poder plasmarlos en las páginas de su cuaderno.
De esta forma el lector puede acceder a los retazos de un pasado marcado por una niñez difícil, una crianza compleja acompañada por una madre inestable y alcohólica, y la relación violenta con un hombre abusador; todos estos eventos que la empujaron a optar por la soledad que ofrece la Montaña, un aislamiento extremo que parece provocar en ella un efecto de despersonalización que, poco a poco, la hace retroceder a un estado cada vez más salvaje en el que asoma un indicio de misantropía al tiempo que su vínculo con la naturaleza se vuelve tan íntimo y espiritual que borronea la –cada vez más– delgada línea que separa entorno y mujer, naturaleza y humano, reino animal y reino de las entidades no-vivas. Este aislamiento extremo provoca que sus fantasías se disparen y generen confusión en su percepción de la realidad, como si viviese en un constante estado alterado de consciencia dentro del cual construye un universo propio, diametralmente ajeno a lo que sucede fuera de la Montaña. Todos estos elementos juntos producen una sensación generalizada de extrañamiento, una atmósfera opresiva que impregna al lector no sólo por lo que se le está contando sino, sobre todo, por cómo se lo están contando: la trama de El monte de las furias escapa con éxito de la narrativa convencional a través de una estructura fragmentada, narrada a dos voces, con retazos de momentos que a priori se intuyen simples o banales pero que con parsimonia van conformando un universo ficcional singular donde se exploran temáticas como la soledad, las disidencias, el machismo, la comunicación, los lazos maternales, la conexión del ser humano con la naturaleza, el abuso de poder y la violencia capitalista.
El monte las furias es una novela reflexiva, de ritmo contemplativo, más preocupada por sondear el mundo interior de sus protagonistas que por las acciones que deberían hacer avanzar a la trama. Ni siquiera cuando asoma lo que se podría considerar el primer y quizá único punto de giro –cuerpos que aparecen de la nada repartidos por el monte– cambia de ritmo, sino que opta por un giro psicodélico, una estética onírica, un paso más hacia lo hermético mientras se acrecienta esa prosa poética y evocadora que tan bien maneja la escritora uruguaya. Es una historia compleja, rotundamente ambiciosa, un libro que sin dudas podría adscribirse a una tradición de la literatura latinoamericana –junto a obras recientes como La mirada de las plantas de Edmundo Paz Soldán, Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores de Roberto Chuit Roganovich, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol de Mónica Ojeda o Las dimensiones absolutas de Rodrigo Bastidas– que en los últimos años ha cobrado una poderosa relevancia: ficciones que desde el Sur Global y a través de las literaturas no-miméticas indagan de las complejas relaciones entre la humanidad y la naturaleza, mediadas por el capitalismo salvaje y toda su carga de violencia tanto física como simbólica.
28 de mayo, 2025
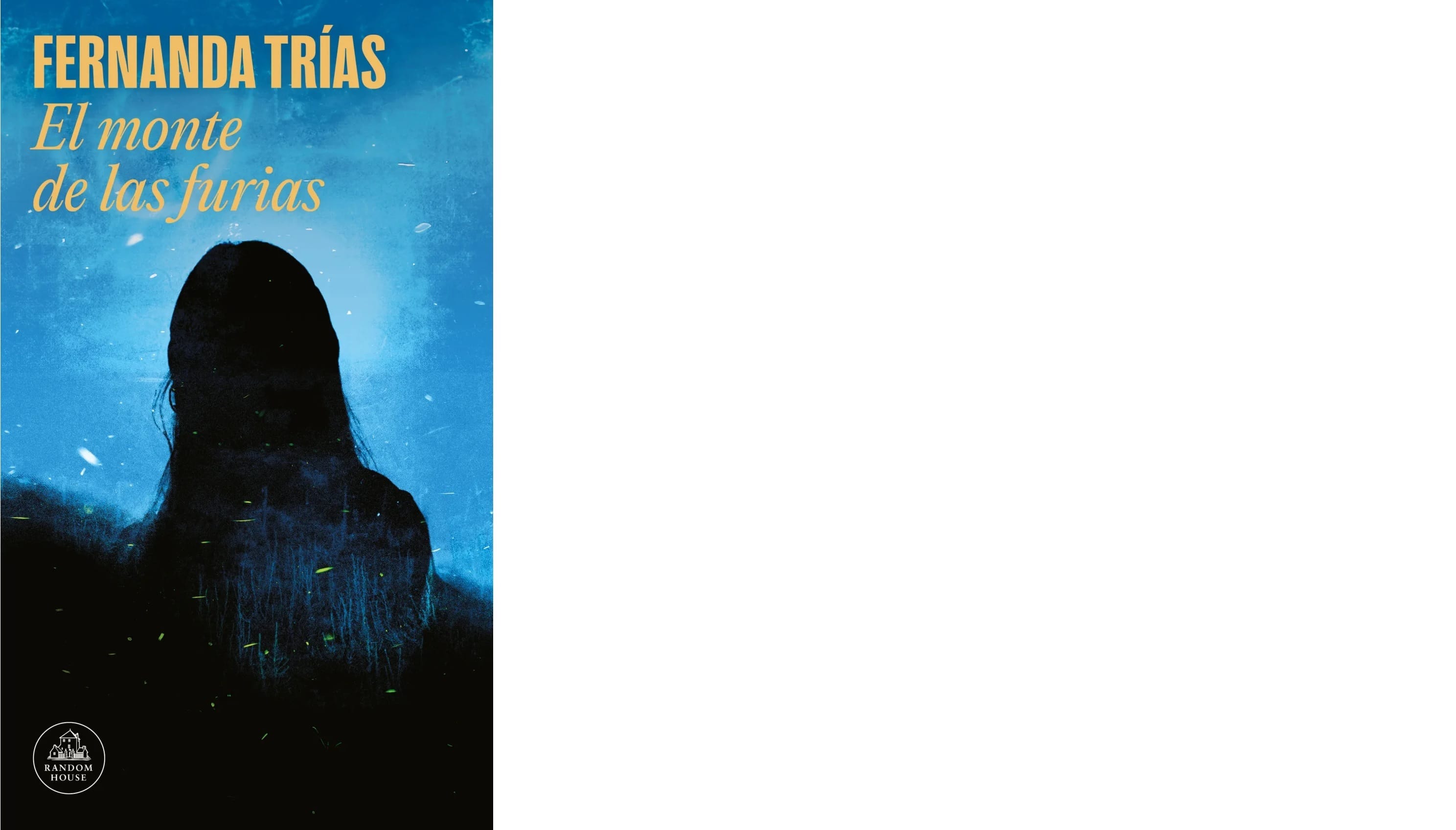
El monte de las furias
Fernanda Trías
Random House, 2025
248 págs.
