Cuando la mirada se posa en una práctica basada en la superación, la competición, la idea de rival; cuando aún siendo niños este es el centro, poco espacio queda para el disfrute. Nadar como una manera de participar en la comunidad. Volver la mirada hacia los espacios y los cuerpos que circulan. Lo que violenta, lo que incomoda, las alianzas, lo que acoge. En las tensiones de esta circulación se desarrolla El olor a cloro de la francesa Irma Pelatan.
Una escritura que mide cada movimiento haciendo que la técnica exprese un ritmo, en este caso de fondo, que permita las largas distancias necesarias para el entrenamiento. Una especie de acumulación originaria, de base, de volumen para que el ritmo sea ágil pero no exigido. Frases, líneas como brazadas dotadas de una gran técnica en la que percibimos el avance pero no el esfuerzo. Una disposición que como lectores agradecemos en la escritura y también en esta traducción de Julia Azaretto: la confianza que se deposita en nosotros. Eso en cuanto al estilo. Una búsqueda clara, un resultado cierto.
Pero la autora no escribe pensando solamente en la frase depurada. Lo que verdaderamente le importa es “el relato de una brutalidad asumida”. Le interesa el espacio vital, no sólo el físico, sino también al que dice acceder a través de la elección del seudónimo. Irma Pelatan es el nombre de una de las mujeres que la precedieron en la familia. En una entrevista cuenta que esta inscripción le permite narrar desde la descendencia, en lo póstumo. Le aporta una posición de libertad. Y de ahí, desde ese lugar de libertad, surge entre otras cosas la necesidad de preguntarse por los espacios y los modelos que sirvieron a su construcción. Cuestionarlos es vital.
Ahora sí, pasemos al aspecto físico, al escenario: tenemos la pileta municipal, pensada por Le Corbusier a partir del modelo de hombre medio llamado Modulor, con todas las incomodidades imaginadas para quienes no se corresponden con él; tenemos un paisaje de baldíos industriales consecuencia de la velocidad con la que el beneficio mercantil se mueve y tenemos los acentos de quienes habitan estos lugares que enseñan linajes. Claro que hay muchas más cosas, pero centrémonos en esto. Entonces, interpelación a los cuerpos, al cambio social vertiginoso, a los hablantes y lo que transmiten. Nada se hace con un tono didáctico sino para dar cuenta de la diversidad de los cuerpos, no como un valor sino como una constatación. La diferencia es lo que existe, el modelo es la comodidad del que traza.
La libertad es una búsqueda, como la de tantas otras concepciones, que se reformula constantemente, y uno de los centros duros que nos deja este ir y venir por los largos de la pileta es que los extremos pensados como límites deben servirnos para impulsarnos y ver frente a nosotros un espacio de libertad. Usar el límite a nuestro favor. Para eso, primero debemos reconocerlo, poder nombrarlo para pensar lo que hasta ahí era una incomodidad más o menos tolerada, y luego sí operar sobre las restricciones. Usarlas como plataformas.
En una de las más de veinte entradas que componen el texto, que las podemos imaginar como la duración de un largo, formas de microcuentos donde la protagonista narra distintos momentos vividos en torno a la pileta, escribe: “olíamos el cloro por la nariz y pensábamos en el mar”, el espacio sin límite, y ahí, “no estábamos más adelantados que los fenicios. Corríamos, con la sombra corta en la arena caliente, y nuestra bandita de críos hablaba todos los idiomas”. Ese mar que se abre es el Mediterráneo, “ese continente líquido” del que habla Calvet en uno de sus libros. Es por el que se han movido intensamente durante siglos diferentes lenguas. Calvet habla de perturbaciones ecolingüísticas, acontecimientos que juegan un rol dinámico en el ecosistema que es una lengua. Podríamos conjeturar que en esos intercambios se formó un sustrato marino del que quizás las marcas más suaves e indelebles son los acentos que conviven en este espacio comunitario. Por eso, la afirmación que hace la protagonista del relato: “Yo, en cambio, no tenía acento”, puede leerse como uno de los hechos que nos enfrenta al reposicionamiento constante ante cada nueva diferencia. Sea esta de la lengua, o de los cuerpos. Lo propio del hábitat que percibimos como natural, un espacio sin tensiones. Pero un día, sea en una pileta, una plaza o el transporte público; un día nos encontramos con el otro y en ese instante nos queda como principio de vida convivir. Pensar lo compartido y el intercambio. También la participación como reproducción mientras jugamos, nos entretenemos. El agua nos recibe, sí. La transformamos, pero también nos transforma.
Volvamos al comienzo. Como epígrafe está citado un fragmento del libro de Le Corbusier Poema al ángulo recto (del que hay una hermosa edición que contiene, además del texto, serigrafías suyas): “No atormenten a quien quiera correr / su parte de riesgos de la vida”. Una declaración para un relato que se mueve diciendo: “mi cuerpo como una alteridad... como un misterio” o “la obesidad, una lucha contra lo standard”, pero también, “nadábamos como si rezáramos, los cronómetros y las tablas como ostensorios, como súplica al Dios ausente”, y en otro fragmento, “te voy a mostrar el ritmo del soplo como una plegaria”. Ese ir y venir, con sus hojas en blanco para figurar la llegada a la otra punta entre una y otra entrada del texto; ese ir y venir es crítico sin crispación. Es un decir seguro de sí que no levanta la voz, si no que relata una diferencia.
Luego viene el giro o vuelta americana y de nuevo el espacio de libertad, la página en blanco.
25 de enero, 2023
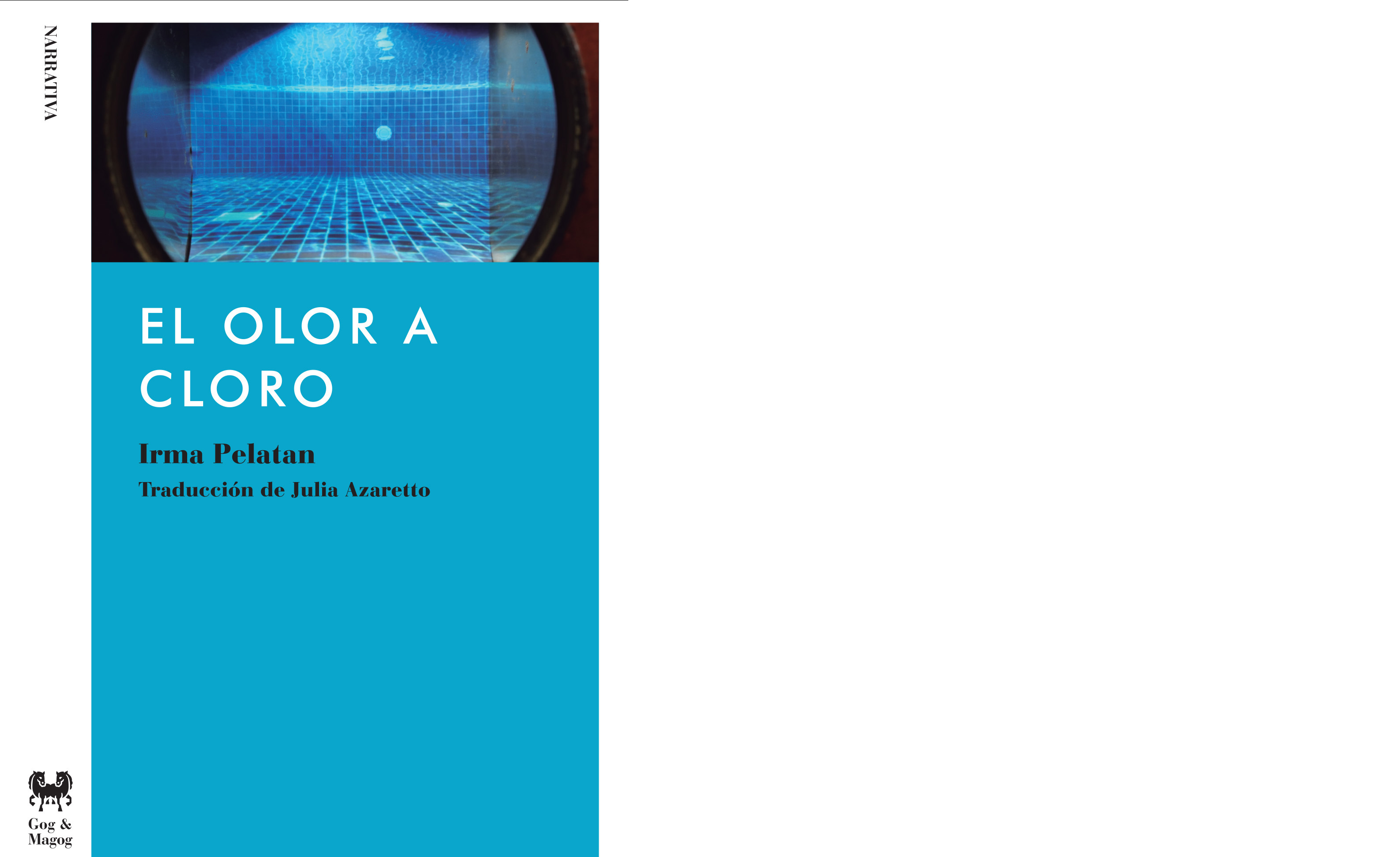 El olor a cloro
El olor a cloro
Irma Pelatan
Traducción de Julia Azaretto
Gog & Magog, 2022
120 págs.
