Título tras título, la escritura de Osvaldo Bossi ahonda un poco más su vitalismo. Afianzada en la potencia de los afectos, de las pasiones alegres, de la pequeña tergiversación de lo biográfico para –precisamente– tornarlo gozoso, las formas que encuentra en cada libro contraponen ante el peso del mundo la ligereza del amor deseante. Por eso la imagen del poeta como clown se inserta dentro de su universo con total naturalidad y hasta de modo metonímico. Esta figura atraviesa todos los textos del volumen, principalmente como portadora de la voz que reflexiona y recuerda y conjetura y opina y aconseja y escruta y adora.
En un gesto de bricoleur, las diecisiete piezas que componen este ensayo sobre la faena del poeta –así es como podría definirse su conjunto– se despliegan convocando los géneros más diversos: confesión, memoria, nota, glosa, perfil, reseña, narración, poema en prosa, análisis, etc. El resultado, sin embargo, es una línea de lectura limpia y profunda, un arroyo de montaña que recibe agua de todas sus grietas. El tono, aun cuando se entregue al debate o a la diatriba, se ofrece dulce, amistoso, realmente interesado en tocar al otro.
Apoyándose en las propias vivencias y sus poetas más amados (Storni, Penna, Gruss, Bellesi, Pizarnik, Pavese, Kavafis, entre otros), Bossi encarna el sayo que invoca con su título. La transparencia y la candidez de su trato le permiten la coincidencia entre lo que se enuncia y el cómo se enuncia (“¿Pero a quién le importa el oficio? Lo importante es cantar cada vez más bellamente, de manera más íntima, la misma canción”). Con pocos y simples sintagmas, la justeza aflora al punto de que lo dicho se torne verdad incontrastable. La noción de intimidad que la afirmación introduce hace temblar el atributo de expresión que se le asigna al poema. El canto deviene humilde, una práctica sigilosa, de perfil bajo y doméstico, y el poeta debe cultivarlo de dicha manera.
Existe en este libro una fe insoslayable respecto a la unión entre poesía y vida. No en términos de veracidad biográfica –puesto que “el yo lírico es un recurso”–, sino en lo que hace al traspaso de las energías. Ello se da en planos inesperados y de modos misteriosos, lejanos de las postulaciones y las búsquedas racionalizadas: “Si el poeta no tuviera algo de clown, estaría perdido. Empantanado en el mundo de la verdad y de las cosas definitivas. En cambio, el poeta no cae en lo profundo, es profundo porque el lenguaje lo es. El lenguaje y sus infinitas resonancias”. Mentir consolida la vida, porque al tomarla y transformarla levemente, ella emerge tal como se da: “Por el camino de la ficción (que es imaginación en estado de crisis), el poeta encuentra la forma, la única forma de decir la verdad”.
La invitación al equilibrio entre los extremos de banalidad y solemnidad se escucha en cada fragmento. El poeta, si se debe a su trabajo, se deja poseer por el estado de contagio y tiende a entusiasmar al otro a huir de los polos. Le encomiendan una misión irrealizable e igual la acepta. Una función que cumple más allá de sí. Una “máscara”, de clown. Ni triste ni alegre. O triste y alegre al mismo tiempo. Cuestión que Bossi asume sin reservas y lleva al límite con sus melodías a corazón abierto, en la esperanza de haber rozado el cuerpo del lector, para que ambos recuerden que aún se encuentran atados a la vida. Porque, como él mismo se confiesa, “lo raro no es ser escritor. Lo raro, lo completamente misterioso para mí, es no serlo”.
14 de mayo, 2025
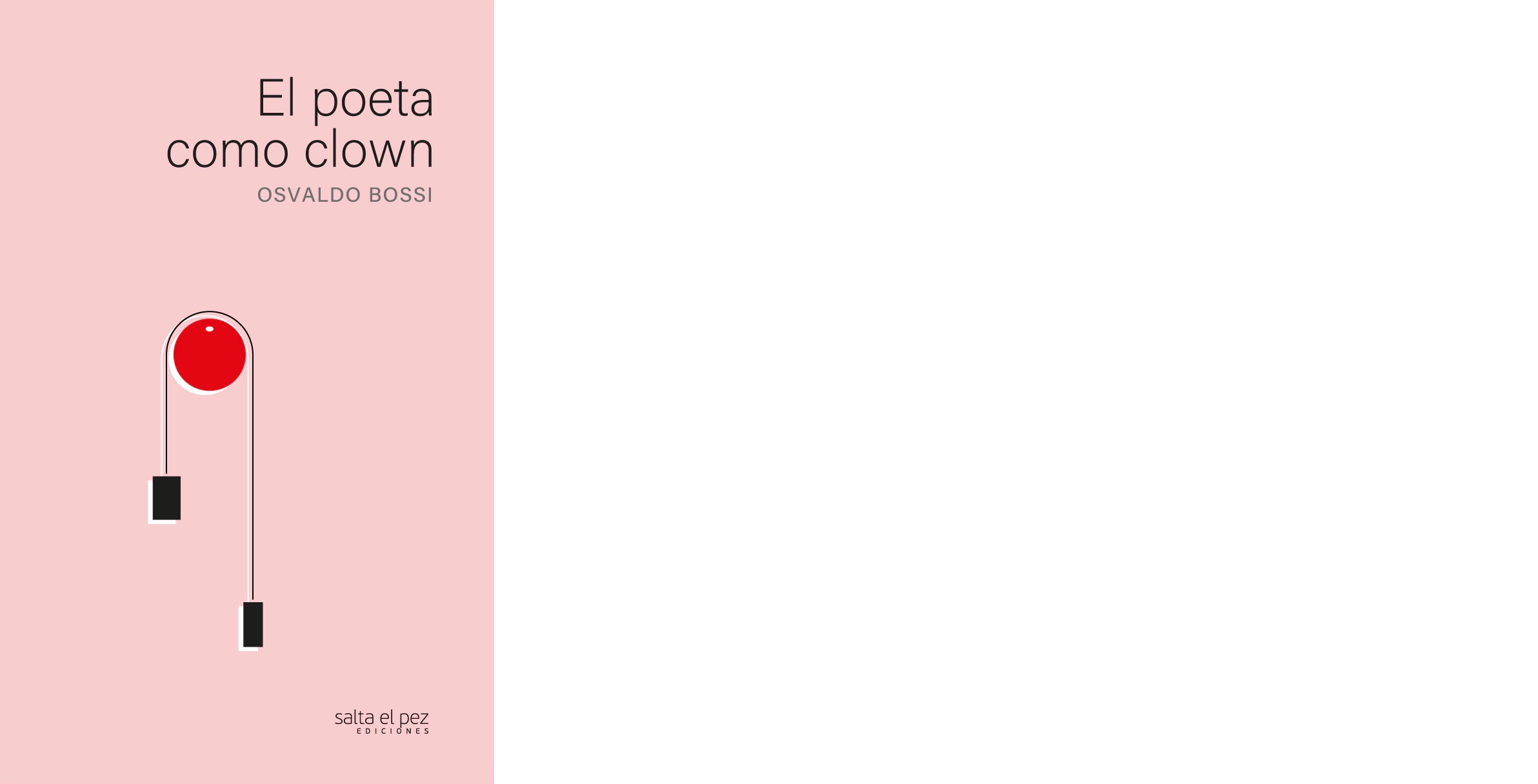 El poeta como clown
El poeta como clown
Osvaldo Bossi
Salta el pez ediciones, 2024
118 pág.
