Podría decirse que Marina Tsvietáieva tuvo una existencia fugaz; no tanto por su brevedad –aunque, nacida en 1892, no llegó a pisar los cincuenta– como por el fervor con el que transitó los avatares de la historia (con mayúsculas) hasta su muerte, precipitada por mano propia hacia 1941.
Tsvietáieva había usufructuado de una crianza propicia para la vocación artística, todo un privilegio en la Rusia zarista de fines del siglo XIX. Su padre era un académico prestigioso, director de un museo en Moscú; su madre, una talentosa música (discípula de Rubinstein) con títulos nobiliarios. Para 1917, la joven Marina ya había publicado tres libros de poesía, se había casado y había dado a luz a su primera hija. Todo cambiará a partir de la revolución bolchevique (en el mundo en general, en la vida de Marina en particular). Tsvietáieva perderá contacto con su marido, alistado en el Ejército Blanco; verá a su segunda hija morir de desnutrición; pasará quince años de exilio (para nada glamorosos) en Francia, y sus otros hijos, al regresar a Rusia, serán confinados en campos de concentración y colonias de trabajos forzados. Entretanto, la producción de una vasta obra literaria, hecha de poesía, textos dramáticos, memorias y ensayos, hace pensar que, pese a todo, la bienaventuranza logró hacerse un espacio en la vida de Tsvietáieva.
La de Tsvietáieva fue una obra olvidada y descubierta recién por los lectores hispanohablantes en la década de 1980. El primer libro traducido, mucho antes que su poesía, fue un epistolario con Rainer María Rilke y Boris Pasternak. El segundo fue El poeta y el tiempo, volumen que reúne tres ensayos fundamentales, escritos durante la estadía francesa.
El artículo “Un poeta a propósito de la crítica”, de 1926, aborda las condiciones de legitimidad de ejercicio de la crítica literaria. Primer requisito: “Para tener una opinión sobre alguna cosa es necesario vivir en ella y amarla”. De ello se deduce que quien no es poeta no tiene derecho a hacer crítica de poesía. Tsvietáieva no se preocupa por argumentar; afirma un punto de vista –innegociablemente suyo– y delimita un campo de batalla –el que les es más caro: la lírica–. En otras palabras, el “teórico” de la literatura bien puede saber cómo se compone un buen verso, pero no sabe cómo se consigue.
“El poeta y el tiempo”, de 1932, pivota sobre uno de esos problemas que nunca envejecen: ¿qué es el arte contemporáneo? Tsvietáieva considera al tiempo como relación entre el arte y la época, una relación que tiene algo de fatalidad, porque no hay arte (si es verdadero) que no revele su época, que llegue tarde, que no sea avance; y no hay poeta (si es auténtico) que no sirva a su tiempo. Ahora bien, ser actual no equivale a ser contemporáneo, como no es lo mismo ser un poeta de la Revolución que ser un poeta revolucionario: el uno cumple un encargo del Partido; el otro, un encargo del tiempo. Lo que escapa a la regla es lo sublime: un Maiakovski, por caso, que reúne ambas cualidades; o un Rilke, que “no es ni encargo ni demostración de nuestro tiempo –es su contrapeso”.
El “para qué” del arte es en efecto un tema recurrente en las reflexiones de Tsvietáieva. En “El arte a la luz de la conciencia”, otro texto fechado en 1932, se postula la prescindencia absoluta de toda instrumentalidad –por un lado, por innecesaria (todo el arte no es más que “la potencialidad de una respuesta”, o “una serie de respuestas a las que no hay preguntas”), pero también porque ese cielo despejado es condición de posibilidad de la escritura (“el olvido total de todo lo que no sea la obra es la base misma de la creación artística”). La voluntad juega incluso un papel secundario en ese escenario, la idea de autor se desdibuja... El poeta se presenta como un médium, alguien capaz de abrir un candado sin saber la combinación: “Algo, alguien se apodera de ti, tu mano no es más que un intérprete, no tuyo, sino de otro”. En ese sentido, la creación artística es una “atrofia indispensable de la conciencia”.
En los textos mencionados campean sentencias, máximas y hasta dicterios: son los haces luminosos que atraviesan el prisma con el que Tsvietáieva observa la labor artística. Pero El poeta y el tiempo tiene también algo de devocionario personal, de repertorio de pasiones literarias. Estas se ligan, casi exclusivamente, a sus coterráneos: las obras de Pushkin, Tolstoi, Gogol, Pasternak y (en este caso, si no por ciudadanía, al menos por afinidades electivas) Goethe son evocadas cual épicas hazañas marciales. ¿Esa tendencia hiperbólica es un rasgo patriótico? “Hay un país que es Dios, Rusia limita con él” supo decir Rilke. Y de hecho bastante del estilo de las Cartas a un joven poeta resuena en los escritos de Tsvietáieva. A quien entre en contacto con ellos por vez primera llamará la atención una sintaxis arbitraria –incorrecta desde el punto de vista escolar, justificada en términos de cadencia narrativa–, que genera el efecto de una voz que se quiebra; extenuada pero rabiosa, acaso imbuida de un ardor necesario para atravesar el largo invierno de las estepas.
26 de marzo, 2025
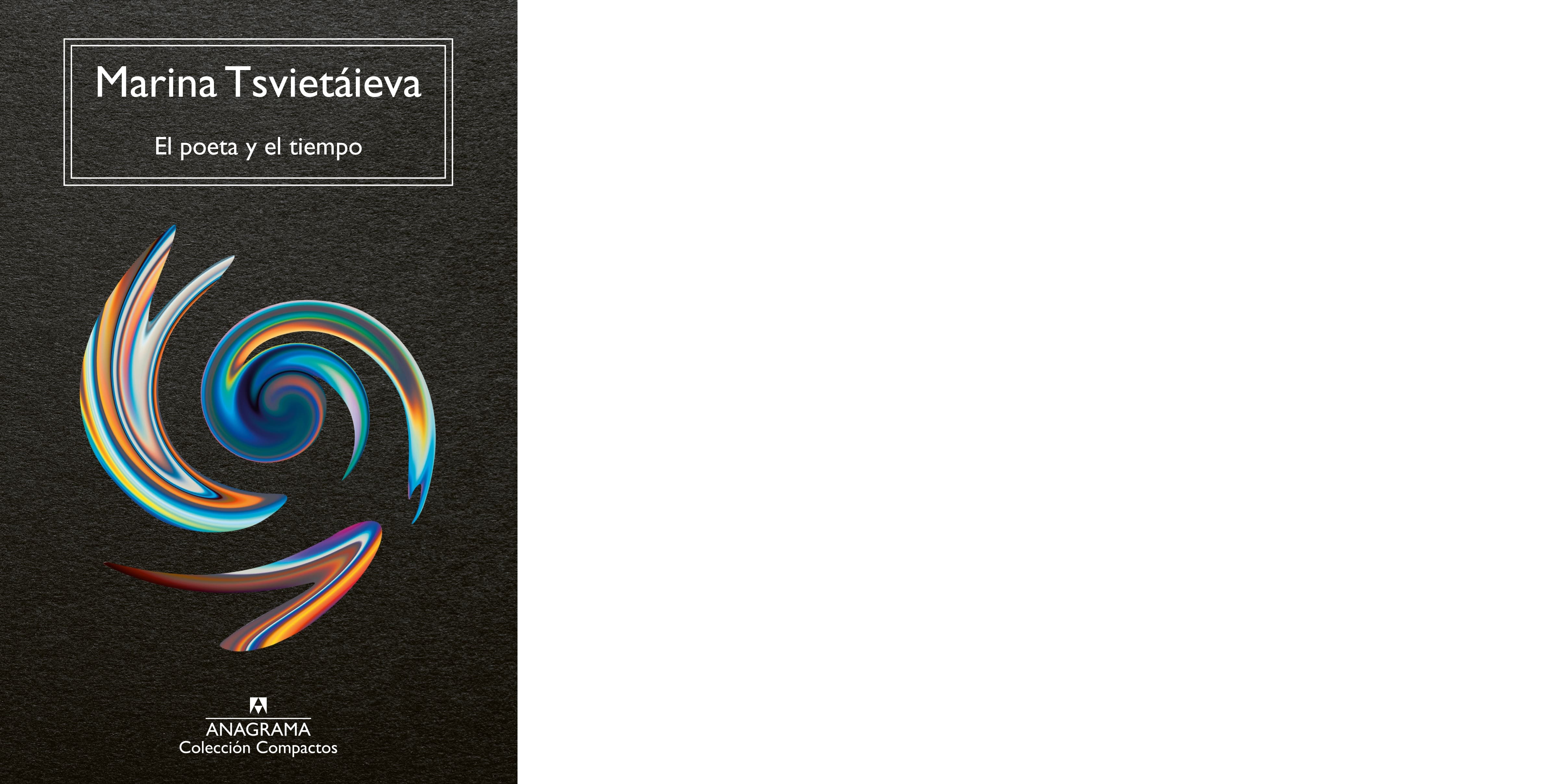
El poeta y el tiempo
Marina Tsvietáieva
Traducción de Selma Ancira
Anagrama, 2024
168 págs.
