El sueño de las casuarinas antologa, en manos de Carlos Battilana, la obra poética de Osvaldo Aguirre, pero no en pro de relevar puntos salientes, sino, por el contrario, de encontrar el continuum estético que un libro tras otro se ha asentado como una marca de carácter y distinción. Esa persistencia es principalmente sonora y tiene como escenario imaginativo la ruralidad pampeana, solo que lejos de cualquier ideal o modelo telúrico. El campo se aborda como una zona saeriana, un arrabal borgiano, el litoral de Juan L, y bajo su frecuencia el verso se imanta. La mirada del poeta, vaciándose de urbanidad, se aligera y a partir de ello percibe una desnudez en el mundo (el rural) para luego comenzar a reconocer la plenitud, lo poblado de este (sus criaturas, sus enseres).
Así surge la música, que no responde sino a las voces de ese entorno (humanas, animales, vegetales), sean en pasado remoto o reciente, en presente, en futuro. El habla se hace vida pegada al territorio, y en un objetivismo atemperado (tanto en lo melódico como en lo emotivo), el tono adquiere una textura de pequeña lumbre anaranjada o amarilla: el color del horizonte en los atardeceres de la gran llanura sobre el verde de la siembra y las lagunas. Lo objetivo del poema, el “no ideas but in things”, se desentiende de su contemporaneidad generacional (aquella de los años 90, propagada aún a través de las décadas) porque no admite la saturación del yo, la acidez, la desesperanza ni el hartazgo. Tiene lugar un compromiso –mesurado pero celebratorio– con los hechos y las cosas, un agradecimiento implícito con la existencia, aun en la pérdida, aun en la injusticia y en la incomprensión: de ahí la calidez minuciosa de la construcción métrica.
Desde cierto ángulo, podría arriesgarse que este campo es vivido como el pueblo que falta. No se acude a él como fuente tradicional ni como matriz productiva, se experimenta y se lo conoce como un tejido de relaciones de lo humano y el paisaje. Para realizarse, el poema necesita borrar al poeta, borrar la principalía de un personaje, dejar que las voces vayan por las suyas. Este campo viene entonces a revelar el campo dentro del campo. Un corte sin valoraciones históricas, un costado del ser en sí de los seres siendo en él. Los afectos, las peripecias, los sueños, las cotidianidades son abordados en su inmediatez, como si con el poema el lector pudiera realmente habitarlos, como si pudiera transportarlo a un instante de conexión cruda con la vida y el pueblo surgiera sin mezquindad para sí mismo, sin la rajadura de la monetización de los rindes (incluso para los dueños).
De este modo, desde Las vueltas del camino (1992) la poética de Aguirre se presenta como una sonata vocal de ráfagas cargadas de polen y de polvo, murmullo dulce y perenne lleno de árboles, de máquinas y de perros, que cataliza lo doméstico y la intemperie (“el fluir entre las hojas/ de las sirenas,/ sí, que las hay, o las hubo,/ las sirenas de la brisa”). Este flujo va adquiriendo nuevas formas, como en Al fuego (1994) o en Lengua natal (2006), donde la narración saeriana, en clave balzaciana, ocupa el verso, o en El general (2000), cuando el poema se deja absorber por la tormenta para cantarla. Campo Albornoz (2010), por su parte, ahonda en los seres del ayer que salen al cruce sobre los llanos, antes que para contar su historia, para dar lugar a una en quien los encuentra: suerte de espejo donde quien habla puede decirse “Quién te corría/ sino el campo florecido/ en el mediodía de verano”.
A partir de Tierra en el aire (2010), el verso pone énfasis en adecuar su distribución en la página para reflejar las partículas que viajan en el aire, esos átomos que componen el aliento, que lo movilizan: “Vamos a guardar,/ dice, las palabras /del hogar, //allá, las que vienen /y van, //las de llamar/ a los perros de caza/ de vigilia, dice, //las que dan /mejor abrigo./ Tierra muerta/ en la lengua”. Más adelante, en 1864 (2020) la prosa hace su aparición como un modo indirecto de acceder al poema, como si este fuera algo que uno debe encontrar entre las líneas de la página como quien descorre los hilos de un alambrado para abrirse paso, aunque siempre en la misma dominante de sonoridad sedosa, meditada.
En Vendaval (2023) y en Lucero (inédito aún), por más movimientos, metamorfosis y encarnaciones que realice, el pasado se percibe como aquello que no deja de acontecer. Esto afina el estilo, lo unifica, incluso cuando la prosa aparezca como el recurso que acapara la mayor cantidad de páginas, y la totalidad que emerge en torno a la ruralidad (a la ruralidad instaurada libro a libro) se manifiesta como un poliedro infinito, como la gran tarea que el poema ha hallado para hacerse lugar a sí mismo. Un rol que revaloriza la función del domus, que pone en evidencia lo insondable de lo cercano, de la única e irrepetible vida del aquí-y-ahora que en ocasiones deviene cantera permanente de una obra, porque, como el autor nos confiesa en la entrevista final –en relación al campo y haciendo suya una frase que Marosa Di Giorgio le regaló en un reportaje–, “¿por qué dejarlo si está vivo, si no deja de transformarse y revelarse?”.
22 de octubre, 2025
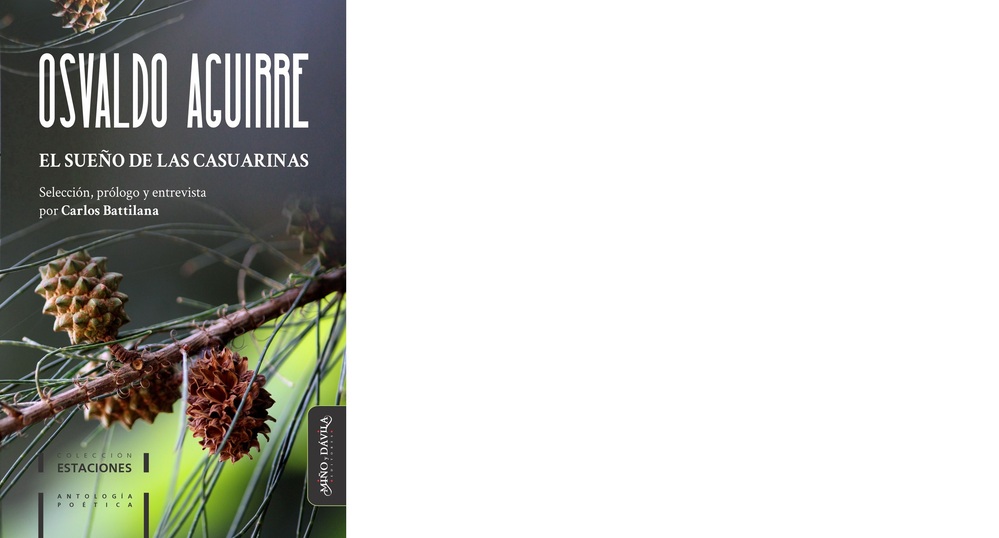
El sueño de las casuarinas
Selección prólogo y entrevista de Carlos Battilana
Osvaldo Aguirre
Miño y Dávila Editores, 2025
192 págs.
