Nadie sabe lo que es escribir. No solamente lo que implica en términos de tiempo, de necesario aislamiento, de una tarea a la vez minuciosa, casi ritual, e imprevisible; sino también y sobre todo lo que se abre con el gesto insólito, silencioso, de empezar a unir palabras en algunas frases que no se dirigen a ningún lugar. Porque para escribir no importa demasiado, en un principio, de qué se trate, sino más bien ese acto de inclinarse ante la hoja o la máquina que pudo requerir mil postergaciones, gran cantidad de preparativos, la disolución de las horas invariablemente contadas, pero que siempre se transforma en un instante suspendido, en una suerte de arrebato.
Duras escribió un libro, después de haber escrito mucho, sobre esa imposibilidad de saber qué se hace al escribir. Saberlo sería inútil además, porque se trata de un acto repetido cuyos orígenes son tan inciertos como la repetición entera, a la que cada uno se entrega, como decía Baudelaire, cuando tomamos la droga más fuerte, en soledad, que somos nosotros mismos. En su libro, Duras puede afirmar, al fin, que no se escribe sobre nada, que puede decir cualquier cosa. Los personajes, las pasiones encarnadas en nombres, no van a acudir a un papel que se rasga, se pliega, y que por unos largos intervalos solo quiere escuchar los movimientos del cuerpo en estado de escritura. “Puedo decir lo que quiero”, anota Duras, y está sin saberlo en sus últimos años de vida, pues aunque la vida no da señales de su avance hacia los límites definitivos, de todos modos un cuerpo puede registrar que no le quedan ya varias décadas, que la cosecha diaria de frases ya no pretende llenar grandes volúmenes, ¿para qué?, y además ella puede decir lo que quiera porque no sabe nada de causas ni de medios para hacer lo que hace, para haber escuchado esas voces de los libros que hizo, entonces concluye: “nunca descubriré por qué se escribe ni cómo no se escribe”.
Duras, en varias entrevistas y en algunas reflexiones escritas, reitera el asombro que le produce la vida de los que no escriben: viven tranquilamente, hacen una cosa y la otra, trabajan, aman, odian, pero no necesitan escribir, no se ven atacados por ese impulso; sus soledades, llenas de esperanzas y de miedos, parecen siempre burbujas cristalinas que no perfora ese instrumento de la destrucción que hace escribir. ¿Cómo pueden vivir sin escribir?, se pregunta Duras, y los imagina tal vez felices. Algunos incluso hacen libros sin tener que escribir, sin la desolación de ese vacío que atrae y no suelta.
Puesto que no se puede decir lo que sería escribir, tal vez se pueda hablar del escritor. Pero visto desde afuera, cuando no escribe, se transformará acaso en un señor o una señora que salió a tomar algo, que charla en entrevistas, que posa en fotos para mostrar el hiato que separa su imagen cualquiera de la cosa que intentó hacer, que sigue intentando, y que nunca está en las manos de su personaje. “Un escritor es algo extraño”, dice Duras. Parece una contradicción que lleva una vida humana. Se le impuso tal vez, antes de empezar a escribir, una condena o una condición o una especie de don: no hablar. Pero cuando no escribe, que es la mayor parte del tiempo de su vida, no hace nada: “escucha mucho”, dice Duras, porque “es algo que descansa”. Y en otra escena, invisible para su propia mirada, se espera el arrebato de empezar, de seguir esperando que lo escuchado venga, vuelva a venir, mientras ese tácito personaje que encarna solo “aúlla sin ruido”.
No se sabe cómo se escribe porque la cosa que hace escribir es tan liviana que hasta una mosca se vuelve una montaña junto a ella, un animal gigantesco que agoniza frente a su inminencia sin palabras. Duras mira la agonía de una mosca, el minuto final de un insecto cuya imposibilidad de percibir algo se le acerca sin embargo de manera siniestra. ¿Es la muerte acaso, sin nadie que esté ahí, muriéndose? ¿De dónde podría surgir esa muerte ínfima de la mosca, que no tiene intimidad, sino de afuera, “del exterior, o del espesor de la pared, o del suelo”? Quizás sea algo parecido a escribir: en una pieza cerrada, o en la cápsula de escritura y de silencio que envuelve a ese cuerpo inclinado sobre signos que se alinean, se escucha un viento que no está hecho de aire, como “una nada aún innombrable, quizá muy próxima, quizá de mí, que intentaba seguir los recorridos de la mosca a punto de pasar a la eternidad”. De manera que la muerte, la nada en la que me he de convertir, proviene de la escritura, o adviene en ella. Se anota entonces la muerte que está en marcha hacia el fin del mundo, hacia un determinado final: esa mosca se muere, el escrito se termina, se publica tal vez como en un entierro ceremonioso, la escritora muere tres años después de este libro, Escribir. No volverá a pasar nada más, salvo la nada, o el anonadamiento analgésico que se llama lectura, que no tiene nada que ver con el vacío de escribir. El derecho de escribir habrá sido esa posibilidad de no hablarle a nadie, de no estar diciendo nada que se sepa, pero para poder mirar la vida que se debate por unos momentos, en su pasión agitada, en un ser cualquiera.
Cuando no pasa nada, justamente, se está escribiendo, se siente la llegada del viento en la quietud de la casa. Duras hace un elogio de la casa donde le fue posible escribir sus libros más apasionados, recuerda su soledad, la sucesión de las horas mezcladas, y lo que venía a ella, voces, destinos. “La escritura”, anota al final de su elogio absoluto de escribir y nada más, “está desnuda, es la tinta, es el escrito, y pasa como nada pasa en la vida, nada, excepto eso, la vida”.
Después el libro, que es una salida del encierro y la promesa vaga de volver a empezar, de volver a sentir los golpes de estar a solas, se completa con relatos: la memoria de un joven inglés muerto en un pueblo costero, su tumba de aviador en la guerra francesa que lo llora; o bien un diálogo inconcluso entre un hombre desconocido y una escritora en Roma, la ciudad demasiado visible, demasiado artística y que solo puede ser filmada; o la visita al taller de un amigo que pinta, que vive la felicidad de sus materiales, sin palabras, sin tener que anotar frases. Duras puede sentenciar: “Con frecuencia hay relatos y con muy poca frecuencia hay escritura”. Porque para escribir, digamos, en primer lugar, no hay que saber lo que se quiere hacer, hay que dejar que lo querido se cuente a caballo del viento de afuera, incluso en el aire quieto del cuarto de escritura.
26 de octubre, 2022
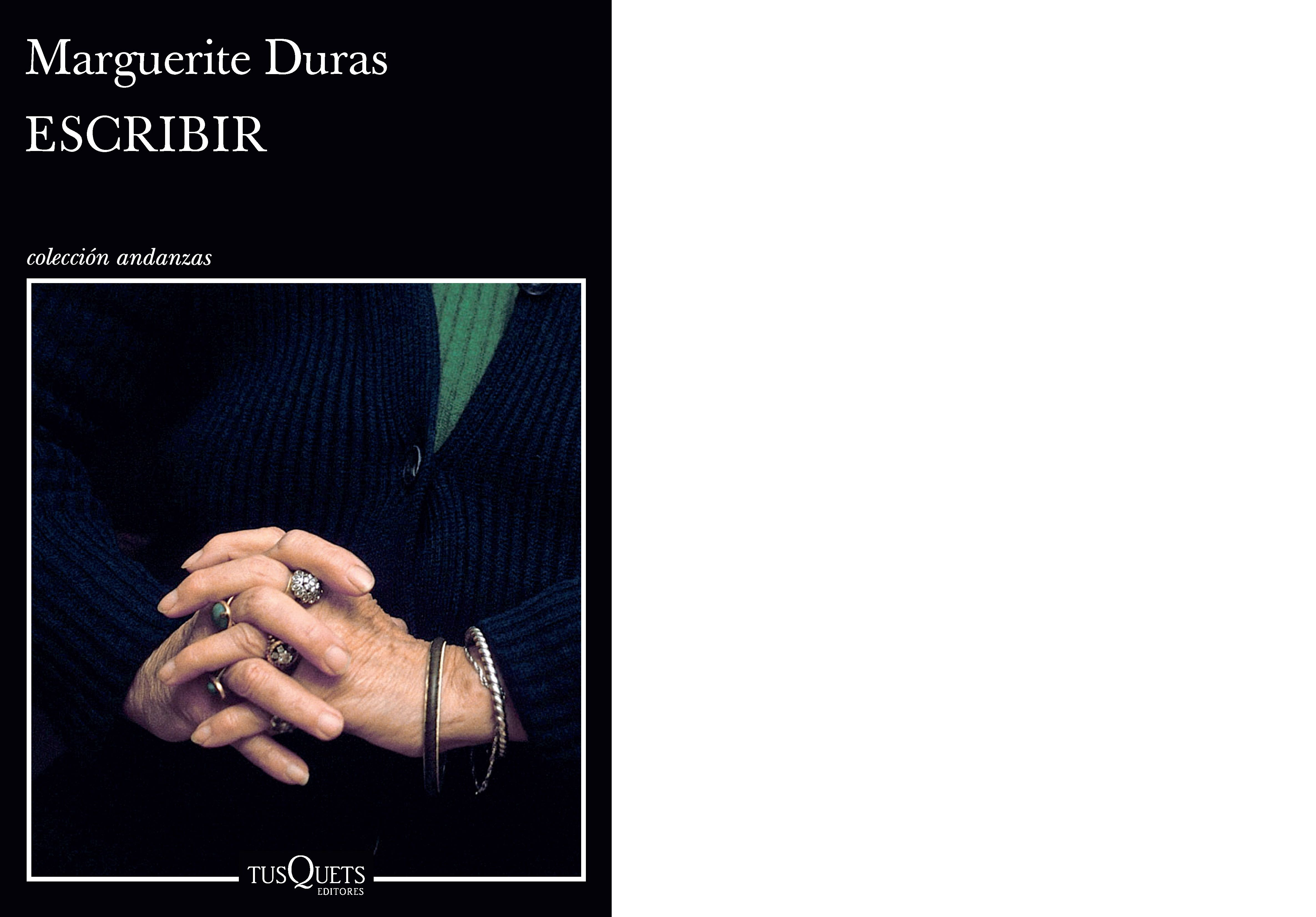 Escribir
Escribir
Marguerite Duras
Traducción de Ana María Moix
Tusquets, 2022
128 págs.
