En Danza macabra, el libro en el que Stephen King profesa, de un modo particularmente personal, su admiración por distintos escritores de lo macabro, el autor recuerda una escena de peculiar espanto, individual y colectiva. Eran niños de los cincuenta, dice, sus padres los dejaban en el cine de matiné, que devoran con pasión. En una función en especial, afirma, todo cambió: el encargado del cine detuvo la proyección de la película, se paró frente a ellos y les informó, estupefacto, que los rusos habían lanzado el primer satélite al espacio. Que los habían superado en la carrera tecnológica y que su poder, por tanto, representaba una amenaza a temer, verdadera, inminente. Nacieron, así, en una extraña cultura, empapados de patriotismo, extravagancia, aprensión y paranoia. A los de su generación, sostiene King, los llamaban los bebés de la guerra, y eran fértiles semillas del terror.
Si el terror y lo macabro, en King, son los modos que cobra aquella infancia atravesada por un trauma social, Luciano Lamberti (Córdoba, 1976), por su parte, nace junto con la herida más terrible de la historia del siglo XX argentino: la dictadura, y lo indecible: la tortura, la desaparición, la vejación, el asesinato, la apropiación de bebés. Es un suponer, y no es más que eso, que el niño Lamberti ha crecido en una “extraña y circense atmósfera de paranoia, patriotismo, e hybris nacional”, para usar aquí las palabras del propio Stephen King. Quién sabe. Quizá haya sido, él también, una fértil semilla del terror.
En Gente que habla dormida se reúnen los primeros dos libros de cuentos de Lamberti: El asesino de chanchos (2010), publicado en la hoy inexistente Tamarisco, y El loro que podía adivinar el futuro, que vio la luz en 2014 gracias a la editorial Nudista. El volumen cuenta también –y esta es la novedad– con Pequeños robos a la luz de la luna, que contiene (más de una decena) de nuevos relatos, que escarban en el terror, el fantástico y la ciencia ficción.
En “La mosca de la fruta” la sensibilidad romántica de un adolescente, lector de Neruda y Benedetti, se da de bruces con las estructuras patriarcales que configuran la familia y, sobre todo, la escuela. Como una asignatura más, las peleas se suceden día tras día entre los estudiantes: los dedos y las narices se fracturan, los músculos se desgarran, los cuerpos sangran y los amanerados –para que aprendan a ser machos, claro– pueden llegar ser violados por varoncitos. No hay nada mejor, reflexiona el narrador en un tono nietzscheano, que la finalización de una pelea: “el cuerpo quedaba como latiendo, la respiración agitada y una especie de iluminación profana que llegaba hasta el borde de lo que eras, para que te asomes y mires temblando el interior”. Ese interior que tiembla, y que, para decirlo con Nietzsche, devuelve la mirada, proporciona la materia prima, oscura y desbocada, con la que Lamberti construye sus relatos. Relatos que, antes que repeler o asquear, incomodan. Relatos que, al mismo tiempo, entretienen. Y mucho.
Los protagonistas adultos del resto de los cuentos, podríamos aventurar, parecen haber egresado de ese sadomasoquista colegio lambertiano. Criados y atravesados por la violencia de dicha institución social, estos hombres emergen como desvío, como problematización, como burla de la Norma. Y es en la gratuidad, el absurdo o la violencia de muchos de sus actos donde anida ese efecto perturbador antes aludido: la incomodidad.
En el primer relato, “Soy el hombre de la máscara”, un voyeurista se enmascara y, sigiloso, se entromete por las noches en las casas del barrio para espiar y filmar a sus vecinos mientras duermen. “Cuando espío –confiesa– soy yo, tremendamente yo, no necesito comer y ni siquiera respirar de lo tremendamente yo que soy”. Cuando duermen, dice, hay algo auténtico, algo real en ellos. Contempla, entonces, a la gente (que habla) dormida. Gente que habla con esa voz que, como escribió Cortázar, surge de los sueños, y no de la garganta. Del inconsciente, que también, a su manera, incomoda.
Y si de fantasías inconscientes se trata, en esa suerte de brevísima carta al padre que es “La avispa”, el protagonista presencia, en activa pasividad, la picadura letal que sufre su alérgico progenitor. Mientras que en “El gran viento del desierto”, el último de los cuentos, Andrea se enamora, a distancia, de un convicto: el mirón enmascarado del primer relato, que grababa a sus vecinos durmiendo. Andrea le envía cartas a la cárcel, sin recibir respuesta. Es un verdadero poeta, piensa ella, puesto que se alimenta de lo desconocido y lo insondable, de las oscuras realidades concebidas por el lenguaje opaco de los sueños: “Mirar a la gente dormida, buscar en sus palabras el secreto, rodear el secreto como un felino rodea eso que le eriza los pelos”.
Erizar los pelos: en más de una ocasión, el efecto que busca Lamberti. En el terrorífico “Días de visita” –el texto en el que resaltan con mayor evidencia el trabajo y la calidad de la escritura del autor– unos seres innominados mantienen en vilo a los habitantes de un pueblito rural. Hombres y mujeres rezan para que cuando las campanas de la iglesia suenen, y estos seres bajen del monte, no se lleven con ellos a nadie de su familia.
El ritmo veloz y, por momentos, la escritura en tiempo presente, generan un particular efecto: Lamberti parece rozar la superficie de las cosas, de los personajes, de los hechos, de la trama en sí misma. Como si narrara desde la superficie, desde una (entretenida) distancia, las rumias (y los actos) de subjetividades dañadas y perversas.
Germinada en Lamberti la semilla del Terror de Estado, la violencia, en lugar de proceder del exterior, crece ahora desde adentro. Emerge de las raíces de la normalidad. En “El día del monstruo”, un ciudadano recto se convierte, regularmente, en una especie de hombre lobo: “El monstruo ha salido de mí, una considerablemente buena persona, un ciudadano no diré modelo pero sí pacífico, y ha hecho, durante el lapso de la noche, cosas seguramente aberrantes”. De la misma manera en que no pueden recordarse ciertas pesadillas, y, mucho menos, las palabras que se profieren al dormir, las fechorías que realiza este pacífico hombre le quedan veladas: no tiene noción ni conciencia de ellas. Esa materia, inescrutable y brutal, es el elemento de Lamberti.
Durante la última dictadura, los tentáculos del Estado represor se apropiaban de bebés, de cuerpos, de identidades; el monstruo se objetivaba en la Junta Militar, en un afuera. Pero a la manera de un Alien ponzoñoso ha dejado su semilla en el vientre, en el inconsciente, de una generación amoldada a las convenciones de la normalidad burguesa. Así, el monstruo anida, agazapado, en ciudadanos rectos. Y de cuando en cuando germina, despierta, y hace de las suyas a la luz de la luna.
11 de mayo, 2022
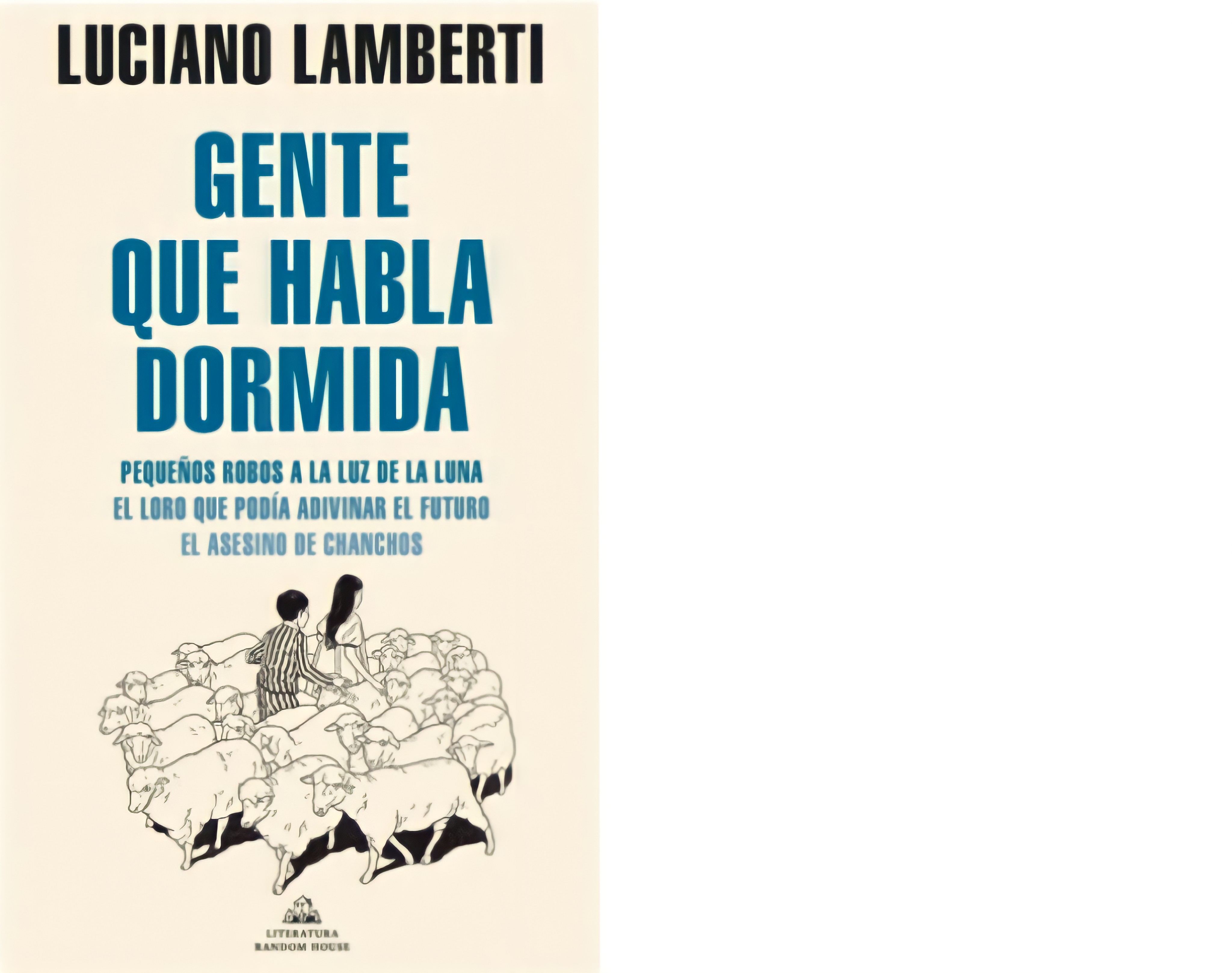 Gente que habla dormida
Gente que habla dormida
Luciano Lamberti
Random House, 2022
336 págs.
