Hace muchos días que vengo llenando cuartillas de manera frenética, ya sea con notas tomadas al hilo de los comentarios que rumio en mi cabeza mientras leo –arranques de frases que intentan capturar algo del brío y la belleza del libro y que por lo general se apagan antes de siquiera acercársele–, o directamente con citas que copio, atesoro, robo, a riesgo de terminar por citar la novela entera: fragmentos de una escritura a la que uno querría pedirle que contagie a su propia escritura –al menos mientras preparo esta reseña de Guerra– algo de la verdad, de la intensidad, del humor desgarrador y de la secreta compasión que arrastra en su avalancha, algo de ese sentido de lo necesario que la atraviesa y que es tan infrecuente en literatura. Uno querría alzar esos párrafos o páginas como pancartas o sinfonías por encima de la ensordecedora estupidez del mundo, a fin de compartir el asombro ante el prodigio, ante esta maravilla, triste y radical, apocalípticamente cómica, que nos ha ocurrido, oh lectores sin fe, y decir entonces damas y caballeros, por favor lean a Céline.
Guerra –me regodeo en afirmarlo– es la nueva novela de Louis-Ferdinand Céline. Nueva, sí, como digo. Me refiero a que por una especie de milagro criogenético (a menos que seamos nosotros, que sea nuestra época la que ha retrocedido setenta o cien años), ahora mismo nos hallamos, a mi modesto entender –y por gracia de la historia y desgracia del autor, merced al robo dudosamente justiciero de un manuscrito y al impensado rulo temporal que deposita ante nuestras trémulas narices lo que en 1945 se había hecho humo para siempre–, ante la aparición, ante la irrupción de un libro que merece ser considerado como una de las obras maestras mayores de la literatura moderna y contemporánea, más maestra y más moderna y más contemporánea, de hecho, que casi todo lo que hoy se escribe.
Leí el Viaje al fin de la noche en los albores de los años ochenta y en el meollo, para mal y para bien, de mi educación sensible. Algo de la desesperada comicidad, de la entrañable cercanía, de la rústica gracia musical, de la prodigiosa plasticidad descriptiva, del resignado conocimiento del mundo en ese libro me marcó para siempre. Nunca lo releí entero, apenas, un día u otro, hojeadas sin compromiso, búsquedas ocasionales de algún pasaje, visitas transversales, como si temiera, no en realidad verme defraudado porque al libro le hubiese pasado el tiempo, sino quedar atrapado de nuevo en su atmósfera cuando hallar mi propio tono era un combate, o descubrir que esa necesidad de su prosa descalificaba lo forzado de la mía. Sin embargo nunca dejé de considerar al Viaje como el momento de una revelación, del mismo modo que lo fueron La metamorfosis o El extranjero o La vida breve o Moby Dick y Bartleby o El corazón de las tinieblas o La mujer desnuda o Pedro Páramo o alguno de los microclimas durasianos o los microcosmos saerianos. Cuarenta años más tarde para mí y casi noventa años después de su escritura, cuando ya nadie o muy pocos lo esperaban, regresa del frente de la historia literaria, como un hijo pródigo, este hermano menor de aquel libro –en efecto, es más pequeño y más tardío (el manuscrito, relativamente breve, es de 1934, dos años después del Viaje y dos antes de Muerte a crédito), pero habla de una época más precoz en la vida del autor y del personaje. Exactamente de la época en que tanto el futuro doctor Louis-Ferdinand Destouches –conocido luego bajo el seudónimo literario de Louis-Ferdinand Céline– como el pequeño Ferdinand que es su alter ego literario resultaron heridos en Poelkapele, Bélgica: la parte de metralla en carne propia asignada al joven brigadier en el marco de aquella masacre mayor conocida en la Historia como Batalla de Ypres, que duró desde el 19 de octubre hasta el 22 de noviembre de 1914.
Nadie imaginó, decía, que esta pieza inopinada del rompecabezas (nunca mejor dicho) de la vida ès lettres de Céline vendría a producir esta especie de revolución de la maravilla. Como un trágico Buster Keaton de las palabras, esta es la acrobacia impertérrita y delirante que Céline hace con cada una de sus oraciones: saltos al vacío sin dobles de riesgo ni truco ni red, y que no por ridículos o escatológicos o soeces son menos mortales, precisos, valientes y valiosos; la suya es una poesía de la derrota, donde solo hay lugar para el triunfo íntimo –tan diminuto pero el único posible– de las verdades personales, apenas un magro consuelo en medio de la implacable carnicería generalizada, del gran simulacro de lo real –no seré el primero en decir que Céline anticipó a Guy Debord–, del inescapable ruido. El ruido de la maquinaria de guerra. El ruido de la guerra metido en la cabeza.
Desde el comienzo del libro, la última posibilidad que queda –no ya esperanza–, en la más íntima intimidad imaginable, es nombrar las cosas del mundo, en su belleza y en su horror. Nombrarlas por primera vez, como si no se las conociera. Nombrarlas como si no hubiera otro modo de reconocerlas. Entre los despojos de sí mismo busca el sujeto algo de lo cual pueda decir: yo. Como Michaux en Los sueños y la pierna, como Proust en duermevela, Céline descubre que no hay alguien definido, sino apenas indicios de la propia consciencia, de la propia presencia, fragmentarios, heterogéneos, dispersos en los confines de la percepción. Nada como el descuartizamiento, real o figurado, para descubrir qué poco sabemos de nosotros, para descubrir lo poco que sabremos, con suerte. Que ya es algo.
“Tenía la oreja izquierda pegada al suelo con sangre, la boca también. Y entre las dos, un ruido inmenso. Me dormí en el ruido y luego llovió, una lluvia muy densa. Kersuzon, a mi lado, estaba tendido pesadamente bajo el agua. Moví un brazo hacia su cuerpo. Lo alcancé. El otro no podía moverlo. No sabía dónde estaba el otro brazo. Había volado muy alto, se arremolinaba en el espacio y luego bajaba a tirarme del hombro y arrancarme la carne. Cada vez me hacía dar un grito, y entonces era peor. Luego, sin dejar de gritar, conseguí hacer menos ruido que el horrible barullo que me reventaba la cabeza, como si tuviese un tren metido dentro. Rebelarse era inútil. Fue la primera vez que dormí, en medio de aquella tormenta de obuses que pasaban silbando, en medio de todo el ruido posible, pero sin perder del todo la consciencia; dormí en el horror, en definitiva. Excepto cuando me operaron, nunca volví a perder del todo la consciencia. Desde entonces siempre he dormido así, en un ruido atroz, desde diciembre de 1914. Atrapé la guerra en la cabeza. La tengo encerrada en la cabeza”. Muchos de los esfuerzos que solo es posible dejar en manos del estilo, a lo largo del libro, estarán destinados a dar la verdadera medida de ese ruido y de esa otra guerra permanente que es estar para siempre despierto robándole descuidos al sueño, sutiles como un suspiro.
La literatura francesa moderna parece despertar de su letargo de décadas con este arrebato de frescura impensada, esa misma literatura en francés que alguna vez dio, en sucesión vertiginosa, los libros de Proust, Camus, Genet, Duras, Blanchot, Calaferte o Pons, y que hizo suyo nada menos que a Beckett. Es la lengua la que renace de sus cenizas con esta Guerra inscrita en el cuerpo del más corpóreo, del más encarnado de los escritores. Uno casi se ve tentado a decir: al carajo con el existencialismo cuando a duras penas se existe, cuando inverosímilmente se aguanta, cuando solo se sobrevive en y por la palabra y se está ante sí en el espejo desgarrado de la carne, porque la esperanza “no brilla con mucha fuerza, una candelita al final del todo de un infinito pasillo perfectamente hostil. Uno se contenta con eso”.
Nada de lo humano le es ajeno a Céline, y le bastan para demostrarlo apenas algo más de cien páginas. Bien puedo imaginarme un mundo en el que no hubieran existido el Viaje al fin de la noche ni Muerte a Crédito, pero si, en cambio, se hubiese descubierto Guerra cuando el autor la escribió (1934) o cuando el manuscrito fue robado, en 1945, durante la huida de Céline a Dinamarca después de la Liberación, la novela brillaría como una perla solitaria, que no menos tornasolada, dentro de la historia de las letras. Hay que comprender que el de Céline es un friso del infierno. Como propone Ítalo Calvino en Las ciudades invisibles, el infierno de los vivos “no es algo por venir” sino que “hay uno, es aquel que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos”. Calvino añade que existen dos maneras de no sufrirlo: “La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio”. Reescrita según el credo de Céline, cuya atención vigilante no descansa, la fórmula iría más bien así: “Hay una sola manera de sufrirlo un poco menos: aceptar el infierno (o la guerra) y volverse parte de él, pero, y esto es lo peligroso, lo que exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer qué parte de uno mismo y de los otros no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio, nombrándolo”. En otras palabras, no existe el bien sin mezcla, no existe pureza en nada ni en nadie. Para extraer un milímetro cúbico de bondad hay que procesar kilómetros cúbicos de infierno. Solo la escritura poética, en especial en su forma novela, puede acometer tal tarea.
En lo que respecta al colaboracionismo del autor, no voy a explayarme haciendo un descargo del Céline antisemita. No es necesario, puesto que fue culpable a ojos vista, la prueba está en sus panfletos: Bagatelles pour un massacre (1937), L'École des cadavres (1938) y Les Beaux draps (1941). La historia ya lo condenó y también lo castigó con creces, como no castigó a miles de antisemitas (en Francia et ailleurs) más sistemáticos y solapados. Céline fue insomne y doliente el resto de su vida, el resto de su vida vivió envenenado por aquel ruido atroz, y equivocado, rencoroso, algo delirante. Su parte de locura fue un tanto demoníaca, así como la de Artaud fue paranoica y la de Sade perversa. Los mismos mediadores de la matanza lo miraron con repugnancia, pues lo explícito e hiperbólico de las opiniones vertidas, además de su envoltorio de a ratos estilísticamente brillante y cómico, casi funcionaban –sin que él se lo propusiese– como parodia del antisemitismo activo.
El traductor Emilio Manzano realizó un trabajo formidable. No era fácil. Además del desafío estilístico implicado, de la sensibilidad lingüística necesaria, de la osadía y la retenue que hay que poner en juego para reponer el juego de un autor como Céline, están las zonas en sombra de un manuscrito fragmentario que, más allá de su completitud en el sentido lineal, presenta una superposición de capas y versiones, alguna que otra contradicción interna, alguna inestabilidad de la nomenclatura. Más alusiones veladas a obras anteriores del autor, como La volonté du roi Krogold, reincidencias e interferencias de algunos personajes del Viaje que sería tedioso rastrear aquí. Por mucho que el trabajo en ese sentido haya recaído en el editor francés, Pascal Fouché, y que el prólogo del experto François Gibault echa luz sobre numerosas cuestiones, lo cierto es que esa inestabilidad del texto no puede dejar de incidir en las decisiones de traducción. Más allá de ciertas cuestiones de gusto personal y de sensibilidad local, hay muy pocos momentos en los que, sin tener el original a la vista, adivino, quizá equivocándome, una opción desafortunada.
Ahora bien, es un lugar común que al oído rioplatense y sudamericano en general le haga ruido –en el sentido más banal de la palabra– la traducción peninsular de los diálogos, cuanto más informales, cuanto más populares, cuanto más argóticos, cuanto más soeces –y la novela tiene sus momentos prostibularios, nunca exentos de comicidad y de sentido del absurdo–, peor. Y hay aquí momentos que hacen esa clase de ruido: bastante, algunas veces; pero son momentos lo suficientemente espaciados y relativamente escasos como para que uno haga, no oídos sordos, pero sí de tripas corazón. Si esto no dejará de ser una pena para los puristas del rioplatense –que hoy proliferan un poco dogmáticamente a mi entender–, debo insistir en que la pena vale. No hay pureza en esto de leer, siempre leemos con nuestra propia música de fondo sonando en la retaguardia mental, y no menos ruido le harían probablemente al lector español esas mismas guarradas pronunciadas en buen porteño. Lo más difícil de sufrir, en todo caso, no es el léxico, no son sabandija y putón en lugar de cucaracha y putísima lo que molesta, sino ciertas cadencias fraseológicas asociadas, que acentúan en exceso o connotan la grosería agregándole un salero de prosapia gitanesca allí donde nuestro oído –y acaso el francés, me atrevo a conjeturar– agradecerían una música más parca y contundente. Todo lo cual ha de leerse entre paréntesis, ya que, por muchos esfuerzos que uno haga, no es posible escapar del todo al propio paradigma lingüístico. Al propio paradigma, tout court.
Para finalizar, no “espoileo” nada si transcribo un pequeño fragmento de la última página, cuando los sobrevivientes de esta historia se aprestan a partir hacia Londres, donde el protagonista completará su convalecencia. (Londres, que es el título de otra de las tres novelas robadas y recuperadas, seguramente de próxima aparición y que desespero ya por leer.) Allí Ferdinand dedica unas pocas palabras a la buena, servicial y más bien candorosa camarera del Hipérbole, el café de la ciudad donde está el hospital en el que el herido de guerra Férdinand se recupera de su herida. El destino inscrito en el nombre de la muchacha nunca lo conoceremos, aunque podamos anticiparlo. Es un momento, como tantos otros en la novela, donde Céline deja cabalmente demostrado que no es un cínico, que el movimiento más profundo, bajo las aguas de su humor un tanto siniestro, es una corriente de profunda compasión, de desolada simpatía y de resignada impotencia: “A Destinée, de hecho, no la he vuelto a ver. Ni siquiera he vuelto a tener noticias suyas. Los dueños del Hipérbole seguramente hicieron fortuna y la echaron. Es curioso, hay seres así, van cargados, llegan del infinito, te plantan delante su gran petate, como en el mercado. No desconfían, desembalan su mercancía de cualquier manera. No saben cómo presentar bien las cosas. Tú seguramente no tienes tiempo para interesarte en sus asuntos, pasas de largo, no te giras, también tienes prisa. Deben de ponerse muy tristes. ¿Qué hacen? ¿Recogen sus cosas? ¿Desperdician? No lo sé. ¿Qué se hace de ellos? No lo sabremos nunca. ¿Lo intentan otra vez, hasta que ya no les queda nada? Y entonces, ¿adónde van? Desde luego, la vida es inmensa. Te pierdes por todas partes”.
Damas y caballeros, Céline ha vuelto. ¡Lean a Céline!
16 de agosto, 2023
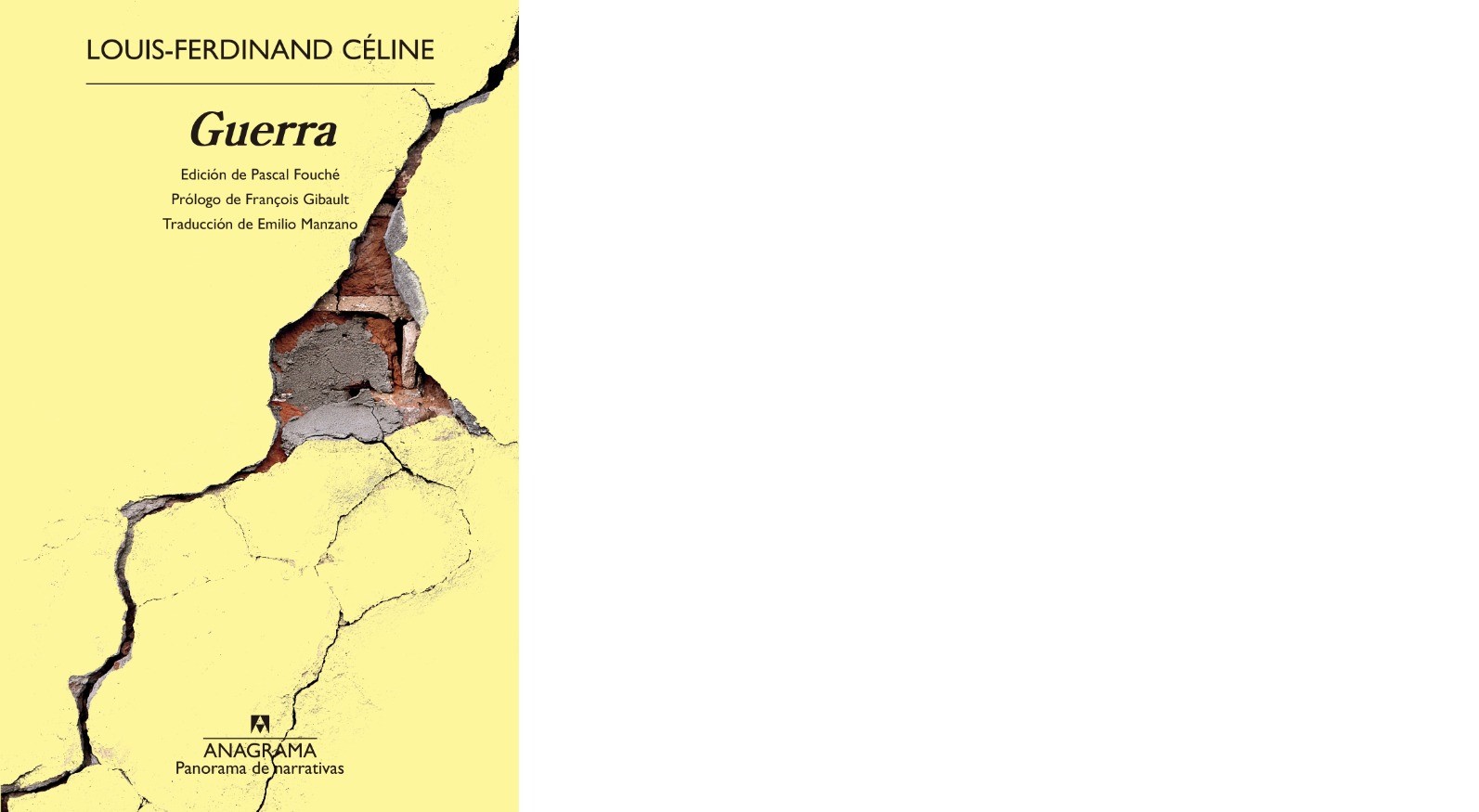 Guerra
Guerra
Louis-Ferdinand Céline
Edición de Pascal Fouché
Prólogo de François Gibault
Traducción de Emilio Manzano
Anagrama, 2023
160 págs.
