Posiblemente más en la literatura que en la vida, los viajes cumplen una función didáctica, de aprendizaje, de (auto) descubrimiento, de expansión del horizonte que se abre a las infinitas posibilidades de la aventura o a la pérdida del yo. Se trate de un largo viaje a destinos desconocidos o uno ínfimo que se circunscriba apenas a dar, con una nueva perspectiva, una vuelta alrededor del propio cuarto, viajar le impone a su agente la premisa del cambio, de la (auto) transformación, del pasaje de un estado a otro.
Aunque La Concordia, novela de Carolina Sborovsky (Concordia, 1979), publicada por la editorial Conejos, nos proponga, a través del personaje de Inés, el regreso al lugar de la infancia y parte de la adolescencia, a ese territorio fundacional y constitutivo de los sujetos, la lógica que subyace en el relato se ajusta a esa consecuencia necesaria de los viajes, pero no a sus causas. Inés vuelve a la estancia familiar, La Concordia, en la provincia de Corrientes, cerca de Curuzú Cuatiá, por dos días solamente y escoltada por su novio, Daro, su extrovertida amiga Olivia y un grotesco alemán argentinizado. Se trata de un breve retorno, pero no como el célebre de Odiseo a Ítaca, sino uno en apariencia inmotivado, sin el objetivo de reconquistar lo perdido, ni de resolver algún conflicto postergado. Más bien, se presenta como el capricho de un grupo de burgueses aburridos que no tienen otros planes para ese fin de semana.
De todos modos, aunque no haya móviles ni razones, todo regreso a los sitios del pasado impone un reencuentro con las personas y las cosas que parecen ser las mismas, pero han cambiado, y el enfrentamiento entre lo nuevo y aquello que en la memoria permanece inalterable. Mientras sus acompañantes tratan de insertarse en un orden que desconocen, la protagonista debe enfrentar sola y sin demasiada preparación el distante desprecio de su hermano, Mauro, devenido literalmente en un patrón de estancia, y su dominio sobre la herencia común; el contacto con el capataz y los peones y, lo que resulta más traumático, el asalto constante de los recuerdos dolorosos y de las pérdidas de los seres queridos. Porque lo que para sus ocasionales ─e inútiles─ secuaces es motivo de extrañamiento o tedio o una situación u objeto vacío de significados, para Inés todo remite a una historia perimida que reaparece, es causa de inquietud, reabre una herida olvidada. Desde los árboles y los ambientes de la casa hasta el antiguo cementerio enclavado dentro los límites de la estancia disparan las remembranzas de la protagonista, confundiendo sus emociones y exponiéndola a nuevos hallazgos y reencuentros que la van desgastando. Sin caer en los psicologismos de manual y sin dramatizar las notas, Sborovsky compone un “viaje de vuelta” que se intuye como una caída, como un hundirse en las miasmas de un pasado con el cual Inés no se ha reconciliado ni pude superar con entereza.
Para quienes leen por fuera de las series literarias, La Concordia ofrece un oscilante ir y venir en el que los tiempos se confunden y se superponen, un intrigante rompecabezas que con cada nueva pieza que se añade, permite al lector ir ensamblando la densa biografía de la protagonista en el intrigante marco de un campo correntino, atravesada por una historia familiar de locura, enfermedades y muerte. En suma, una novela trabajada, que funciona, que atrapa especialmente por el logrado juego de las temporalidades imbricadas. Sin poner en tela de juicio la verosimilitud, en un todo de acuerdo con el sentido común de esta época, los personajes masculinos parecen divididos en dos estereotipos bien delineados: por un lado los pusilánimes, que se confunden con torpes niños grandes, y por el otro, los esbozos de machos dominantes que gobiernan con rigor sus minúsculos rediles.
Ahora bien, para aquellos que quieran leer La Concordia en la línea que la contratapa del libro sugiere, es decir, en la huella de los narradores de “el interior”, de “lo rural” ─ambos términos se nos presentan igualados─, reconocidos desde el centro: “Selva Almada, Hernán Ronsino, Mariano Quirós, Mariana Travacio...”, la novela de Sborovsky se sumaría de manera epigonal y tardía al filón que abrieron antes y con notables resultados, por ejemplo, El viento que arrasa y No llores, hombre duro, por mencionar sólo dos obras de dos de los autores citados y sin añadir otros escritores y sus producciones a ese cuarteto.
Entonces, estamos invitados a sospechar que el molino y el tanque australiano, el tajamar, las pezuñas y las vísceras de corderos, la yegua gruesa y el tobiano, los postes y las alambradas, nos salen al encuentro para embriagarnos con su “color local” ─o rural─, para crearnos la artificiosa atmósfera provinciana que apenas sí satisface el deseo de extrañamiento de un lector que sólo ha cruzado la General Paz para pasar un domingo en Pilar o tomarse un avión en Ezeiza. Entonces, estamos tentados a volver al viejo y vigente texto de Borges, “El escritor argentino y la tradición”, y desconfiar, por un “exceso de camellos”, de la autenticidad de ese ambiente que reproduce la imagen cristalizada de lo rural desde la perspectiva porteña, lo que debe ser, a su juicio, esa masa informe y atrasada que se denomina, sin distinciones ni matices, “el interior” y la literatura que desde allí se escribe. Entonces, estamos dispuestos a creer que la inclusión en esta serie desfavorece a La Concordia; que, provocando un efecto contrario al deseado, esa elección de precursores no le conviene a una narración cuyos logros ─la mixtura de tiempos, la crisis o caída de la protagonista─ no se deben a la tradición en la cual, ¿por razones de marketing?, pretendieron o pretenden, innecesariamente, inscribirla.
Si se va a viajar a La Concordia, yo considero que es conveniente hacerlo sin obedecer el mapa que se nos ofrece y sin mirar las etiquetas que buscando realzar la obra, la deprecian. Mejor adentrarse en esa estancia, en ese pueblo, siguiendo al personaje de Inés, escuchando su historia y viendo cómo lucha por salvarse o perderse.
22 de diciembre, 2021
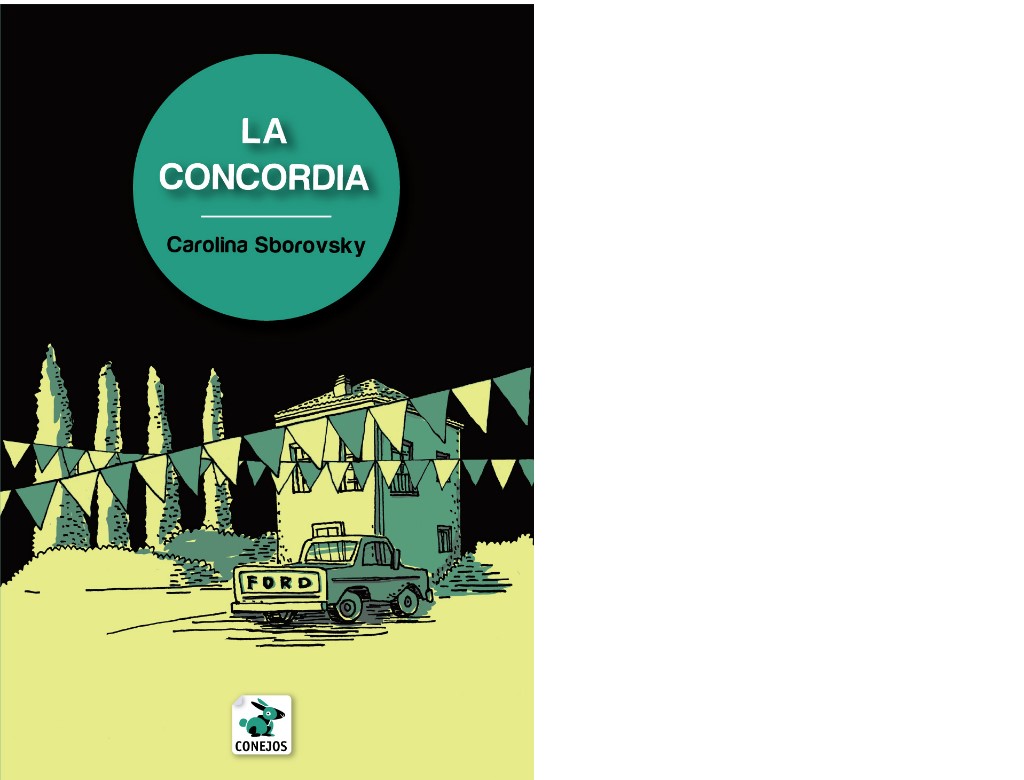 La concordia
La concordia
Carolina Sborovsky
Conejos, 2021
136 págs.
