Resuenan mucho por estos días, en esas pastillas animadas de las redes sociales, las voces de distintos autores y autoras que parecen empujados a revelar una especie de dimensión mágica que subyace a sus escrituras. El secreto de la buena literatura –dicen ellas y ellos– es saber provocar una sensación en las lectoras y los lectores. En general, las sensaciones preferidas de los artífices de estos libros suelen ser la inquietud, la incomodidad. De tanto insistir, asistimos al imperio de una idea fuerza que se expande desde nuestros telefonitos. Esa idea repite que la literatura será inquietante o no será nada. Quizá a causa de este bombardeo del culto fanático a los libros de los efectos terroríficos, cuando aparece una obra que no está escrita desde esa estrategia que apunta al cuerpo de quien lee –estrategia casi de taller literario–, es posible que las lectoras y los lectores experimenten el desconcierto. Si no incomoda, ¿qué es lo que hace este libro? Y entonces ese libro –el que no inquieta, aquel que no se sabe qué es lo que hace– corre el riesgo del descarte o el de ser mal leído. La familia de las cosas –el nuevo volumen de relatos de Elsa Drucaroff– está escrito desde esa cornisa. Puede que los espectadores de los efectos fulminantes les hagan a estos cuentos esa pregunta básica, ridícula. Porque los libros no sólo provocan sensaciones. Y porque la literatura necesita ser, en todo caso, una forma de pensamiento. Un lugar donde encontrar fundaciones nuevas, no precisamente las mismas –inquietar, inquietar, inquietar–. La ficción debería inaugurar otras categorías y es eso, precisamente, lo que hace La familia de las cosas. Las historias que narra Elsa Drucaroff dibujan trazos para pensar el presente desde ese reducto sin estridencias que compone nuestra cotidianeidad.
Entre las formas que colaboran a pensar el presente aparece siempre, y está muy bien que así sea, la ruta de la Historia: el pasado como un espacio en el cual encontrar los nudos estructurales que nos han conducido a donde sea que hayamos llegado. En este volumen de cuentos, Drucaroff desvía hacia un camino distinto: La familia de las cosas piensa el presente desde el presente mismo. Las historias que aquí se narran parecen hablar desde el tono del pretérito perfecto compuesto. Un tiempo verbal que no es gramática sino síntoma de un modo de ser específico –aunque también por estos días resuenan las voces de algunas autoras que, en el afán de arrogarse la representación de una provincia, pretenden hacer pasar a la tonada como un colorido de simpatía, un decorado–. Lo sabemos bien las tucumanas y los tucumanos: el pretérito perfecto compuesto –nuestro “has visto”– no es un modo de hablar. Es una forma de señalar que todo aquello que acaba de suceder nunca está del todo terminado. Y eso, más bien, podría entenderse como una forma de estar en el mundo. Los cuentos de Drucaroff, precisamente, se sitúan en ese hábitat del pretérito perfecto, el lugar donde lo acontecido va a tener implicancias en el presente y también, bajo la forma de los coletazos de la historia, en el futuro. Todas estas historias acaban de ocurrir –el encuentro entre dos amantes, la vida en pandemia desde una ventana que mira a una autopista vacía–; al mismo tiempo, acaso porque de cada historia se desprenden ideas –sobre las ciudades, las relaciones entre las personas en esa constelación urbana, la cultura, las aproximaciones a lo tecnológico–, La familia de las cosas ofrece cuento a cuento la posibilidad de pensarnos en el presente mientras ese presente está aconteciendo.
A esa decisión de narrar desde un tiempo que no termina, la autora le agrega otra. La familia de las cosas es también una aproximación a las relaciones que se establecen entre las personas y los objetos. La estructura del libro, en efecto, gira en torno a las cosas. Así, un primer tramo del volumen se titula “Las cosas del desear”. Allí la autora reúne una serie de historias en las que aparecen ciertos rasgos que podrían pensarse también como una marca del libro: personajes que viven sus días entre trabajos intelectuales mal pagados; las disparidades entre géneros; las competencias y rencillas características de esa clase de empleos. Aparece, también, una marca más: los protagonistas de estos micro universos habitan un tiempo particular, el de los vínculos humanos desarmados. Como lo señala Eduardo Muslip en la contratapa del libro, “la imposibilidad de ser un destino para el otro cuando este ya no nos dirige su deseo”. Allí, en ese limbo, los vínculos de pareja parecen atravesados por un fantasma –no de esos que pretende la sobrevalorada sensación inquietante–; Elsa Drucaroff se detiene en un espectro otro que no está de moda, quizá porque no provoca miedo. Lo que sobrevuela en esos vínculos es el fantasma de la terceridad. En estas relaciones de a dos, ese tercero que irrumpe no es necesariamente un engaño. A veces, es una idea del pasado. Otras, un síntoma sin causa natural. Y en el centro de esos entrelazados rotos aparece siempre la materialidad de los objetos, recuperados por la autora como una sucesión de preguntas que, acaso, nunca nos hacemos del todo. El cuento que cierra la sección de “Las cosas del desear”, sin ir más lejos, sabe con creces cuál es el cometido de las cosas cuando éstas deciden hacerse visibles ante nosotros. Un soquete no es un soquete, ¿para qué sirven las medias en una camilla donde una mujer está a punto de practicarse un aborto?
El volumen avanza hasta completar un tercer bloque, “Las cosas en el tiempo”. Pero es en la segunda sección –“Las cosas hacia adentro”– donde la autora transita con mayor nitidez la zona del pretérito perfecto, a partir de un potente puñado de historias sobre la pandemia de Covid que nos empujan a ese ejercicio de pensar el presente mientras aquello que ocurre está todavía vivo. En ese sentido, el libro de Drucaroff parece proponer una categoría nueva: acercarnos a nuestro tiempo como los espectadores de una autopista, ese lugar donde pasa fugazmente la historia. Así lo escribe la autora en el bellísimo cuento “Autopista”: “Vio pasar a presidentes entre cortejos de motos; también vio a un papa parado en una jaula de vidrio que un automóvil arrastraba lentamente y su larga blancura le pareció de fantasma; vio a una mujer ensangrentada que gritaba a ventanas y balcones pidiendo una ambulancia; a un hombre caminando por la orilla (...) Vio, escuchó tanto que se preguntó a dónde iba todo eso, de dónde venía, para qué. Por qué ella estaba ahí quieta mientras el mundo se movía y sonaba”. Desde esa misma autopista, La Familia de las cosas acaso consigue rodear el tiempo reciente desde una perspectiva con fuertes signos vitales. La pandemia aparece así como una colisión generacional frente a los embates tecnológicos. Y allí se encuentran las almas en errancia que hemos sido todos, arrojados a lo que no podía ser más que un cruce catastrófico. La acumulación del capital de este tiempo frente a una generación analógica que ha aprendido a saber cosas “porque sí”; el desencuentro entre seres humanos que se hablan unos a otros a través de las celdas de una pantalla que simula un encuentro, tan distintas de aquellas personas que, hasta no hace mucho, a la historia “le ponían el cuerpo”. Narrado con inteligencia por una autora de ideas, ese presente cercano se expande en círculos, mientras todavía habitamos el tiempo del pretérito perfecto.
3 de diciembre, 2025
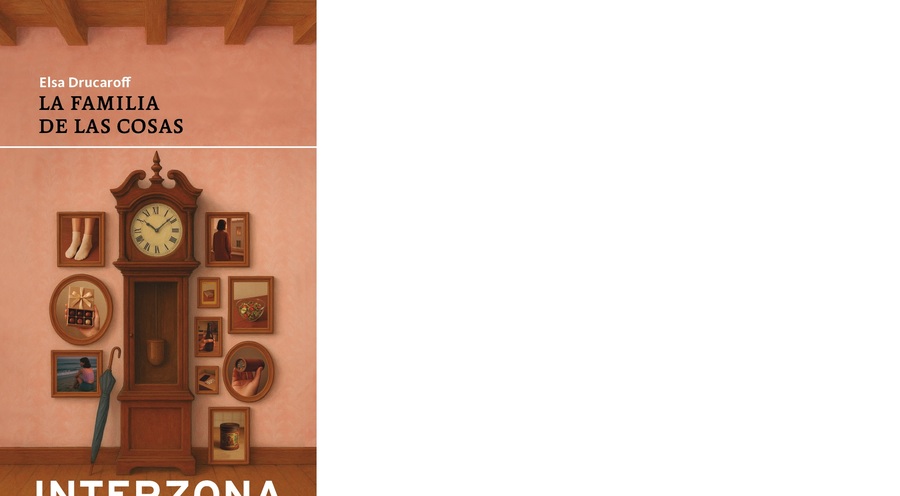
La familia de las cosas
Elsa Drucaroff
Interzona, 2025
152 págs.
Crédito de fotografía: Bernardino Ávila.
