Las cosas desparecen en la isla. Se trata de objetos, incluso de seres vivos. Desaparecen por igual el perfume o las aves. Y cuando desaparecen, lo que viene después, de inmediato, es el olvido. Porque en la isla también desaparece el recuerdo.
La policía de la memoria, de Yoko Ogawa, es una distopía, como 1984, de George Orwell. Hay algo que hace pensar enseguida en la neolengua y la Policía del Pensamiento. 1984 explicó como ninguna otra novela, o ensayo político, el mundo en que vivimos hoy.
En la isla, que podría ser Japón o el mundo entero, porque no hay ninguna precisión, una vez que desaparecen las cosas, ya nadie consigue dar con las palabras que las nombraban. No hay palabras para explicar aquello que no se recuerda.
En 1984 se alertaba sobre un peligro inverso: primero desaparecían las palabras, por decisión de un Estado totalitario, después desaparecía aquello que las palabras designaban. En el mundo retratado por Orwell, Gran Hermano había descubierto que no necesitaba acabar con la pobreza o con la guerra, le bastaba con erradicar las palabras peligrosas. Si no existía la palabra, tampoco existía el concepto o la sensación. Así, cada nueva edición del diccionario oficial traía menos entradas. Wittgenstein explicó este fenómeno: “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”, dijo. Desde este rincón del mundo, nosotros sabemos las consecuencias del constante deterioro de los planes educativos. A la pequeña política no le interesa un pueblo con demasiadas palabras en la cabeza.
La desaparición es algo que se siente con el cuerpo en La policía de la memoria. Es apenas un pálpito, una sospecha. Una mañana, la protagonista de la novela almuerza sabiendo que acaba de suceder otra vez, que está comenzando una nueva desaparición, pero necesita salir a la calle para enterarse de los detalles.
Lo primero que nota es que el arroyo tiene un aspecto inusual. Se arrodilla y mete las manos, formando un cuenco, y saca una pila de pétalos de rosas que se mantienen frescos y lozanos, bañados por el agua fría. La gente se agolpa, fascinada. De un momento a otro el estanque se vuelve un manto aterciopelado de pétalos. Su aroma se eleva mezclándose con la neblina que flota sobre el cauce, tan intenso que dificulta la respiración. También llega la Policía de la Memoria, con sus armas colgando de la cintura. Algunos piensan en sacar fotos al arroyo, a los pétalos, pero enseguida se resignan: no sirve de nada, cuando algo desaparece, no sobrevive ni en las fotografías.
No queda ni una sola rosa en el jardín. Solo permanecen las hojas y sus espinosos tallos. Las campanillas, los cactus de navidad, las flores de genciana, el resto de las especies de flores se encuentran en perfecto estado, como siempre. Dice la protagonista: “Es desolador pasear por un jardín de rosas sin rosas”. Pero todavía puede nombrar las cosas. “Rosas”, acaba de decir. Continúa caminando con las manos en los bolsillos del abrigo, siente que deambula por un cementerio de lápidas sin nombre. Y entonces, sin más aviso, sucede. La transición del saber al olvido. Ogawa exhibe su maestría narrativa en pasajes como este. Leemos: “Me di cuenta de que ni contemplar los tallos, sus espinas y hojas, ni leer los carteles explicativos instalados a su lado me bastaba para recordar qué flor había predominado en el jardín hasta ese día”.
Pero hay quienes no van a poder olvidar esas rosas que ya no existen, así como no pudieron olvidarse jamás del perfume, de las aves, de los tickets de ese ferri que ya no navega. Son hombres y mujeres que tiene el don de la memoria perenne. Como la madre de la protagonista. Y el don viene con un precio, porque siempre se paga un precio en la vida por las cosas que valen la pena. Todos ellos son perseguidos por la Policía de la Memoria. Son arrestados y ya no se vuelve a saber de ellos.
La policía de la memoria (Hisoyaka na kesshō) fue publicada en Japón en 1994. Tusquets nos trae a estos tiempos tan raros la primera traducción al castellano, y parece imposible no leerla pensando también en el puro presente distópico que nos toca vivir a nosotros, donde el mundo parece haber cambiado para siempre. Tiempos en los que se habla de una nueva normalidad. “Me aterraba no volver a ser como era antes”, escribe la protagonista de La policía de la memoria.
Una de las consecuencias que viene con el estado policial de control y persecución de aquellos que no pueden olvidar es el acostumbramiento. Nadie alza demasiado la voz. Nadie discute públicamente las restricciones, aunque ataquen elementos que antes eran esenciales para la vida social.
Es posible que, además de 1984, también asome en estas páginas la silueta luminosa de Fahrenheit 451, otra distopía. En la novela de Ray Bradbury, por cada bombero quemador de libros hay otra cantidad igual de hombres que se empeñan en memorizar a Shakespeare o a Borges, para que no sean borrados de la historia. Contra todo, se percibe esa misma esperanza en La policía de la memoria. Sería interesante preguntarle a Yoko Ogawa si tuvo estas novelas en la cabeza mientras construía su propia visión desencantada del mundo, y si la esperanza que nosotros creemos reconocer en las grietas de su historia responde a un acto de fe o a una expresión de deseo.
22 de septiembre, 2021
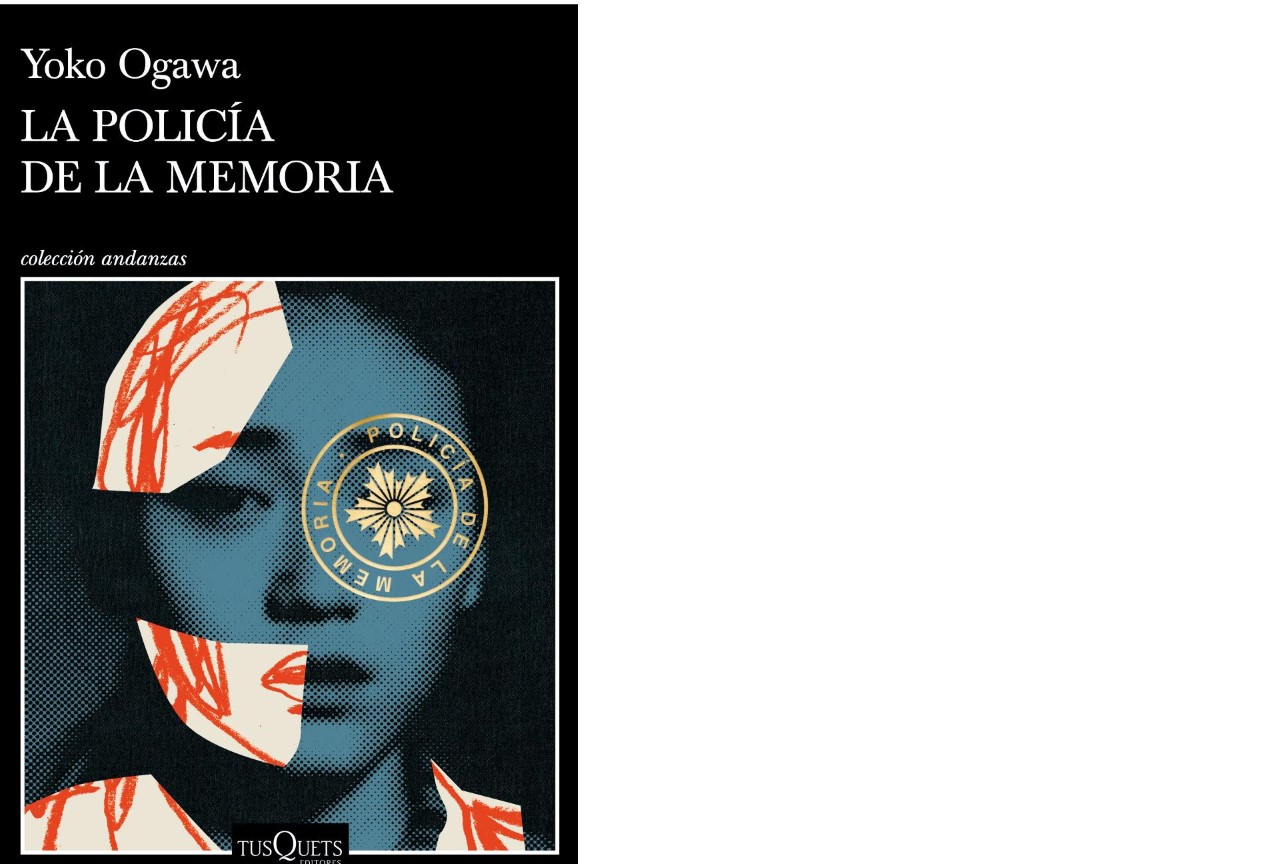 La policía de la memoria
La policía de la memoria
Yoko Ogawa
Traducción de Juan Francisco González Sánchez
Tusquets, 2021
392 págs.
