Es inevitable mencionar que Los años rotos –titulada significativamente en italiano L'età del malessere, en una clara referencia a la L'age de raison de Jean Paul Sartre– es la segunda novela de Dacia Maraini, una obra de su juventud en la que apenas se vislumbra la articulación entre individuo, sociedad e historia que alcanzará en la madurez como escritora con La larga vida de Mariana Ucrìa (1990) o en los desgarradores relatos de violencia machista intrafamiliar reunidos en Amores robados (2012).
En lo temático y en la mirada pesimista y desencantada que se lanza sobre la sociedad italiana de comienzos de la década del sesenta, la autora no disimula su proximidad –literaria, ideológica y afectiva– con Alberto Moravia, ya sea con su opera prima, Los indiferentes, como con otras posteriores, La romana, e incluso con La campesina y El conformista, o con El aburrimiento publicada también durante aquellos años. A pesar de los diferentes contextos y épocas, en Dacia Maraini, al igual que en Moravia, es posible reconocer la crítica a los males de una sociedad que, pese a los estragos causados por el fascismo y por la guerra, continúa sumida en la apatía y la indiferencia.
La narradora y protagonista de Los años rotos es Enrica, una adolescente de 17 años que, con la impasibilidad y la resignación de Meursault, el emblemático personaje de El extranjero de Albert Camus, se muestra incapaz de sentir, de padecer, de rebelarse frente al maltrato cosificador del amante o ante la situación límite de la muerte del alguien querido: “No siento nada –me dije–, no consigo sentir nada. Y me di cuenta de que sufría solamente porque no conseguía sufrir”. Unigénita de un matrimonio que la concibió sin amor; con una madre enferma y explotada laboralmente, cuyo único interés es que su hija consiga un matrimonio conveniente, y con un padre alcohólico, con un empleo precario, obsesionado por construir complejas jaulas para pájaros que consumen su atención, su escaso dinero y su tiempo. Jaulas que, en la novela, devienen en una evidente metáfora del encierro del sujeto en sí mismo, del solipsismo, de la imposibilidad de una verdadera libertad.
En ese ambiente, con el fondo gris de los suburbios de una Roma lluviosa y depresiva, entre la multitud que se apiña en las calles y en los tranvías, Enrica pasea su desamparo mientras estudia para obtener el diploma de secretaria y busca un trabajo que la libere de esa existencia miserable, mientras se anega en vínculos que, además de nocivos e insatisfactorios, se tornan denigrantes en el ámbito sexual. Sin que este aspecto sea el esencial de la trama, dada su condición de mujer joven y atractiva, como una presa que se disputan las fieras, Enrica se ve sometida al asedio y al acoso de diversos personajes masculinos que recurren a ella para satisfacer las urgencias del instinto. Su consentimiento –a excepción de lo que sucede con Cesare, su amante–, y su aceptación pasiva en la consumación, recuerdan a la mecanógrafa del poema de T. S. Eliot The waste land, símbolo de la incomunicación humana, del vacío y de la desacralización absoluta del acto sexual. Sin embargo, esos pasajes de condescendiente o forzada entrega completan la atmósfera de apatía, de desgano, de hastío que envuelve a Enrica, y al resto de los personajes, en su niebla de aparente conformismo.
Más allá de ciertas resonancias feministas –un feminismo “implícito”, que denuncia sin ostensión ni énfasis explicativos, como Alba de Céspedes en La esposa perfecta o Natalia Ginzburg en Todos nuestros ayeres–, de las escenas que permiten apreciar el sometimiento de las mujeres a la dominación masculina y el peso de los juicios morales que condenan a todas aquellas que se apartan de los mandatos sociales patriarcales, en mi lectura, resulta más inquietante el plano existencial y el plano social en los cuales Enrica –y su familia, su entorno, su clase– deviene en el paradigma de una juventud que, con una indolencia semejante a la de sus antepasados de las décadas del 20' y del 30', que aceptaron el triunfo del fascismo, tolera ahora sin resistirse ni actuar para transformarlo, vivir en un orden abyecto, opresivo y que no ofrece esperanzas individuales ni colectivas. En este desolador retrato de la Italia de los primeros sesenta, Maraini atisba una continuidad, una comunidad que parece ser inmune a los aprendizajes que deberían dejar las lecciones de la Historia.
Indudablemente inscripta en la concepción de la literatura definida por Jean Paul Sartre en ¿Qué es la literatura?, en la línea del compromiso del escritor –una escritora, en este caso– para exponer la alienación y las injusticias, Los años rotos representa ese malessere que remite al malestar interior, a la turbación, al descontento de los individuos consigo mismo, con los otros y con su presente, buscando provocar una toma de conciencia, un despertar y un rebelarse contra el sistema. Pero, primera y necesariamente, contra esa actitud indolente e irresponsable, contra esa pobreza del espíritu, que es su causa principal.
2 de abril, 2025
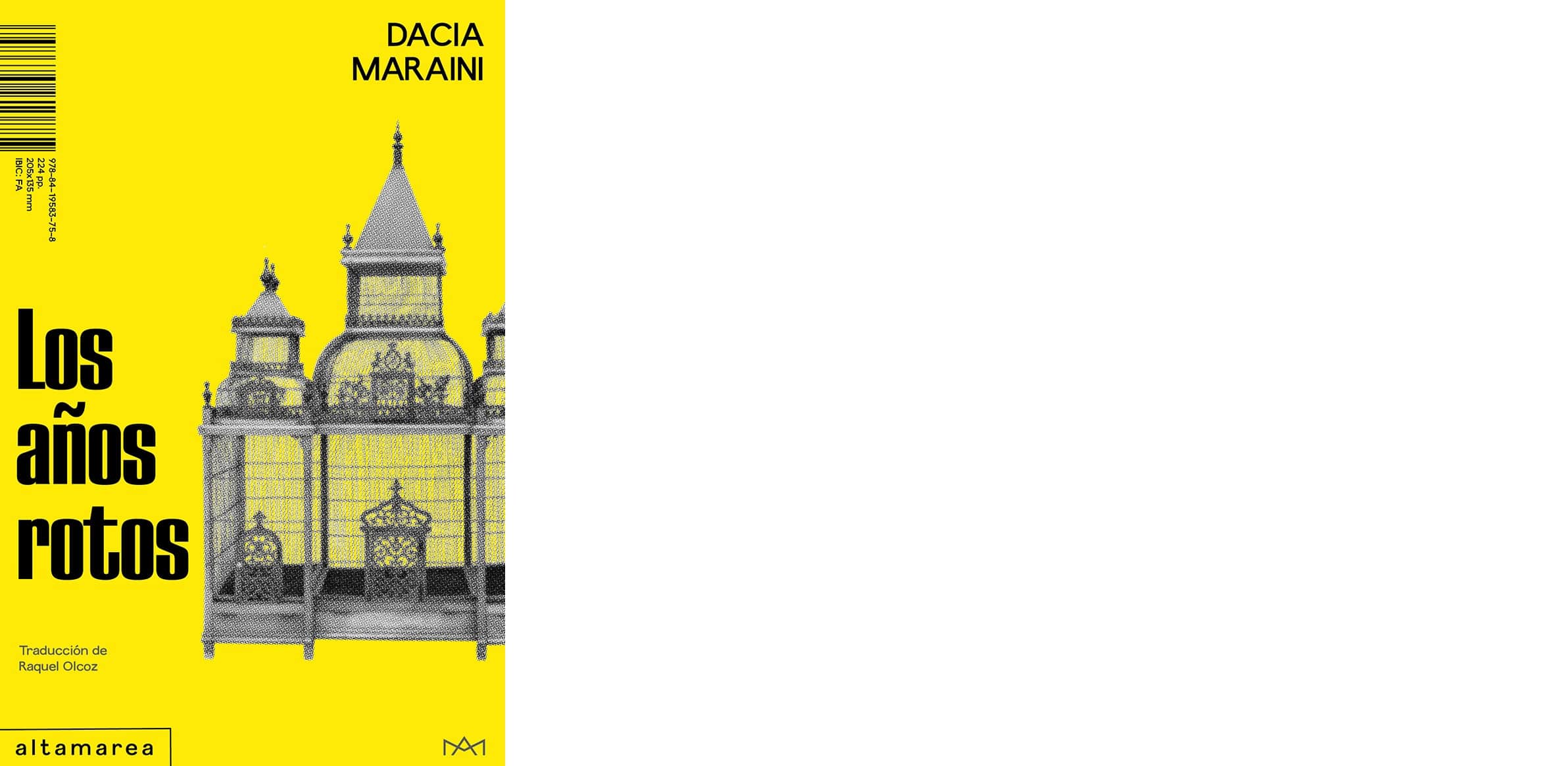 Los años rotos
Los años rotos
Dacia Maraini
Traducción de Raquel Olcoz
Altamarea, 2024
224 págs.
