Hubo un tiempo en el que Nadia veía a su marido como un todopoderoso, hierático, profesor de Zoología. Un tiempo en el que su apodo ─el “mamut lanudo”─ no era una simple etiqueta adosada a un cuerpo; y en el que su apellido ─Bolotov, etimológicamente “el que proviene del pantano”─ lo constituía con la tenacidad de una fiera inequívoca, de una potencia inagotable.
Las cosas, ahora, han cambiado. La cordura del hombre flaquea y el desgaste que implica el cuidado de semejante bestia amenaza con deteriorar la salud mental de Nadia. Desde que se han mudado al interior profundo de su país, al inabarcable campo ruso ─a una “casa tradicional rusa“”─, el aislamiento y la oscuridad han ido lentamente acogiéndolos. Rodeados por un bosque insondable, ateridos por el frio y la nieve, viven al margen de la civilización, de la Historia, y del gobierno. En efecto, los mapas que demarcan su pueblo lo han oficializado: no existen habitantes en el territorio.
Nadia vive en un insoportable presente, que se inscribe en las necesidades biológicas, en la supervivencia cotidiana y, claro está, en el tiempo de la narración; fantasea con un maquinista solitario que atraviesa el bosque en su locomotora, único objeto de deseo que resta en ella, y a quien le dedica las pizcas de imaginación que no se han evanescido aún: “Nada es tan tranquilizador como el pensamiento de que todavía hay alguien cerca despierto, vestido, en su puesto (...) Vos y yo compartimos estos kilómetros desolados de nuestro país. Siempre llegás a tiempo, maquinista, a pesar de tu soledad, que es quizá mayor que la mía”.
Hay que mantenerse a una distancia prudente de ciertos lugares en Rusia ─le ha advertido su madre─: esos en los que el tiempo parece haberse detenido. Como si desoyera el consejo materno, Nadia ha seguido a su esposo ─que prácticamente la dobla en edad─ a las entrañas del campo más inhóspito, allí donde la repetición ritual del día a día y la extrema soledad desbarajustan la linealidad del tiempo: todas las estaciones, siente Nadia, parecen la misma. Y en ese presente crónico experimenta el derrumbe de Lev, su esposo el mamut, que se empantana de a poco en el lodo de la demencia y que oye, de forma cada vez más frecuente, los Grandes Sonidos. Que provienen del cielo, furiosos. Que cortan la respiración, ensordecedores. Y que suenan como deben sonar las trompetas finales, las bíblicas, las del Apocalipsis. Lo he acompañado, siempre, a todas partes, piensa Nadia, quizá deba acompañarlo, también, en su locura.
Marente de Moor (La Haya, 1972) vivió en Rusia durante la década de los 90 y trabajó en San Petersburgo como corresponsal; de allí surgieron las columnas que integran Petersburgse vertellingen, su primera publicación. Los grandes sonidos es su cuarta novela, que se entronca en la línea de los clásicos narradores rusos, de Tolstoi a Dostoievski, esos que ahondan en conflictos varios: los que se trazan en la dupla ciudad/campo; los que imponen las exigencias citadinas de las convenciones sociales; los que tensan los límites del entramado psíquico, y los que evidencian las fisuras de una concepción homogénea de nación.
En estos tiempos de ¿postpandemia? la editorial Añosluz ha renovado su diseño, y, en convenio con la Fundación neerlandesa de letras, lo celebra, entre otras publicaciones, con la primera versión en castellano de Marente de Moor, en una traducción voseada a cargo de Micaela van Muylem y Marcela Cazau. Con Los grandes sonidos ─con su tratamiento de los personajes, con su temática y su lenguaje austero─, Añosluz garantiza una vivencia poderosa, intensa. Extraña y, al mismo tiempo, reconocible. Algo cercano, tal vez, a lo que se refería Turguenev cuando hablaba de la muerte: ese acontecimiento antiguo por antonomasia que se experimenta, sin embargo, en una única ocasión.
15 de diciembre, 2021
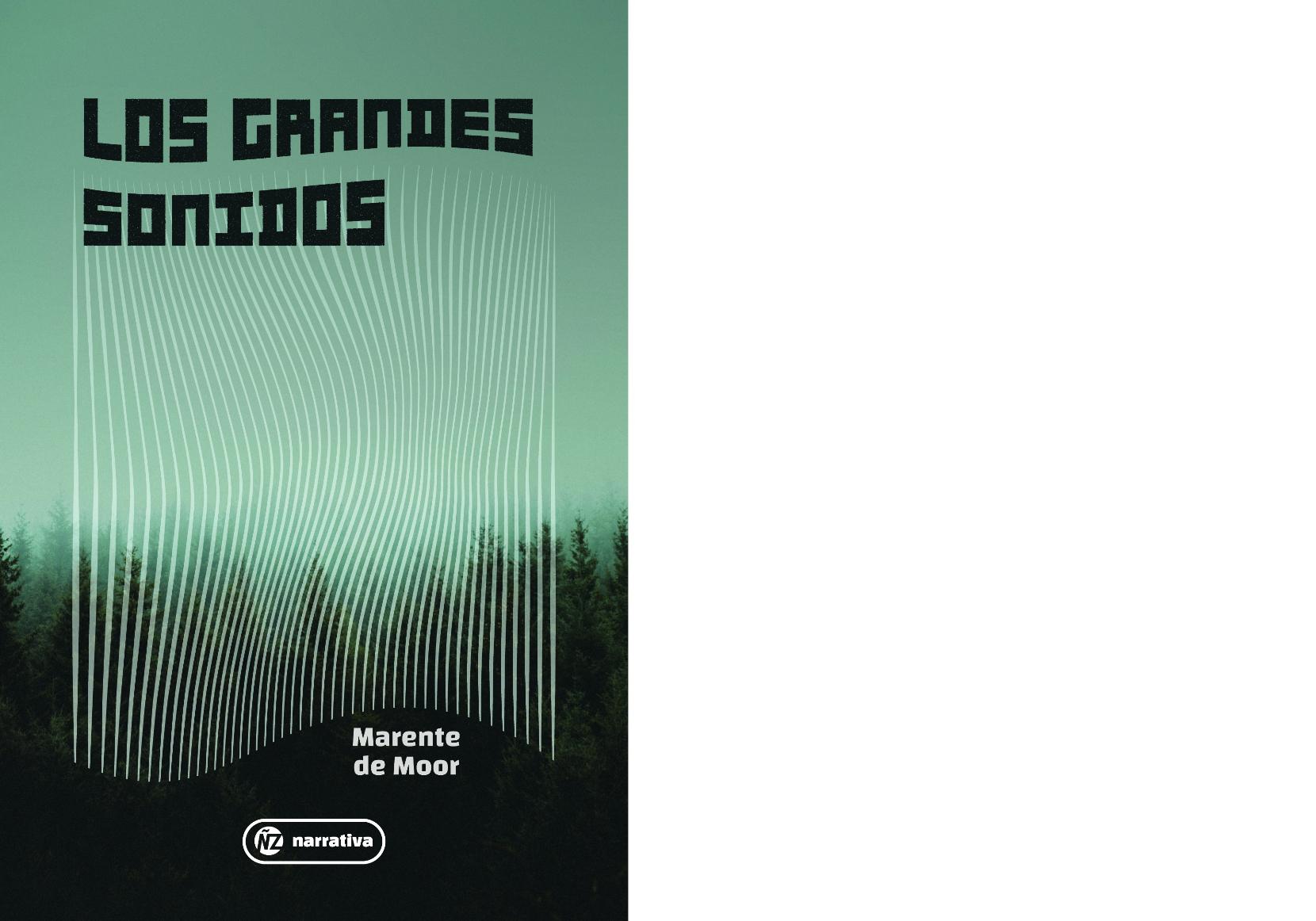 Los grandes sonidos
Los grandes sonidos
Marente de Moor
Traducción de Micaela van Muylem y Marcela Cazau
Añosluz, 2021
312 págs.
