Tengo muchos amigos (y amigas) que, afortunadamente, escriben bien. Al menos para mí, esta es una aclaración importante, porque entre quienes la lectura y la escritura se plantean como tareas fundamentales, esto es, tareas definidas por los propios méritos de la lectura y la escritura antes que por las calificaciones de las redes sociales, las editoriales o cualquier otro parámetro espurio, no debe haber algo más incómodo que no tener nada bueno que decirle sobre su libro a un escritor que, además, es nuestro amigo (o amiga). Aunque quizás se le parezca, esto no es sólo un problema de diplomacia social (en esos casos, como cualquiera sabe, lo mejor es no decir nada), sino un problema de lo que, hasta hace un tiempo, solía llamarse honestidad intelectual. En este particular sentido, lo único peor que no tener nada bueno que decirle al escritor de un libro que, además, es nuestro amigo (o amiga), es abandonarse a la deshonestidad intelectual de recomendar su libro malo en público. Por supuesto, como todo el mundo también sabe, esta actitud es de lo más común, y conforma un hábito atávico entre escritores, editores e incluso críticos que casi siempre alrededor de ferias, simposios o listas de fin de año recomiendan libros no porque sean buenos, sino porque están escritos por amigos (o amigas).
La lógica del socorro mutuo y la tributación de obsecuencia es tan penosa como comprensible, y no es extraordinario reconocer que constituye el alma de lo que desde siempre se considera un ambiente literario. El problema es que, entre las variantes de la desvergüenza, esta deriva en una forma particularmente degradada de la lectura y la escritura, una forma particularmente degradada de la amistad y, por sobre todo esto, que puede tener reparación, deriva en una forma particularmente degradada e irreparable de la deshonestidad intelectual. De cualquier manera, no es mi intención amargar a nadie con ejemplos de este tipo de deshonestidad, sobre todo porque siempre resultan obvios (aunque lo más triste sean esos escritores tan desorientados que parecen ciegos, incluso, al hecho de que sólo sus amigos editores, escritores o críticos los recomiendan). En cambio, sí quisiera señalar que las novelas Antena, de Francisco Marzioni, y Todo era fácil, de Tomás Richards, vuelven a recordarme la ventaja personal de tener amigos (y amigas) que, afortunadamente, escriben bien. Es esto lo único en lo que pienso después de leerlos, y es por eso por lo que recomendarlos es tan simple como invitar a los curiosos a que comprueben por sí mismos el valor de sus modos de practicar la lectura y la escritura.
Antena es la primera novela de Francisco Marzioni (Rafaela, 1979). Erudito de la historia de la ciencia ficción, en Antena confluyen los vectores elementales de este género, pero dentro de un espacio tan pintoresco como el interior sojero de la provincia argentina de Santa Fe. Desde esta conjunción, Antena abre su tono a una narración que, aunque anclada sobre la presencia latente de extraterrestres, visiones inexplicables, conspiraciones políticas, máquinas capaces de comunicarse con conciencias superiores y especialistas en OVNIS, también sabe cómo demorarse lo necesario en el clima mental y en el lenguaje de la novela argentina de costumbres. Es lo que pasa, por ejemplo, durante el fin de semana en Rosario en el que se reencuentran (y se enamoran, digamos) Aldana y Diego, el narrador de la novela. Sin embargo, Antena se inclina rápido hacia el suspenso para, ya establecido el cuadro general de su trama, aterrizar sin vueltas sobre la ciencia ficción.
Respecto a esta trama, lo que tenemos es un viaje al submundo intelectual, económico y familiar de quienes se autoproclaman sabios en aquello que las revistas de divulgación pseudocientífica, cuando existían en papel, llamaban con buen olfato para captar a toda clase de crédulos “lo inexplicable”. Diego, sin embargo, ya no se siente ingenuo, y si durante la pubertad era capaz de prestar su tiempo a hombres como el padre de Aldana, Suárez, famoso por sus teorías sobre la presencia alienígena en la Tierra, ahora aquello le resulta la resaca “de viejos que no tenían otra cosa en qué pensar más que en todas esas mentiras que creyeron en su juventud y de las que no quedan más que harapos”. Con autos a energía solar, fibra óptica, redes sociales e inteligencia artificial, piensa Diego, “el siglo XXI los aplastó”.
Pero, ¿qué tal si los extraterrestres estuvieran entre nosotros? ¿Y si lo que la multinacional AgroEstrella lleva adelante en los campos sojeros más discretos del sur de Santa Fe tuviera que ver con su presencia? Antena se ocupa de que los indicios decanten a nuestro alrededor. En el peor caso, piensa Diego cuando los amigos de Suárez insisten, “a los viejos, a veces, hay que dejarlos hablar. No saben contar las cosas, sus mentes tienen pasillos largos y caminan por ellos sin dirección, miran los cuadros de las paredes, prenden y apagan las luces, abren puertas que no cierran...”. En este punto, la desaparición de Suárez y la certeza preternatural de Aldana acerca de su propio rol y el de Diego en su inminente reaparición le dan a la novela un giro más cautivador que la constatación de que aquel “fulgor blanco” en ciertos campos obedece a fuerzas de otro planeta. La verdadera pregunta que Antena elabora a la espera de una resolución es: ¿en qué creen realmente quienes creen que somos visitados por las naves de civilizaciones extraterrestres mucho más avanzadas que la humanidad?
Con personajes que repasan la historia de lo más popular de la credulidad pseudocientífica y con la contundencia auxiliar del ensayo, que se mezcla durante unas páginas con la novela cuando Diego repasa uno de los libros del “profesor” Suárez, la hipótesis es esta: la “cultura OVNI”, como la llama el Aeromodelista, uno de los socios de Suárez, “unió a la gente en tiempos difíciles, los ayudó a soportar una realidad opresiva y cruel, totalmente descarnada, más allá de si lo que investigábamos tenía sustento, o era real”. De esta manera, Antena emplaza de un modo más claro que muchos clásicos de la ciencia ficción una veta que termina de darle a su historia el calado ideológico que quizás, en la mayor parte de la ciencia ficción más estereotipada, suele disiparse en metáforas, alusiones u omisiones que, por alguna razón, se considera inútil profundizar. Pero, consideraciones sobre la ciencia ficción aparte, ¿qué quiere decir que todo aquello sobre OVNIS, alienígenas e inteligencias superiores “era real porque creíamos en eso, y para nosotros resultaba suficiente”?
La respuesta nos sobrevuela con mayor o menor conciencia histórica desde los tiempos del Generalísimo Franco en España hasta los del Plan Cóndor en toda Latinoamérica. Y, en esencia, apunta al hecho de que, incluso cuando los más exóticos implicados en estos actos casi secretos y ridículos de credulidad se reunieran sin considerarse a sí mismos politizados o ideológicamente esclarecidos, todos estaban persiguiendo un principio de benignidad por encima de cualquier frontera y cualquier país. Si tal benignidad es de raíz liberal, conservadora, populista o incluso comunista es algo que escapa de las coordenadas necesarias para desmentir que, en todos los casos, se trata de un principio de benignidad indefectiblemente progresista. La pregunta clave restante, dice Antena, es: ¿qué tienen en común estas inteligencias cósmicas que se escabullen de los radares terrícolas y del aval de la comunidad científica, sino la incansable tarea pedagógica de indicarnos el mejor camino técnico, ecológico, energético e incluso administrativo posible?
Quienes se hayan asomado a revistas como Muy interesante y Conozca más,o a los números menos aburridos de publicaciones de corte más riguroso como National Geographic, saben que la fantasía de los extraterrestres como destructores de mundos sólo existe en el cine de Hollywood, y que nada está más lejos de estas visiones de sadismo que lo que sostienen los autodenominados ufólogos al explicar las motivaciones solidarias de nuestros visitantes. Creer en OVNIS y extraterrestres, explica entonces Antena, siempre fue una manera inconsciente o intuitiva de creer en el más puro progresismo. Una manera, tal vez, demasiado romántica, pero al alcance de quienes, por distintas razones, tuvieron prohibidas a veces bajo pena de muerte otras formas convencionales, o se sintieron ciegos o intimidados por las estructuras civiles dispuestas a participar en la imaginación de un futuro mejor. Sin didactismos sociológicos, el sustrato de esta idea tiene el potencial de iluminar otras formas a primera vista absurdas de la credulidad, y ambientada en una de las arterias psicopolíticas más rígidas del sistema agroexportador argentino, las lecturas de Antena recorren matices de lo más variados.
Ahora es más sugestivo pasar a Todo era fácil, la primera novela del cuentista y ensayista Tomás Richards (Buenos Aires, 1983), donde el lazo solidario con una parte distinta de estas mismas fantasías de progresismo apunta nada menos que a la revolución. ¿Y qué es toda revolución sino el punto crítico de una descomposición? En Todo era fácil la descomposición es múltiple: lo que se disgrega sin pausas es la inocencia de la infancia, la educación básica previa a las fauces del mercado laboral, la totalidad del siglo XX, los hábitos de un mundo todavía más analógico que digital y el fallido gobierno radicalista de la Alianza, y toda esta disgregación polimórfica ocurre alrededor del grupo de compañeros de una secundaria municipal porteña. El punto de descomposición inicial, sin embargo, es el inesperado (aunque premonitorio) suicidio de uno de ellos, Gonzalo Gavilán. “La vida no me gustó”, les deja escrito a sus padres en un documento de Word antes de tirarse desde treinta pisos de altura.
A partir de estas circunstancias, alumnos, padres y profesores transitan con sus respectivas sintonías psíquicas lo que para los primeros es la dura conciencia inaugural de las zonas grises de la existencia, para los segundos un trágico recordatorio de sus frustraciones y para los últimos otra oportunidad antropológica-laboral para “ver qué tan desgraciado o ventajero o miserable iba a llegar a ser cada uno de esos adolescentes todavía sin forma definida”.
La estructura coral y las voces de quienes cuentan desde distintos puntos de vista y experiencias el proceso colectivo de descomposición son el músculo narrativo fundamental de Todo era fácil, y aunque la novela concentra su inteligencia en germinar una idea de amplio espectro acerca de la muerte de los símbolos, las épocas, las etapas de la vida, las etapas de la democracia y también de los cuerpos, en el tono general tienen lugar los matices del amor, el humor, el sexo, la ironía y la crueldad. Quizás el mayor virtuosismo de esta conjunción se luce alrededor de la historia lateral de Cocodrilo, un estafador autóctono que se hace pasar por aventurero, misionero, ecologista o documentalista para traficar en distintas escuelas públicas historias falsas de superación personal a cambio de las donaciones voluntarias de los alumnos y las seducidas caídas de ojos, entre otros deslices concupiscentes, de las profesoras.
Por otro lado, remarcar que Todo era fácil es una “novela política” porque concluye con los estudiantes deambulando por Avenida de Mayo en plena pueblada de diciembre de 2001 y “todo evocaba a Gavilán aunque nadie pensó en él con precisión”, obliga a definir mejor qué se entiende por “política”, al menos, en el interior de un auténtico universo novelesco. Puestos a pensarlo con cuidado, entonces, los poemas que escribe uno de los alumnos, Delgado, o la mezcla entre desamparo familiar y sueños inconducentes de éxito de Piñeiro, son pistas más significativas sobre lo que una “novela política” entiende por lo político, además de las obviedades del gran calendario histórico. De hecho, cercano al eco de un narrador algo más preferencial que el resto, Estrada, con sus habilidades innatas para forjarse una supervivencia digna dentro de los parámetros cotidianos de una clase media permanentemente pauperizada, quizás nos acerca mejor al punto clave de eso que es político en lo que, con ligera pomposidad, podríamos llamar una verdadera "novela política". ¿Y qué sería entonces una verdadera "novela política" en comparación con una falsa? Una que no usufructúa con miradas moralistas y juicios oportunistas lo que ya fue reabsorbido y enjuagado por las formas de representación de la política, lo cual haría de ella una novela inevitablemente conservadora, sino una novela capaz de meditar acerca de lo que esas mismas formas de representación, todavía en 2022, por ejemplo, no imaginan siquiera cómo reabsorber. En definitiva, Todo era fácil no es una de esas novelas automáticas de efeméride como las que se publican a granel en los aniversarios redondos del Proceso, la guerra de Malvinas, el colapso del alfonsinismo, el apogeo del menemismo o la insurrección popular de 2001.
Lo que resta, sin embargo, es una controversia acerca del espíritu progresista de Todo era fácil a partir de una pregunta: lo que se escribe esquivando el conservadurismo, ¿se vuelve necesariamente progresista? Para responder, hay que aceptar primero que no existe relato político argentino que no sea, o no pueda dejar de ser, un relato picaresco. Y esto, en el fondo, significa que a excepción de lo que pasa con los libros digitados para la explotación industrial de todos los subproductos culturales de las agendas sexuales o ecologistas de moda, escritos con un realismo sobreactuado y visos ridículos de pavorosa seriedad, el auténtico realismo, al menos en las mejores versiones que admite la ficción argentina pero, sobre todo, en la que se lanza a la “novela política”, es sólo un nombre con pretensiones de elegancia para aludir a la picaresca. Lo importante es no confundir lo que la picaresca tiene para aportar a la imaginación política con una torpe animosidad “antipolítica” decidida a dejar al lector sin respiro ni ánimo de creer. La realidad se compone de muchas apariencias, y un hábito común es huir de esa realidad. Pero si la picaresca trata sobre algo y cumple alguna misión, eso sobre lo que trata y aquello que quiere cumplir es la exacerbación del acto político de creer, lo cual dista muchísimo de cautivar al porvenir bajo un estado frustrado de promesa eterna. Dicho esto, volvamos a la controversia. La pregunta es: lo que se escribe esquivando el conservadurismo, ¿se vuelve necesariamente progresista?
Si Antena desplaza esta cuestión a los anhelos inconscientes o románticos de una mancomunidad intergaláctica para el futuro, Todo era fácil, en cambio, se mueve a ras de la más pura realidad por lo que cada personaje puede aportar a la causa común de la sujeción individual al presente. Esta es otra particularidad argentina: si no el progresismo, la idea práctica de progreso, en determinados momentos de los últimos treinta años en general y en el año 2001 en particular, para las clases medias se ha resuelto en el intento, a veces desesperado y siempre paradójico, de evitar los abismos de la degradación y lograr para el bien de su existencia que nada cambie. Es esta la puerta abierta para la picaresca y el bien conocido espectáculo tragicómico de la struggle for life. Entre el triste suicidio de Gavilán, las aventuras erótico-narrativas de Cocodrilo y la viveza de Estrada, Todo era fácil acierta en hacer explícito lo que Antena, por su parte, acierta en hacer implícito.
21 de diciembre, 2022
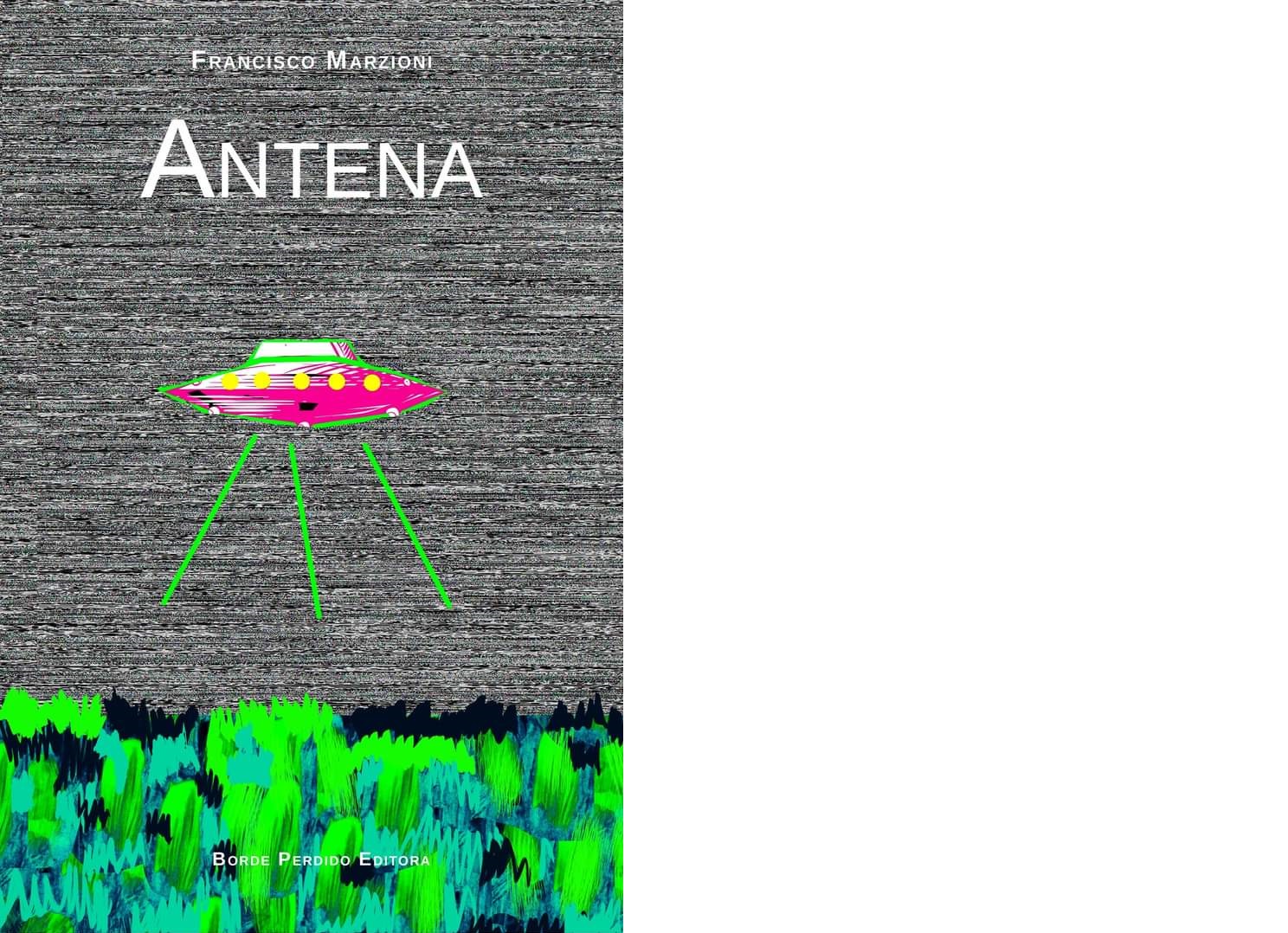 Antena
Antena
Francisco Marzioni
Borde Perdido Editora, 2022
184 págs.
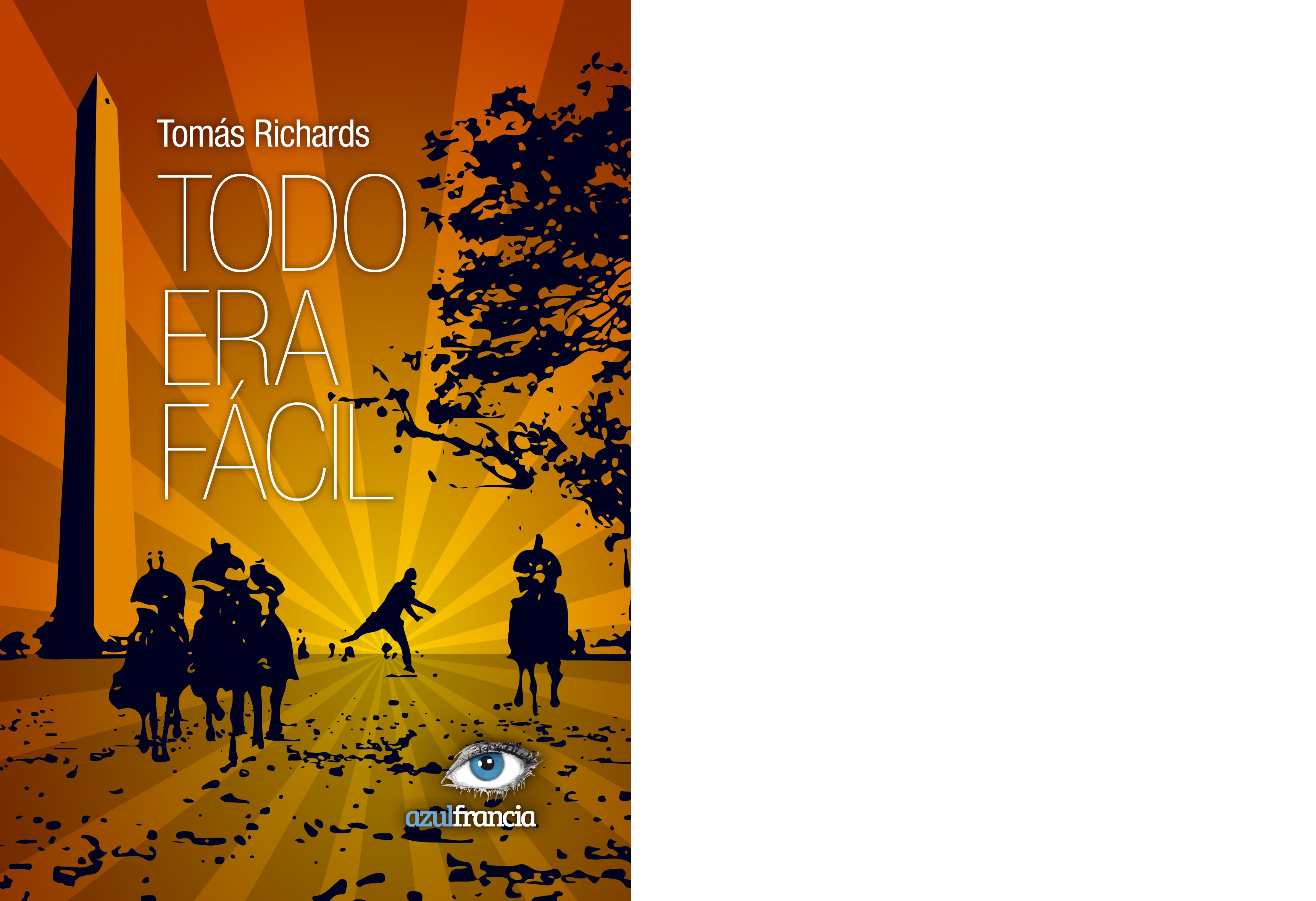 Todo era fácil
Todo era fácil
Tomás Richards
Azul Francia, 2022
167 págs.
