James Joyce tiene unos 12 años y en el centro del living de su casa de Milbourne Lane, en los márgenes de Dublín, ve cómo su padre, alcoholizado, estrangula a su madre. Ostentaba ya un porte suficiente como para abalanzarse sobre él y derribarlo, nos dice su hermano Stanislaus (Dublín, 1884-1955). Y fue, de hecho, lo que hizo, salvando así a la mujer de una muerte espantosa.
Escenas como esta –aunque traumáticas por definición, despojadas de toda solemnidad o patetismo– hilvanan la peculiar biografía Mi hermano James Joyce, publicada originalmente en 1957, a dos años de la muerte de su autor. El libro se nutre de los recuerdos y del diario personal que Stanislaus comenzó a escribir en su adolescencia, y que James, su hermano tres años mayor, leía cuando se le antojaba, sin pedir permiso alguno.
En esas páginas –aclara– figuraban, antes que sus propias andanzas, las de su hermano. Aquel diario, en principio, y este libro, más tarde, revelan una identidad algo estrábica: un niño que vive (y un hombre que escribe) en función del admirable y admirado hermano mayor. “Casi siempre estábamos juntos –sostiene–; adonde iba mi hermano, yo le seguía, como un corderito, aunque no demasiado amable”.
Contemplado desde joven como un genio en ciernes, James se vio libre del yugo paterno, que cayó sobre Stanislaus de diferentes modos: era frecuente, por ejemplo, que el padre llegara al hogar y, al toparse con él, le espetara con sarcasmo un “Hijo querido”, o que, borracho, lo amedrentara con sus insistentes preguntas sobre el estudio. Hay que decir, sin embargo, que estas memorias lejos están de ser un ajuste de cuentas con el padre o con las vicisitudes de una infancia sofocada por sucesivas mudanzas, que llegó a rozar, por momentos, la pobreza.
Reacio a los efectos de la objetividad, Stanislaus es capaz de relatar, no obstante, los episodios familiares más duros (por caso, la tristísima muerte del hermano Georgie) con una distancia emocional admirable. Y, pudoroso de criticar o envalentonarse en contra de su propia familia –en particular, claro, en contra de su padre– arremete contra aquello que lo animalizaba: el alcohol. O contra la religión, esa estafa metafísica del catolicismo y de los jesuitas.
En cinco jugosos capítulos, Mi hermano... vigila el crecimiento de James hasta los 22 años. La muerte alcanza a Stanislaus en Trieste, ciudad que lo cobija tras su temprano exilio de Irlanda, y el libro queda inconcluso. Su título original es My brother's keeper (El Guardián de mi hermano), y se entiende. El biógrafo se encarga, insistentemente, de ratificar o rectificar interpretaciones de otros sobre la vida y obra de su hermano. Que tal hipótesis de tal articulista en relación con un aspecto de la personalidad de James es incorrecta; que la sospecha sobre el sustrato histórico de este u otro cuento es falsa (o por, el contrario, acertada); que la opinión del crítico x se funda únicamente en la envidia...
Lo cierto es que Stanislaus no sólo forja un James íntimo y cercano; con la legitimidad que le otorgan la proximidad, el vínculo familiar –en fin, la crianza conjunta–, el biógrafo se piensa investido de la autoridad necesaria y suficiente a la hora de dar, antes que con el retrato del genio, con las condiciones que lo hicieron posible. Y una de esas condiciones, claro está, lleva por rúbrica su propio nombre. No es sólo que Stanislaus fuera el primero en vislumbrar las luces del genio, o el primero en comprender que ni la poesía ni el teatro encastraban con la personalidad del hermano mayor. De acuerdo con él, algunos de los personajes de las primeras “epifanías” de James encubren su semblante, y el material de muchos de los cuentos de Dublineses ha sido extraído de su propia experiencia: es que Joyce era un experto –y en esto Richard Ellman secunda al hermano menor– en los “plagios inesperados”: en transformar y trabajar el material del otro, no en crearlo.
Huelga decirlo –y caer, de paso, en un lugar común–, pero a cien años de la publicación de su principal novela, James Joyce sigue dando que hablar. En 2021, con una sutil traducción de Edgardo Scott, Godot publicó Dublineses, y hace unos pocos meses Marcelo Zabaloy, en un esfuerzo obsesivo, descomunal, oulipiano, se despachó con su Odiseo, la traducción-reescritura del Ulises, sin utilizar, jamás, la letra a. Pareciera que, como sentenció Richard Ellman en su monumental biografía, seguimos aprendiendo, en vano, a ser contemporáneos de James Joyce.
15 de junio, 2022
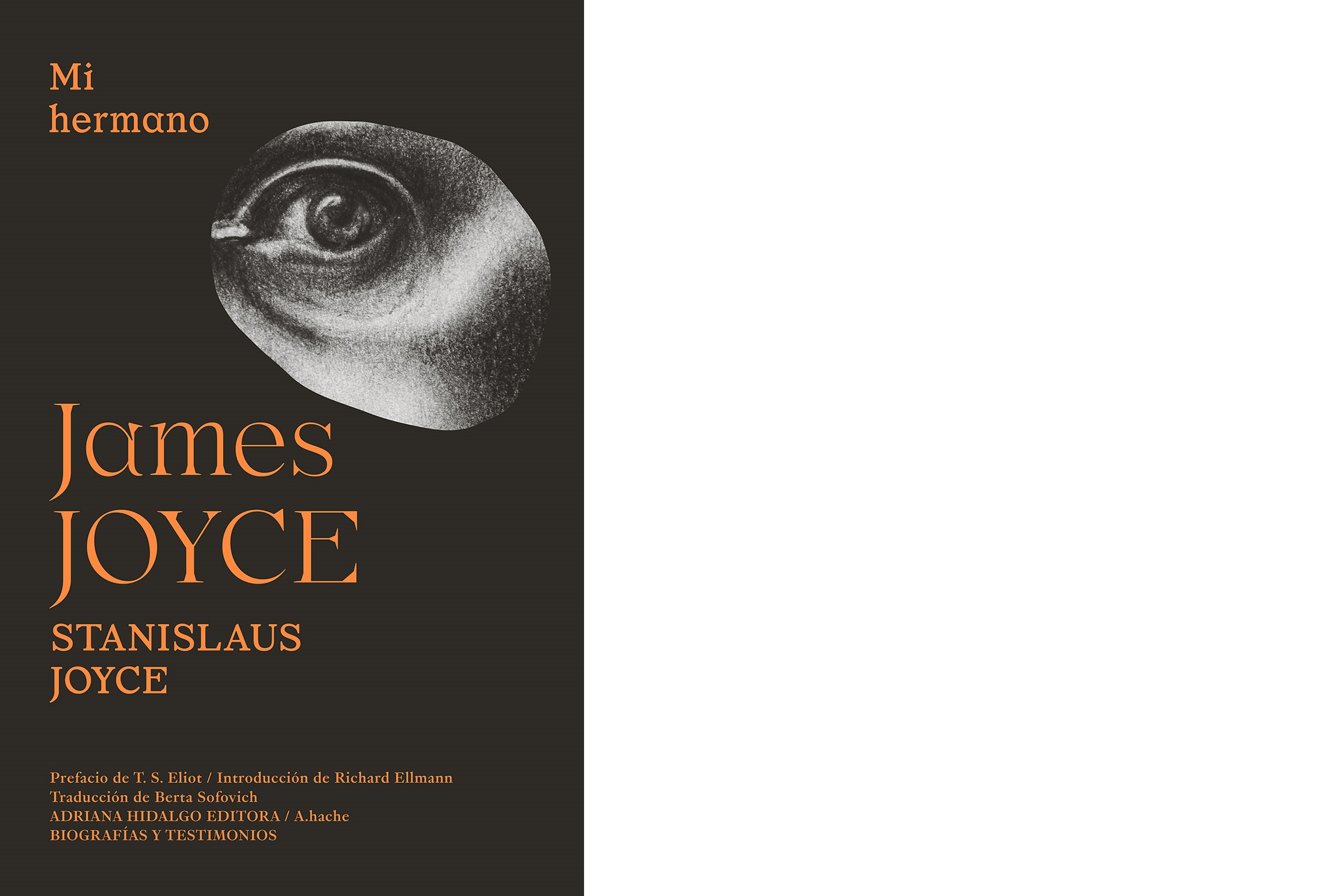 Mi hermano James Joyce
Mi hermano James Joyce
Stanislaus Joyce
Traducción de Berta Sofovich. Prefacio de T. S. Eliot. Introducción de Richard Ellman
Adriana Hidalgo, 2022
336 págs.
