Se llega a ser poeta por exageración de los anhelos, dice Luis Chitarroni, a quien un amigo suyo recuerda recitando Dylan Thomas en el asiento de un taxi porteño. ¿Hay algún poeta que haya llevado la exageración más lejos que Dylan Thomas? Pionero del spoken word, dueño de una voz cavernosa y un fraseo musical y encantatorio –lo pueden escuchar recitando en Youtube–, cautivó a críticos y artistas de la época, y mantuvo en vilo a los intelectuales de Estados Unidos, que intentaban descifrar el simbolismo oscuro de sus poemas mientras él se emborrachaba en el Greenwich Village hasta vomitar sangre.
Tras la publicación de Muertes y entradas (1946), su cuarto título de poesía, considerado por algunos críticos como su mejor libro, se convirtió en un poeta muy famoso y, paralelamente, en sólido bebedor protagonista de borracheras épicas. Además, tenía tres hijos que mantener. Por eso, entre 1940 y 1950 se las rebuscó para vivir escribiendo guiones de cine para la BBC o saliendo de gira por Estados Unidos en recitales de lecturas públicas que lo elevaron a la categoría de rockstar literario: antes de salir a escena, muchas veces tosía convulsivamente o vomitaba, después bebía una cerveza y recitaba poemas propios o a Shakespeare y la gente lo aplaudía a rabiar.
A puro tabaco y alcohol, decidió terminar su carrera de autodestrucción fiel a su estilo: una madrugada en Nueva York, volvió al Hotel Chelsea y declaró: “Acabo de beberme dieciocho whiskies puros. ¡Creo que es un récord!”. Que fuera mentira –una exageración– no importa en absoluto: la cifra fatal coincidía, para la posteridad del mito, con el título de su primer libro de poemas, Dieciocho poemas (1934). El resto es historia. Hospital St. Vincent, coma alcohólico durante seis días, muerte el 9 de noviembre de 1953, a los treinta y nueve años. Había nacido en Swansea, al sur de Gales, en 1914.
Una vida desenfrenada, sí, pero junto al desenfreno había una insólita aplicación a la tarea, no menos fervorosa y avasallante que a los excesos. Se sabe que algunos poemas, como Fern Hill, tenían detrás doscientas páginas manuscritas. Y un método creativo: “Cada imagen contiene dentro de ella la semilla de su propia destrucción, y mi método dialéctico, como yo lo entiendo, es una constante construcción de imágenes y destrucción de las mismas que surgen de la semilla central, que es en sí misma y simultáneamente destructiva y constructiva”.
¿Cómo se hace para entrarle a una obra tan excesiva, con tanta densidad simbólica y tantas referencias bíblicas, celtas, históricas? “Si no entramos en el juego que nos propone Thomas: abstracciones, ironías, humor, imágenes oscuras, metafísicas (...), extrañas alusiones bíblicas, será difícil, si no imposible, penetrar su universo”. Eso aconsejan los traductores Patricia Ogan Rivadavia y Esteban Moore, autores del prólogo, las notas y la traducción de Poesía completa. 1934–1952, flamante edición bilingüe de la editorial El cuenco de plata.
Hasta ahora, la única traducción disponible al castellano de los poemas completos de Dylan Thomas era la de Elizabeth Azcona Cranwell, publicada por Corregidor, en 1974. Para esta nueva edición, Patricia Ogan Rivadavia y Esteban Moore trabajaron a cuatro manos con dedicación y obsesivamente (no hay otra manera de traducirlo), cuidando cada una de las especies extrañas que proliferan en los versos (“algalia”, “apio de mar”, “zarapitos”), trasladando con el máximo rigor posible complicadísimas imágenes yuxtapuestas o ideas retorcidas, a veces en sucesión encadenada, como leemos en “Un cuento de invierno”: “(...) y el vidrio de la laguna de los patos y los deslumbrantes graneros solitarios”; “(...) en el siempre deseante centro de la blanca/ cuna inhumana y el lecho nupcial por siempre codiciado”.
Como señala el poeta Alejandro Crotto, gran parte del encanto de esta obra reside en el idioma inglés. En su “asombrosa plasticidad monosilábica, la fuerza de la aliteración, las ligeras variaciones de su sistema vocálico”. Y agrega que “las objeciones que se pueden realizar en términos de cotejo con el original son infinitas, en cualquier traducción, pero al mismo tiempo también inútiles: a un poeta como Dylan Thomas necesariamente se lo versiona al traducirlo”. En principio, la versión de Patricia Ogan Rivadavia y Esteban Moore es mucho más ajustada al original que su predecesora. Para muestra, basta un título: “A Process In The Weather of The Heart”, traducido por Elizabeth Azcona Cranwell como “Un cambio en los climas del corazón”; para la dupla Ogan Rivadavia-Moore es “Un proceso en el clima del corazón”. Por supuesto, como toda traducción presenta saludables decisiones idiosincráticas. ¿Cómo traducir, en “Ceremonia después de un bombardeo”, la palabra slum en el verso “over the sun's hovel and the slum of fire”? Con pericia, y sin caer en localismos (“villa”, “caserío” eran otras opciones), los traductores eligen la más amable “barriada”: “la barriada de fuego”.
Cada poema del autor de Under Milk Wood encierra un desafío de traducción. Y las soluciones de los traductores en muchos casos son pequeñas clases magistrales del oficio. Doy un ejemplo cualquiera (hay varios): la proximidad del mar en “Nosotros, tendidos en la arena”, les sugiere que, para la expresión “Ribbed between”, lo mejor es convertir en verbo un sustantivo: “el seco amo de las mareas/ emballenado entre el desierto y la tempestad”. La imagen se completa entera en la mente del lector, que lo agradece. Ciertas expresiones, quizá provenientes de un inglés antiguo, que en el idioma original resultaban ripios para el lector no demasiado anglófilo, como el verso “And the black spit of the chaped fold”, se leen fluidas en la versión castellana: “y el negro escupitajo de la congregación” (“Lamento”).
Para el poema más famoso de Dylan Thomas, Azcona Cranwell proponía: “No entres dócilmente en esa noche quieta”. El original –“Do Not Go Gentle Into That Good Night”– está decididamente más cerca de la nueva versión, la de Ogan Rivadavia-Moore: “No entres mansamente en esa noche bondadosa”. Al interior del poema, la diferencia es más notoria todavía, porque aquí los traductores se apartan de las traducciones tradicionales y colocan el verbo (“rage”) al final de la frase, hipérbaton con el que logran recuperar algo de la música del original a partir de las rimas: “a la muerte de la luz, desafía, desafía”. Tomaron riesgos. Si la solución constituye un acierto o no, en última instancia dependerá del gusto de cada lector.
Por último, la notas contenidas al final de la edición ayudan a iluminar alusiones bíblicas o personajes de tradiciones locales presentes en algunos poemas, como el aterrador mummer que aparece en “Mi mundo es una pirámide”, especie de actor enmascarado y harapiento que, en Inglaterra, Escocia o Irlanda, entraba a las casas y pedía realizar un espectáculo de manera intimidante.
De un tiempo a estar parte, hubo publicaciones parciales de la poesía de Thomas y un volumen de sus cuentos. La aparición de Poesía completa. 1934–1952 constituye un acontecimiento literario para la poesía y la literatura locales. Publicar una nueva traducción al castellano de Dylan Thomas en este primer cuarto del siglo XXI es jugársela por un gigante casi barroco –visto desde mucha de la poesía que vino después y que se publica actualmente– y sacarlo del museo y de las manos de guionistas perezosos (¿cuántas películas más van a rapiñar con “No entres mansamente...”?) para ponerlo otra vez en circulación, como el dinosaurio de la película que cobra vida a partir del insecto atrapado en una gota de ámbar. En este caso, la obra proteica condensada en dieciocho años de poesía.
13 de agosto, 2025
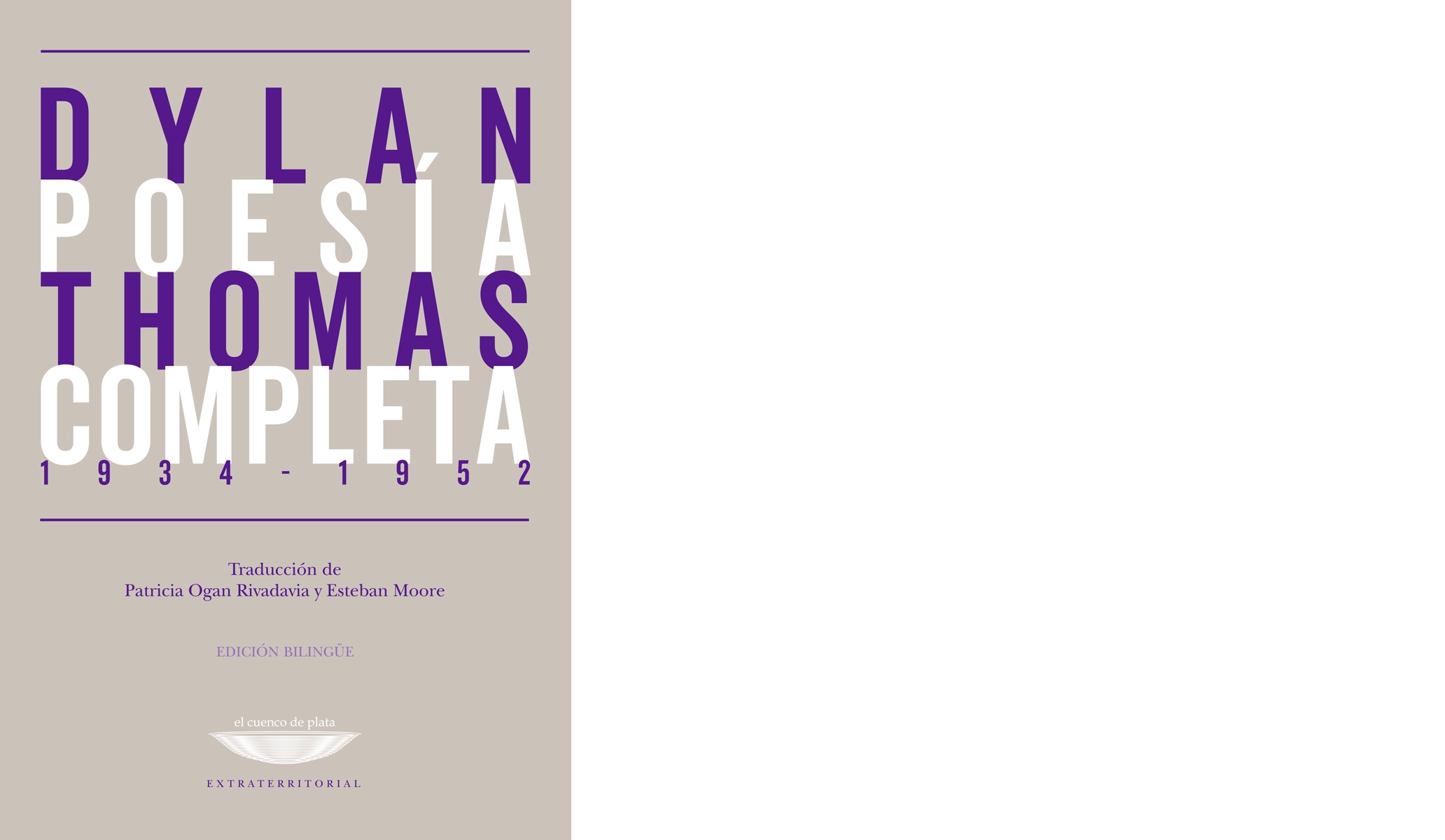
Poesía completa. 1934–1952
Dylan Thomas
Prólogo, traducción y notas de Patricia Ogan Rivadavia y Esteban Moore
El cuenco de plata, 2025
272 págs.
