La obra poética de Gabriela Mistral tiene rasgos quizás bien conocidos: su ritmo y sus temas. Pero antes quisiera señalar un aspecto exterior, meramente cronológico: en medio siglo de escritura, cinco libros. Por cierto, la vida de la autora, y todos sus escritos en prosa y su vasta correspondencia, indican que la poesía para ella no era el único bien que había en el mundo. Pero tomando en cuenta su notoria facilidad para el verso en todas sus medidas tradicionales, parecen largos los intervalos de más de una década entre sus libros de poemas.
Por otro lado, también como un aspecto que parecerá exterior, aunque es central, pero no temático, en esos libros concentrados de poemas bastante elaborados, se pueden leer todas las formas que admite la tradición, como ya dije, aunque sometidas a una tensión que por momentos las enfrenta a sus propios límites. Hay alguno que otro soneto y ciertas estrofas que riman, pero la mayoría son versos blancos o apenas asonantados que abarcan poemas en heptasílabos y octosílabos, donde la métrica parece conducir a relatos similares a los antiguos romances anónimos o a las canciones populares; también un buen grupo de poemas en eneasílabos, un metro menos frecuente, casi inexistente en la métrica clásica de nuestra lengua, que fue el barroco (en ese ritmo se encuentran los máximos hallazgos de Mistral, con su acentuación menos regular, una especie de síncopa, que le permite desarrollar un modo de expresión idiosincrásico, que no parece citar nada anterior); y por supuesto, hay poemas en decasílabos, endecasílabos y alejandrinos, los llamados de arte mayor en la antigua preceptiva prosódica; y unos pocos, contados con los dedos de una mano, en verso libre, aunque muy eufónicos también, con un patrón acentual y sintáctico que escapa del número de sílabas por verso.
Ahora bien, ¿de qué habla Mistral con este amplio instrumento? Cuando el verso es breve, suele fabricar leyendas, como si transcribiera una poesía oral, de temas fantásticos o sociales (que en muchos casos se conjugan: el dato fantástico se origina en una represión social). Así, en un poema de Tala, su tercer libro, que se titula “La flor del aire”, los eneasílabos refieren el encuentro de la narradora con un personaje fantasmal, un espíritu femenino del paisaje, digamos. El yo sigue a esa figura y le obedece, con sus tres órdenes repetidas con variaciones como los pasos de un cuento oral, pero el tono también se parece al de cierta poesía romántica, con sus apariciones, sus simulacros de viejos cantos, incluso con referencias mitológicas: “Me fui ganando la montaña,/ ahora negra como Medea,/ sin tajada de resplandores,/ como una gruta vaga y cierta”. Luego de la peripecia en una misteriosa cosecha de flores por montes y praderas, el poema o canción termina: “Ella delante va sin cara;/ ella delante va sin huella,/ y yo la sigo todavía/ entre los gajos de la niebla.//Con estas flores sin color,/ ni blanquecinas ni bermejas,/ hasta mi entrega sobre el límite,/ cuando mi Tiempo se disuelva”. Por lo tanto, en su conclusión, el poema adquiere su tinte personal, la contemplación de una idea del fin, representada por la persecución de alguien sin rostro, que atrae pero no puede alcanzarse, salvo en la misma disolución de la vida.
Sin embargo, este tipo de romance sencillo es el resultado de un proceso, desde el verso más recargado, más colmado de simbologías y figuraciones, del primer libro, Desolación, aun cuando este no sea para nada ingenuo en su sentimentalismo casi juvenil. Valga como rápida prueba este sugestivo alejandrino de “Interrogaciones”: “¿El éter es un campo de monstruos florecido?”
En medio del tema existencial, sobre puntos de la existencia: muerte, amor, sensación de soledad, extrañeza de la palabra, muchas veces la cuestión se plantea en relación con la femineidad, como en el famoso poema que comienza “Todas íbamos a ser reinas”, y entonces la existencia se vuelve social, cada mujer, un héroe problemático, porque los deseos de las mujeres populares de un valle chileno se refugian en la magia y se estrellan contra los límites de lo que les está destinado, y el destino resulta un mito encubridor de todo aquello que no se les habrá de permitir.
Pero habría que destacar, en paralelo a su gusto por lo legendario, un costado místico en Mistral, que la conecta nuevamente con el barroco de la lengua. Y si bien el cristianismo proclamado y el paisaje celebrado son temas que envejecen con dificultad, la potencia simbólica conseguida a partir del ritmo y las imágenes traen una definición menos dogmática del sentimiento místico: lo que no se puede decir y sin embargo te atraviesa, la sensación de que el propio límite no es la totalidad de lo que hay. Esa sensación de presencia alcanza ciertas cumbres verbales que recuerdan fervores de lo que en la teología del barroco se llamaba “amor puro”, como en esta estrofa del poema “La fervorosa”, con su erotismo divino, del cuarto libro, Lagar: “Yo no sé si lo llevo o él me lleva;/ pero sé que me llamo su alimento,/ y me sé que le sirvo y no le falto/ y no lo doy a los titiriteros”. Y en el mismo libro, en el poema “Vertiente”, el agua recuerda y quizás mejora la fuente escondida de la que imaginaba beber San Juan de la Cruz: “En la luz ella no estaba/ y en la noche no se oía,/ pero desde que la hallamos/ la oímos hasta dormidas,/ porque desde ella se viene/ como punzada divina,/ o como segunda sangre/ que el pecho no se sabía”. No obstante, la vertiente no se identifica en este caso con la gracia, con la donación de todo lo creado, sino más bien con la figura del abandono, con la última desesperación del que se sabe condenado y aun así, en el dolor, estaría a punto de encontrar un sentido. Por eso ellas, las mujeres de la vertiente, dicen que vieron “esta agua de la acedía/ que nos amó sin sabernos/ y caminó dos mil días”, y aunque el desvalimiento ajeno se reduzca al hilo de agua de una fuente lejana, no dejaría de oírse, o al menos es la pregunta que se hacen ellas, las amigas del poema, al final: “¿Y cómo dormir lo mismo/ que cuando ella no se oía?”, porque desde un principio la vertiente “hablaba igual que mi habla”. De manera que el encuentro místico, su diferición y su anhelo, es al mismo tiempo, o incluso antes, un encuentro del lenguaje, la escucha del ritmo que le da un habla a la que escribe. El agua se parece a la poesía, que con su curso arma las historias grupales, brinda expresión a la que escribe y hasta hace posible una geografía encomiástica del lugar natal, y por eso mismo su obtención, su vaso, parece estar al alcance pero siempre se retira. Si al menos se hubiese preguntado para quién era ese vaso, la redención parecería posible. Pero en los reclamos de poemas de Mistral es un objeto de perpetua nostalgia: “Quiero volver a tierras niñas;/ llévenme a un blando país de aguas./ En grandes pastos envejezca/ y haga el río fábula y fábula”. De nuevo los eneasílabos, que le dan su tono más singular, pueden transformarse en pedido, casi en plegaria: “Tenga una fuente por mi madre/ y en la siesta salga a buscarla,/ y en jarras baje de una peña/ un agua dulce, aguda y áspera”. ¿Y no será acaso que la destinataria de los pedidos, de la escucha secreta y del habla rítmica, encubierta por los nombres de Dios, Chile, o incluso Goethe (como en este primer endecasílabo de un poema enigmático: “Padre Goethe, que estás sobre los cielos”), sería la madre, que no deja de resurgir libro tras libro? Evitaré responder a esta pregunta demasiado invasiva.
14 de enero, 2026
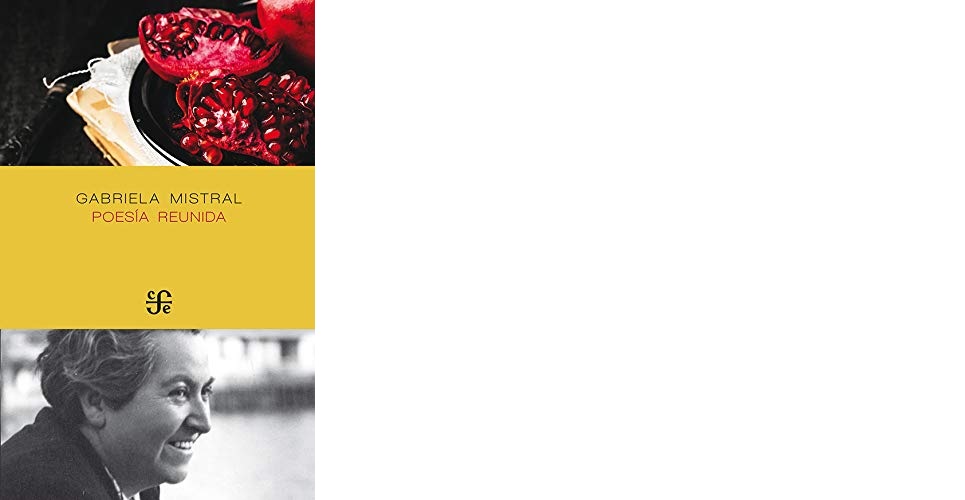
Poesía reunida
Gabriela Mistral
Fondo de Cultura Económica, 2025
300 págs.
