Que la fascinación enceguece es una experiencia al alcance de cualquier enamorado. Suele ser una ceguera con límites más o menos definidos, que empieza y acaba en el otro o la otra que la irradia, pero existen casos que se salen de la norma. Mientras que la mayoría de los mortales apenas somos capaces de inventarnos una mujer o un hombre ideal, una vida ideal con ella o con él, a Victor Segalen la fascinación lo llevó a urdir un reino entero.
Texto en un comienzo indefinible y finalmente una novela con todas las letras, que reclama su derecho a desambiguarse en las postrimerías del argumento, René Leys da cuenta del contacto estrecho entre un francés recién llegado a China y un joven belga, el René del título, que en apariencia tiene acceso pleno a todas las intrigas palaciegas que se cuecen tras las murallas de la Ciudad Prohibida, el centro político y cultural de una Pekín que se repliega ante la revolución inevitable. El año es 1911 y el imperio rechina y se sacude ante los embates republicanos de la milicia comandada por Sun Yat-sen, futuro padre de la China moderna y hacedor de un país que dejaría atrás tradiciones milenarias en favor de una integración aséptica de misterio con el resto del mundo. Son todavía los tiempos de la implacable Ci Xi y del ex soberano Kuang Hsu, depuesto por la primera y obligado a morar solo en una isla adonde cada tanto la regencia hace llegar doncellas y víveres. El de Kuang Hsu es el primer rostro sobre el que Segalen traza el boceto de su China venerada. El rostro de un ser casi abstracto, “el de un niño-hombre, Emperador de la Tierra e Hijo del Cielo [...] Se le atribuyen actos imposibles, y acaso lisa y llanamente los haya cometido. Estoy seguro de que murió como nadie muere ya; de diez enfermedades, pero sobre todo de la undécima, desconocida: ser emperador”.
Cuando Leys hace su aparición, la fisonomía última del rostro asoma en medio de la bruma intelectual de un narrador obsesionado por costumbres que no entiende. Leys es la llave a todas las recámaras, el difusor secreto de atentados prevenidos a último minuto, el amante sufrido de emperatrices confinadas. No importan sus diecisiete años de edad, sus rasgos en evolución, los orígenes poco vistosos de su familia. Sí importa el lenguaje; incluso podemos decir que es lo único que importa. Leys es un políglota exquisito y un maestro del relato que sabe insertar nervio e intensidad a todo lo que toca su palabra.
En esencia, el libro puede ser visto como un ensayo sobre la comunicación, sobre una ansiedad de noticias que se estira y se retuerce con una urgencia no muy distinta a la de una raíz que busca agua. Reverso del Eumesvil de Ernst Jünger, donde la eclosión del régimen ─uno todavía más conjetural que la China de inicios del siglo XX─ se vuelve crónica de adentro para afuera, el diario verídico o falso del narrador de Segalen se construye sobre los ecos de una revolución que retumba siempre del otro lado de la pared. La voz que imita esos ecos, que les devuelve su forma, que los traduce, es la de un adolescente munido con un conocimiento primordial: el eco es sonido y el sonido es aire.
Tanto confía el narrador en la voz de Leys que la disolución de todo lo demás se hace ineludible. El riel novelístico termina encauzando lo que hasta entonces era un discurrir sin patrón claro, hecho de evanescencias y del tipo de poesía que sólo puede darse en un texto que no es un poema. El encarrilamiento no desarticula los hallazgos previos, pero algo se pierde en el guanteo entre intriga y farsa. La trama recobra su lugar de primacía y se impone la parodización de un Occidente encaprichado en tornar exótico todo aquello que queda fuera de sus confines. De nuevo, aunque en otro sentido al otorgado más arriba, lo único que hay es lenguaje.
Y hay rastreo, también, o al menos su posibilidad. En el prefacio, Juan Forn ─el fallecido curador de la colección Rara Avis, que reúne obras más o menos laterales de autores tan disímiles como Pratolini, Fitzgerald y Carroll─ repasa el viaje iniciático que Segalen realizó por China antes de volver a Francia y morir en circunstancias oscuras, desangrado en un bosque de Bretaña. Cuenta Forn que el autor de René Leys coincidió en Pekín con Edmund Backhouse, un inglés con el mismo don para las lenguas y la misma presunta habilidad para moverse en los altos círculos que el belga de la ficción. Afamado más tarde como lingüista, Backhouse fue fuente predilecta de corresponsales europeos, ayudó a calibrar la imagen que Occidente se hizo de Oriente durante décadas y escribió varios libros sobre la monarquía que gobernó el país asiático hasta el advenimiento de Sun Yat-sen.
Lo que Forn omite, seguramente a propósito, es que mucho de lo que Backhouse postuló como real, como ristra de sucesos atestiguados, ha sido puesto en duda por la academia moderna. Algunos estudiosos aventuran que Backhouse trastocó hechos y fechas hasta dar con una versión fabulada de la historia que lo tuvo ─o no─ como veedor de privilegio. Quedan sus textos, de todas formas. Queda la potestad del lector para decidir hasta dónde creer, eso que el propio narrador de Segalen hizo y de modo oblicuo recomienda: “Acabo de leer la primera página de este manuscrito. Subrayé las palabras «no insisto» y «me retiro». Con letra muy diferente he agregado al margen: «Y no me interesa saber nada más, nunca»”.
29 de septiembre, 2021
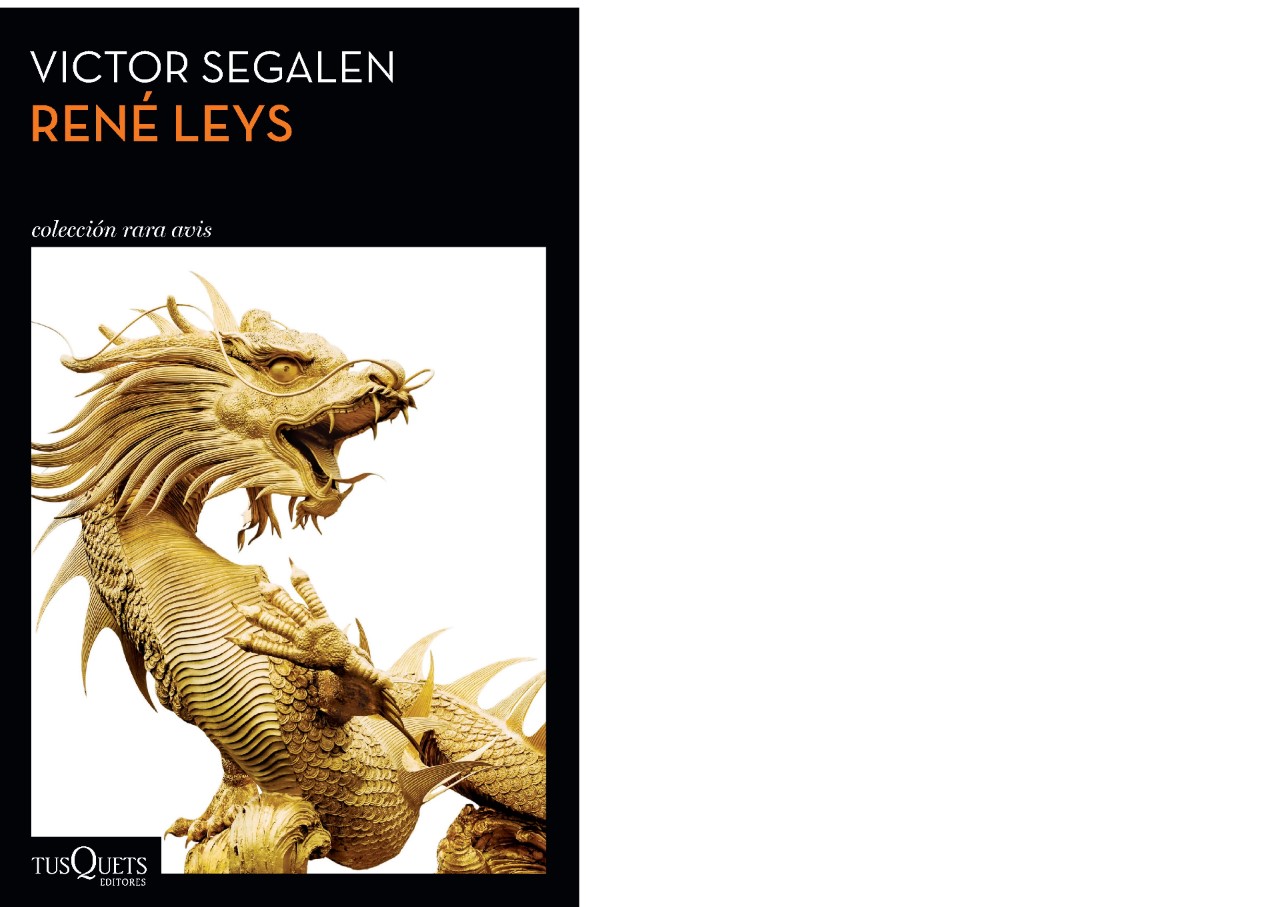
René Leys
Victor Segalen
Traducción de Marcelo Cohen
Tusquets, 2020
237 págs.
