“¿Acaso la música estará ligada al silencio?”, pregunta un personaje de Todas las mañanas del mundo. A la negativa seca de su contraparte la sigue un ríspido comentario sobre el clima, una despedida brusca, la desactivación monosilábica de cualquier revelación. Si recordamos que en la obra de Pascal Quignard las negativas rotundas nunca lo son del todo, su novela más famosa tampoco esquiva el principio de ambigüedad que regula los demás libros. ¿Al silencio? Tal vez no, pero la pregunta debería ser otra y la preposición ni siquiera es la indicada.
Fuente de una película que cosechó premios hace unas décadas –con protagónico de Gerard Depardieu, dirección de Alain Courneau y guion del propio Quignard–, Todas las mañanas del mundo examina el debate remanido acerca de la pureza del arte mientras busca algún resquicio que prometa un ángulo nuevo, un motivo de síntesis. Para ello, como suele pasar con el nacido en Verneuil-Sur-Avre, el escenario es de época y sus actores un puñado de hombres y mujeres sobre los que la historia a lo sumo ha echado una luz tornasolada, frágil como las vidas que alumbra. Marin Marais sería, en este caso, el más conocido del elenco. Músico favorito de Luis XIV, autor de centenares de piezas para viola da gamba, compuso y dispuso a lo largo de una carrera acicalada y extensa. De quien se sabe menos es de su maestro,Monsieur de Sainte-Colombe, quien hizo de la música un ministerio y de la austeridad un código. Tocaba cada tanto para los vecinos, se negó a hacerlo para el rey y recién en el siglo XX se descubrió un cuaderno suyo con los conciertos que jamás quiso publicar. Muchos de ellos tenían títulos mortuorios, referencias a tumbas y a Caronte; su musa fue una mujer que partió demasiado pronto, madre de las dos hijas que Sainte-Colombe crio en las afueras de París con poca ayuda y suerte diversa.
A la sensualidad de las dos hijas, Quignard opone la sensualidad del fantasma de la esposa, mucho más intensa justamente porque no puede derramarse, mientras los escarceos –de las hijas con Marais, de la madre con Sainte-Colombe– mitigan o pronuncian los bemoles de un debate que el discípulo incita y del que el maestro rehúye. El primero quiere saber, espía cuando el otro se escapa a tocar su instrumento en una cabaña apartada, y el segundo sospecha que el primero insiste por las razones incorrectas. Los recitales en salones almidonados, el lustre mundanal y la pericia frívola impiden que el secreto se abra. No se puede llegar a él con la cultura ni con la técnica, menos todavía con el lenguaje. “Esto es difícil, señor”, dice el maestro. “La música está simplemente ahí para hablar de lo que la palabra no puede hablar. En tal sentido, no es totalmente humana”.
Son temas caros a Quignard, o más bien es un único tema en el que se yuxtaponen arte, sexo y psicología en sus versiones previas a la condensación institucional. Su serie ensayística Último reino, que ya va por los once volúmenes, anuda y desanuda lo que en sus novelas suele presentarse extendido, poblado por individuos que indagan e individuos que se resisten a sacar conclusiones definitivas. Ya se dijo: la música dice lo que la palabra no puede. La música está desde antes, suspendida en el silencio, donde todavía nadie puede escucharla. Es anterior a nosotros, no somos su origen, quizás sea al revés. En su capítulo final, tan parco como conmovedor, Todas las mañanas del mundo sugiere que, para que la belleza ocurra, primero debe haber un acuerdo mínimo sobre esa verdad tan simple y tan grande.
21 de agosto, 2024
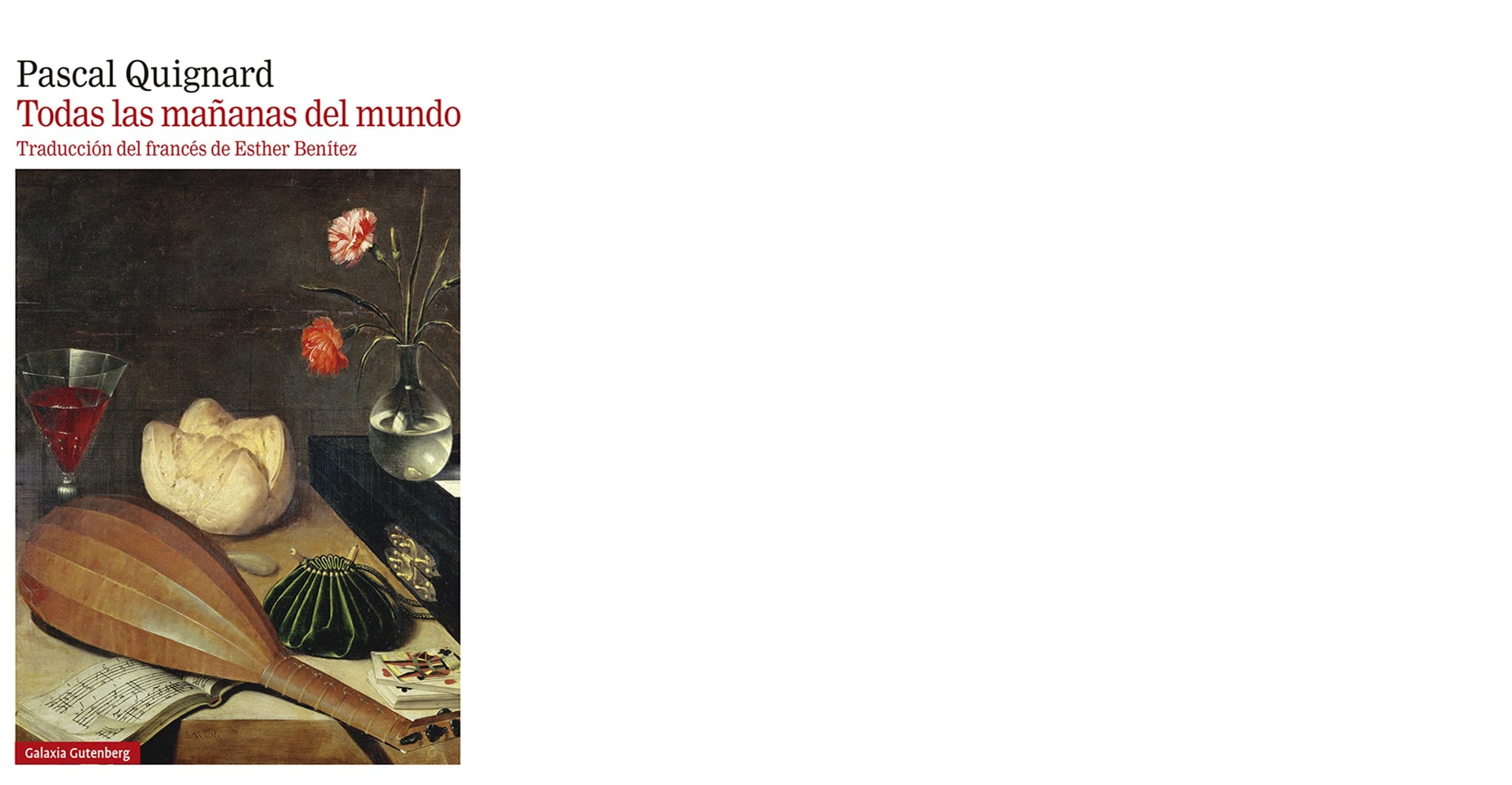 Todas las mañanas del mundo
Todas las mañanas del mundo
Pascal Quignard
Traducción de Esther Benítez
Galaxia Gutenberg, 2023
112 págs.
