Tengo una teoría poco científica y mal investigada y consiste en que la expansión del Imperio Británico se debió en gran parte a la mediocridad deprimente de la mayoría de las Islas Británicas. Dice así: gracias a las revoluciones agrícolas e industriales apareció una nueva y pujante clase media que creía fervientemente en la "grandeza" del proyecto nacional. El problema era que los lugares y ambientes en que vivían ─pueblos y ciudades provincianas y mugrientas, propias de una sociedad reprimida y poco inspiradora─ no tenían mucha grandeza a la vista. Que el lector no se equivoque, el Reino Unido está lleno de lugares y paisajes magníficos, sólo que no estaban disponibles a esa clase social; la monarquía, la aristocracia y a la Iglesia, los habían apropiado siglos antes. Así que esa clase ─ingenieros, misioneros, abogados, comerciantes, etc.─ se aventuró en busca de sus propios paraísos (financiados, claro está, por la aristocracia, el estado, la Iglesia), llena de orgullo, de ignorancia, de determinación, de resentimiento y con resultados mezclados pero generalmente malos. Cuando no trágicos.
Tundra, de la escritora británica Abi Andrews, ofrece una versión contemporánea de esta movida con importantes diferencias. Si bien la protagonista, Erin, es el producto por antonomasia de la sociedad pequeñoburgués inglesa, su misión es más bien revertir ese proceso. Con diecinueve años, inspirada y enfurecida en partes iguales por la literatura de aventura del siglo XIX (Jack London principalmente), los programas televisivos sobre la supervivencia en tierras salvajes como Hombres de Montaña o los del ex-soldado británico Bear Grylls, y por iconoclastas más o menos locos como Ted Kaczynski (el Unabomber) o Chris McCandless (el sujeto de Hacía rutas salvajes, el libro de Jon Krakauer adaptado al cine por Sean Penn); Erin decide emprender su propio viaje al Yukon, Alaska, desde Inglaterra ─por mar y tierra y con poco dinero─, pero esta vez con fines feministas y ecológicos, como un gran gesto en contra del patriarcado.
A pesar del hecho de que en ningún momento explica, ni al lector, ni a ella misma, cómo, precisamente, su proyecto representa un golpe al orden establecido, es una premisa muy atractiva, y para quienes gustan de los clásicos de la literatura de aventura pero se sienten incómodos con sus aspectos más misóginos y colonialistas (si no llanamente racistas), resulta casi imposible de rechazar. Fue una sorpresa, entonces, encontrar al llegar a la última página que la sensación más importante era de alivio por haber terminado una lectura que nunca había llegado a las alturas esperadas.
Creo que, en parte, esa desilusión se debe a uno de los grandes logros del libro: Andrews ha creado un personaje absolutamente auténtico. No cabe duda de que su voz es la de una adolescente aprendiendo a ser una joven adulta, con poco conocimiento pero muchas certezas y la determinación de cambiar el mundo acompañada por una bronca atómica contra las generaciones anteriores, particularmente la de sus padres y sus actitudes pueblerinas (no entienden por qué Erin querría salir de casa, ni hablar de ir sola al Yukon). Además, tiene una fe absoluta en su indestructibilidad. Si Erin fuera una amiga o pariente nuestro estaríamos orgullosos de su valor, su política, su inteligencia, su empatía (selectiva), su sentido del humor... lo que evitaríamos a todo costo sería leer su novela de 350 páginas, por lo menos hasta que haya madurado un poco y leído muchísimo más (particularmente mujeres que, sorpresivamente pero de manera significativa, aparecen muy poco en su imaginario).
Estructurada como una narrativa linear del viaje y con una multitud de secciones breves con títulos inventivos y graciosos, intrusiones del guion del documental que Erin se propone hacer sobre su viaje, y algunos dibujos y diagramas, Tundra resulta ser una lectura agotadora, un poco como si uno estuviera forzado a leer un blog sobre un viaje de egresados de principio a fin. Se va apilando la frustración con sus errores factuales, argumentos superficiales ─pobre Darwin, que está particularmente maltratado; el entendimiento de Erin de la teoría de evolución, aparentemente, no va más allá de la frase célebre 'sobreviviencia del más apto' y, por ende, la considera una especie de batalla royale entre todos los animales orquestada por el científico mismo─, su falta de preparación (por ejemplo, ¿cómo es posible que haya viajado tanto tiempo planeando alimentarse con la pesca pero que no lleve consigo una caña?), y el resentimiento que emana de cada palabra. Si bien tiene buenas razones para su ira (en un momento dice que su "trauma es el patriarcado" y le creemos), esta, a su vez, la ciega sobre su posición de privilegio, particularmente comparada con las mujeres de las comunidades indígenas que va encontrando.
El tema es que en ningún momento Andrews nos da un descanso. Es extraordinario que un libro que relata semejantes viajes ─cruza el Atlántico en un barco investigando las ballenas, recorre 800 kilómetros en trineo por Groenlandia, hace dedo por el largo de Canadá, y ni hablar de cuando llega a su meta en el Yukon─ tenga tan pocos pasajes memorables. En vez de eso tenemos descripciones detalladas de sus sueños. ¿Para qué? El sueño, y la pesadilla, están allí afuera. Mientras somos testigos del declive del estado mental de la pobre Erin ─que se convierte en algo parecido a su ídolo/némesis Kaczynski (cerca del fin hay una carta larga a dicho terrorista)─, nos damos cuenta de que es incapaz de experimentar alegría y, con la excepción de su sentido de humor áspero y lo que resulta ser un don enorme para la sátira, Andrews parece haber decidido que les lectores no la van sentir tampoco.
25 de noviembre, 2020
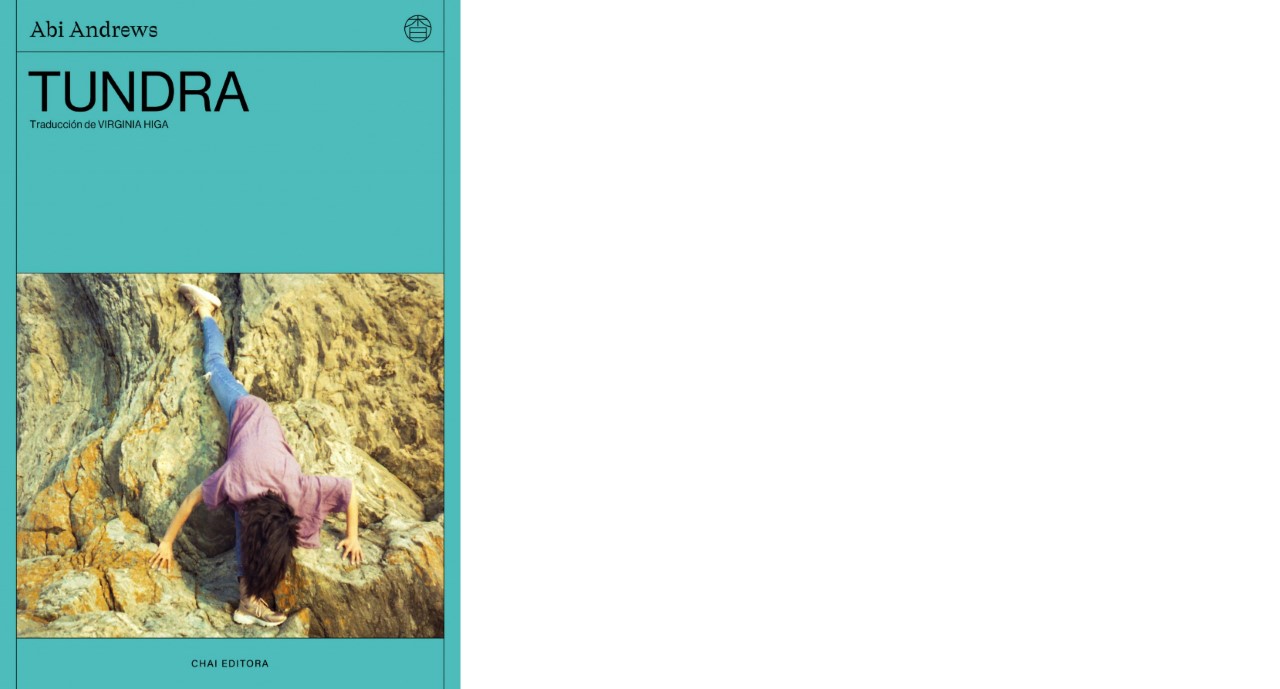 Tundra
Tundra
Abi Andrews
Traducción de Virginia Higa
Chai Editora, 2020
352 págs.
