Escribir algo nuevo sobre alguien que pasó de ser “el poeta que ignoraron” a uno de nuestros vates más celebrados y estudiados no parece en principio una tarea fácil. Al peligro de repetirse, de referir zonas ya visitadas, se suma la recurrente cuestión del caso que –quizás hoy más que antes– arrastra siempre cerca la amenaza de convertirse en una estampa, o peor, un poeta oficial, lo cual implica el riesgo de que no se lo lea, que la figuración se imponga sobre la densidad de una poesía excepcional. El antídoto para esto es justamente la propia poesía de Ortiz, cuya capacidad de proliferación, variedad de matices, su indeterminación creciente, la preservan de cualquier fijeza, una obra que sigue teniendo muchísimos poemas ocultos e inasibles, como reflujos de un río que se resiste a la canalización y ofrece una y otra vez nuevas claves, claves que la actualizan como solo lo hacen ciertas obras que parecen guardar la potencia de una regeneración inagotable. Por otro lado, está el trabajo de los lectores privilegiados –todo autor importante los convoca– que no tiene que ver solo con la pericia o el conocimiento de una obra sino con la larga sedimentación de un camino, relaciones de toda una vida, diríamos, en donde una escritura se transforma y crece también al modo en que lo hace la vida del lector, casos en donde la frecuentación de un escritor y su universo se convierten en parte de la propia biografía. Tal es el caso de Silvio Mattoni con Juan L. Ortiz, que a lo largo de tres décadas (el primer ensayo es de 1996) siguió su rastro y su estela en diversos artículos publicados en medios académicos y en revistas literarias: “Un extraño, un extranjero para los ríos de llanura”, que intenta “hacer conocer al otro, al que se diferencia de uno porque antes se diferenció sin más”.
Las formas de acercarse a distintos aspectos de la obra de Juan L. son en el caso de Mattoni tan libres y eruditas como íntimas e imaginativas, trasuntan la experiencia de alguien que leyó con detalle, pero sobre todo con poder de afectación. Desde cuestiones que en algún caso pueden sonar elementales, o hasta románticas, pero que, como el mismo autor intuye, tienen la fuerza de la inocencia, la libertad del que se para frente a los objetos del mundo como por primera vez.
¿Cómo es posible decir un lugar o un espacio mediante el discurrir temporal que se articula en el lenguaje? Partiendo de la base de que el lugar no es nunca algo dado, sino algo que se constituye en los pliegues del lenguaje, lenguaje que en la concepción de Hegel no expresa sobre el mismo sino su universalidad y su indiferencia, la literatura guarda para Mattoni una promesa, la aspiración de una tarea imposible: espacializar el tiempo de la palabra, en una narración, o localizar la palabra desarticulando el tiempo, en un poema. En un bello y complejo ensayo titulado “Hegel, Saer y Ortiz”, Mattoni entra de lleno enla desesperación hegeliana sobre toda certeza respecto de las cosas sensibles para arrimar la hipótesis de un discurso capaz de hacer que centelle el fulgor del lugar.
Si la poesía de Ortiz está hecha de preguntas, preguntas que se lanzan sobre “eso” inaccesible pero cierto, como una indagación que no busca conclusiones, que es más bien un sondeo sobre lo sensible, los ensayos que componen Un cielo de inmanencia avanzan de ese modo, mediante la apertura que propician las preguntas vitales:
¿Cómo llamar a esa experiencia absolutamente íntima pero que no le pertenece a un yo? ¿Será posible en el mundo de los libros una comunidad de los que leen, a solas, de los que escriben, cada cual en su celda? ¿Cómo se traduce al lenguaje humano el silencio de una presencia viva? , ¿Entra un animal en la comunidad de los hombres?, ¿En dónde estamos, sino entre las apariciones de la vida sin fin?
En la sección “Caminos de animales” –una de las cuatro en las que se divide el libro–, se abordan los poemas de Ortiz que tienen como objeto a sus perros y sus gatos, o los perros de otros, como una indagación que se hace extensiva a todos los seres vivos, la relación con esos que no tienen voz, o mejor dicho, que no tienen como nosotros un lenguaje articulado pero que hablan con gestos, con miradas, con sus propios sonidos, y pueden ser vehículos de acceso a un orden de otro tipo, como despertadores que recuerden nuestra unión con lo vivo, lo que nos constituye y casi hemos llegado a ignorar.
Julieta, la perrita de Saer a la que Ortiz le dedica una última elegía, o el pájaro que mira, que dialoga con el paisaje que también lo mira, y el poeta que contempla este movimiento y a su vez se hace preguntas y recibe las palabras del cielo, de las luces cambiantes. El poeta traslada su conciencia a los animales, se hace un poco él un animal; se trata muchas veces de animales sorprendidos por la muerte, el abandono, o por la indiferencia y la dureza de los seres hablantes; solamente cuando se trata de un niño hay cierta paridad, un acompañamiento mutuo, sin jerarquías, porque el niño aún no cree en esas diferencias.
El caso del gatito abandonado y rescatado que aparece en un poema de El aire conmovido, ¿qué mira, emocionado, el poeta que escribe sobre él?: su conexión “con un mundo vasto, vasto, de vidas secretas y sutiles/ de vidas calladísimas”. Como dice la poeta Olvido García Valdéz, citada por el autor, “Para poder ser todo, hay que dejar de ser yo; sólo en la disolución del yo, el mundo y la vida aparecen como un continuo del que formamos parte”.
Hay una pregunta que plantea el niño y que aún fatiga al anciano, dice F.W. Schelling, ¿de dónde salió todo?: “Pero de donde todo salió no puede ser otra cosa que aquello de donde ahora todo sigue saliendo y adonde todo sigue volviendo, y que no tanto era antes del tiempo, sino que más bien y siempre y a cada instante es por encima del tiempo”.
Esta cita, de uno de los filósofos a los que Mattoni vuelve, es matizada luego para decir que en Ortiz la inmanencia no se identifica tanto con la fluidez, la imagen de un continuo, sino más bien con su constatación a través de lo discontinuo. Porque la fusión ilimitada a la que parece abismarse la última poesía de Juan L. implica también una separación ilimitada, “que debe pagarse con una división sin límites de la propia palabra”.
¿Qué desea la literatura?, se pregunta Mattoni: “Que el aquí sea el lugar donde las palabras se presentan para hacer coincidir experiencias y seres, rumores y sonidos, florecimiento y desgaste”. Para el poeta que era multitud y naturaleza, apertura a la contemplación de lo que existe, para él y su “comunidad alucinada, soñada, con agua, animales y amigos”, estos ensayos que enlazan hábilmente filosofía, crítica literaria y escucha de poeta, son una puerta de entrada y una ofrenda, una celebración.
23 de octubre, 2024
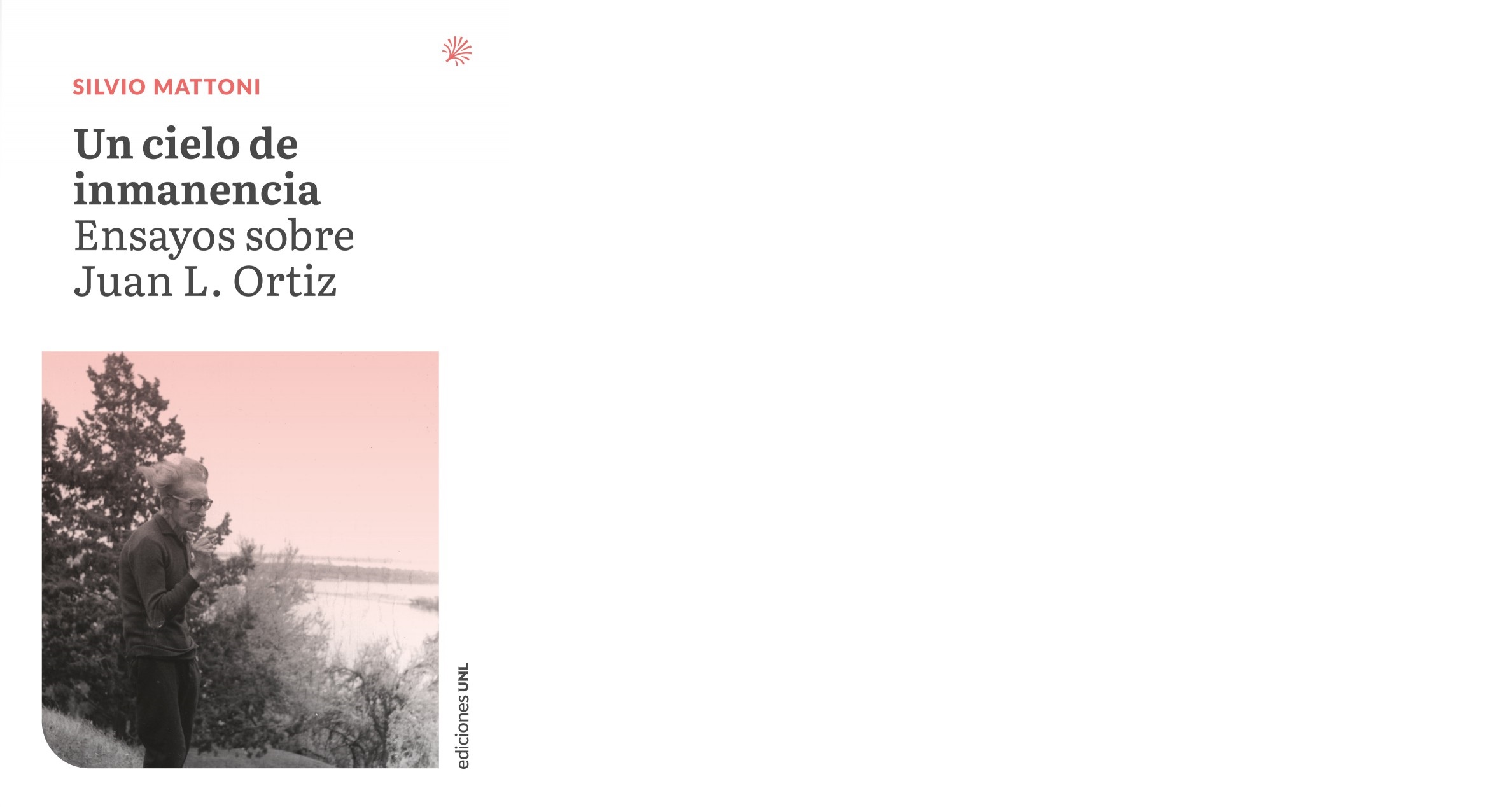 Un cielo de inmanencia. Ensayos sobre Juan L. Ortiz
Un cielo de inmanencia. Ensayos sobre Juan L. Ortiz
Silvio Mattoni
UNL, 2024
224 págs.
