El argumento de Vida en Marta, la última novela de Santiago Craig, podría sintetizarse como la narración de una existencia –la de Marta, su protagonista– desde su nacimiento hasta el fin de sus días en esta tierra –no en Marte, en Marta–. Durante una entrevista, el autor profundiza acerca de las formas de esa construcción de largo aliento. Señala que en el proceso de escritura de este libro intentó la composición de una mujer “desde una medianía”, de modo que el personaje “no tuviera grandes conflictos, no viviera una aventura desmedida”. ”Marta –dice– no tiene una singularidad (...) Todo lo que le pasa es trascendente y a la vez irrelevante, tiene cierto componente extraordinario y al mismo absolutamente común y, en ese sentido, es una vida que se asocia mucho a la escritura”. Esa singular premisa narrativa podría explicarse desde un concepto que proviene del cine y no del campo de la literatura: en tiempos atravesados por la necesidad de llamar la atención a partir de los elementos más oscuros y extraños, y en plena era de la exhibición de las vidas privadas incluso frente al abismo del ridículo, Vida en Marta aparece como una novela que, en la composición de un personaje ordinario y desde las propias entrañas del realismo, ha sido escrita sin caer en la trampa del arte del gimp.
El gimp –según lo cuenta Manny Farber en uno de esos célebres y agresivos ensayos que lo convirtieron en uno de los críticos de cine más importantes de la segunda mitad del siglo XX– era un recurso utilizado por las golfistas victorianas en aquellos tiempos en que el deporte podía ofrecer un espectáculo de destreza y cierta exuberancia a la vez. Quizás como una forma de garantizar la función, las jugadoras solían colgarse un cordón que se sujetaba desde la cintura y que conectaba con el ruedo de sus polleras. “Cuando la mujer se disponía a golpear la pelota –explica Manny–, tiraba del cordón con el meñique y el ruedo se alzaba. Así, de repente, la pelota, los botines y el césped quedaban a la vista, mientras todo lo demás permanecía cuidadosamente oculto bajo una cascada de encaje. En los últimos tiempos Hollywood ha desarrollado algo parecido a ese dispositivo. Cada vez que un realizador moderno siente que su película ha tomado un rumbo demasiado convencional y se aleja del 'arte', no tiene más que tirar del cordón y –¡sorpresa!– aparecen ante la mirada del público imágenes raras, exóticas y 'psíquicas', cuya finalidad es condimentar una escena en el momento crucial y suscitar en nuestras mentes ideas tales como 'el héroe sufre un complejo materno' o (...) 'muerde con furia los cigarrillos sin encender para mostrar que viene de un entorno puritano y tiene una voluntad férrea'”. En términos cinematográficos, Manny utiliza la metáfora del gimp para describir una técnica a la que acuden ciertas películas: la de “enriquecer lo cotidiano añadiéndole una dimensión diferente, sensacional”. Para él, el cine de los años 50 se había convertido paulatinamente en ese campo de golf victoriano. El artículo avanza hacia diferentes ejemplos para explicar los procedimientos: desparramar hechos de violencia, oscurecer los paisajes e incluir efectos como alaridos demenciales. Los directores tiraban del gimp para avisarles a los espectadores y espectadoras que la película que estaban mirando, aun cuando no lo pareciera, en el fondo escondía un sentido profundo. Frente al arte del gimp, Manny prefería los filmes considerados de segunda categoría. Reivindicaba la función de anti-arte que habían desempeñado los directores de las cintas de acción y de clase B: películas que no quería imponerte un sentido ni mejorar el mundo. Filmes que sabían, en cambio, hacernos pensar en un mundo.
Quizás esa sutil diferencia que se desprende de las ideas de Manny Farber nos acerca a la experiencia de lectura de Vida en Marta. Una novela que, de ningún modo, parece entrar en pánico cuando sus páginas avanzan suavemente en torno a una vida ordinaria. Santiago Craig nunca sucumbe a la tentación del gimp. Sobre todo, no pretende dejarnos un mensaje para mejorar el mundo sino hacernos pensar en un mundo. El del planeta Marta.
En el planeta Marta, las cosas nunca se enrarecen. Tampoco parecen funcionar. Es este un espacio distinto. Situado a años luz del territorio de la cultura del capital que siempre ha estado gobernado por herramientas para echar las cosas a andar. Vida en Marta está lejos de ese mundo utilitario porque se trata, precisamente, de una obra que no aspira a funcionar, como se escucha decir tantas veces: que la escritura es una maquinaria concebida para funcionar. Y entonces se oyen las voces de autores y autoras que parecen sentir cierto orgullo o tranquilidad cuando creen estar seguros de que lo que han puesto en una página funciona en términos de efectividad. Hemos llegado a este punto. El de la naturalización de la palabra funcionar en un espacio como el de la literatura. Es ese un nuevo triunfo de la racionalización que ya vaticinaba Franco Moretti en los ensayos que integran El burgués, entre la historia y la literatura. Una de las victorias del capitalismo, dice el pensador italiano, fue la imposición de la racionalización del trabajo. Esto es, la aceptación de que la vida es una sucesión de días de un trabajo fraccionado a cuotas imperceptibles. Para trabajar están las herramientas. En ese mundo de las cosas útiles, las personas no encuentran otra forma de vida que no sea la de poner cosas a funcionar. De allí esta idea que entiende a la escritura como la manipulación de una caja de herramientas que las escritoras y los escritores tienen que echar a andar. La obra se constituye, de ese modo, en un resultado. Moretti: “En este mundo (...) los objetos no son un fin en sí mismo –en el reino de lo útil, nada es un fin en sí mismo– sino siempre y solamente un medio para hacer otra cosa”.
La forma en que está narrada la vida de Marta, en cambio, toma distancia de ese ejercicio de racionalización y de esa metáfora del universo de herramientas encastrándose para funcionar. En todo caso, podríamos pensar este libro desde cierta idea que presenta Barthes acerca del estilo de El extranjero, de Camus: una obra en la que “no hay ningún engaño de la forma, pero tampoco ningún desprecio de la forma”. “El placer del estilo, incluso en las obras de vanguardia –dice Barthes– solamente se obtendrá por la fidelidad a ciertas preocupaciones clásicas que son la armonía, la corrección, la simplicidad, la belleza, etc, en suma, los elementos seculares del gusto. Estas convenciones han sido respetadas –o mejor, dominadas– por Camus, aunque el estilo de su obra repose en un dato contradictorio: este libro aspira al absurdo, el 'todo es igual', y este libro es sin embargo una obra de arte (...) Camus ha logrado un estilo extraño, donde los medios clásicos son empleados con una reticencia perpetua. El resultado es que este libro no tiene estilo y sin embargo está bien escrito, que su falta de énfasis (entendiendo esta palabra en su sentido más digno, más necesario) es una especie de victoria nula; que todo el esfuerzo, todas las diligencias del espíritu creador han sido realizadas, pero voluntariamente no se ha retenido su resultado; el logro admirable de este trabajo es un agua que corre, nada”. Hay en Vida en Marta algo de esa escritura que toma distancia de los resultados y que se planta con decisión en el terreno de las victorias nulas. Se compone así una novela que discute las lógicas del capitalismo desde la propia forma. Ese no tirar el gimp. Aquella decisión de narrar una vida sin el menor deseo de convertir a los sucesos y a los personajes en páramos mensurables. Vida en Marta es un regreso a la escritura de un tiempo otro, cuando el arte no pretendía cuantificarse. Ni provocar golpes certeros ni cumplir con el mandato capital de convertirlo todo en herramientas puestas al servicio de una funcionalidad. Una forma que conversa acerca de interpelar –no de funcionar–.
Esculpida a partir de esa deriva de formas aparentemente ineficaces, la habitante más poderosa de este planeta distinto –Marta en toda su humanidad– es también una existencia que habla de un sujeto otro. La particular manera de estar de ella en este tiempo es también una manifestación que nos recuerda los estragos de la cultura de las herramientas, las funciones, la utilidad. La clave de esta lectura aparece en este mismo señalamiento de Moretti respecto de los sujetos que han sido dados a luz a partir de esa concepción capital. La racionalización del trabajo separa a las personas en un sentido: mientras algunas aceptan naturalmente el universo de lo útil y lo racionalizado, otros sujetos, en cambio, viven esa experiencia como una mutilación –en efecto, el trabajo industrializado implica la desaparición intempestiva de aquel otro trabajo, el que requiere de nuestro ingenio y humanidad: el clever work–. El burgués, para Moretti, es aquel que vive la extirpación de su ser sensible sin ningún problema. Y después están aquellas otras y aquellos otros. Sujetos que habitan este planeta desde una incomodidad, aun cuando quizás desconocen qué es lo que les produce esa sensación. Santiago Craig arroja ráfagas de ese sentimiento a cada momento: [Marta] “llora, a veces, porque le parece que no pasa lo que quiere que pase”; “No duerme bien. Está cansada. Se cae adentro suyo. No tiene piso. Cabe un sótano con arcoíris adentro suyo. Pueden bailar para atrás sin levantar los pies del suelo en el sótano que cabe adentro suyo. Bailar cayendo al fondo del fondo que no llega nunca”; “tiene un cansancio tan largo, tan profundo, tan desolado que se cree todo”. Marta, desde la perplejidad y en ese habitar el mundo a tientas, pertenece a ese universo de las incómodas y los incómodos.
Vida en Marta se nos aparece como la narración sin gimp en torno al rumbo convencional de una vida mutilada en el planeta de las herramientas funcionales. Y esa dirección en apariencia ordinaria es, precisamente, su rasgo distintivo más hermoso.
26 de febrero, 2025
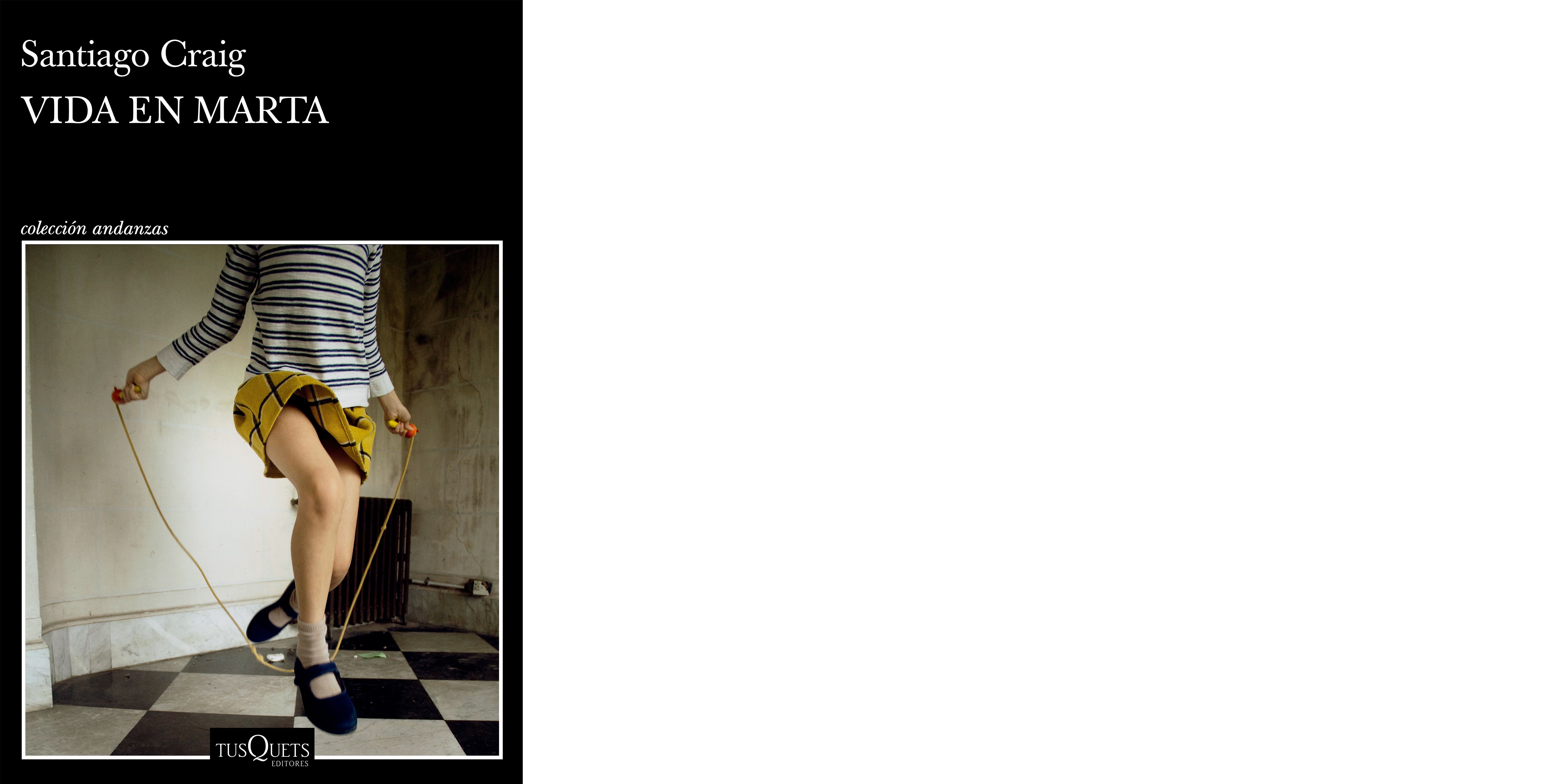 Vida en Marta
Vida en Marta
Santiago Craig
Tusquets, 2024
352 págs.
Crédito de fotografía: Alejandro Guyot.
