En una misiva que Silvina Ocampo envía a Bioy desde Aldington, el 22 de agosto de 1954, le refiere aquello que produjo su reencuentro con Wilcock: “Johhny no ha cambiado. Tel qu’en lui-même l’éternité ne le change pas. […] En dos días he podido apreciar sus antiguas mañas, su egoísmo, su vanidad aumentados. […] La gente con la edad empeora considerablemente aunque escriba mejor. Parecería que adquieren el derecho a sus defectos.” Esta ganancia en favor del extravagante estilo personal de Wilcock generó en Bioy, con los años, un efecto inversamente proporcional, es decir que se dio cuenta de que el autor de La sinagoga de los iconoclastas, antipático a los ojos de los Bioy (padre e hijo) en los albores de su amistad, fue convirtiéndose poco a poco en “una de esas personas que justifican la vida en este mundo”. ¿Qué tiene que suceder –parece ser la pregunta central de este libro– para que nuestros juicios sobre las personas se modifiquen cuando ellas no lo hacen? La respuesta, aunque levemente oblicua, se halla en una frase de Johnny que Bioy incluyó en De jardines ajenos: “Yo, que vivo para hacer un favor al mundo”. El mundo, por supuesto, es el de Bioy Casares (por eso lo incluye en ese universo de proposiciones jardineriles) ya que este vínculo le permitió entender que las amistades son más fuertes que los intereses comunes, sobre todo los de clase: Wilcock, un ingeniero de clase baja que emigró a Italia por razones políticas/laborales tenía más que ofrecer al rancio aristócrata que otros de su estirpe. Su favor, entonces, tuvo que ver con hacerle entender a Bioy que en él anidaba “la medida exacta de las cosas” en planos que van desde la conversación sagaz, inteligente, hasta una no desdeñable cuota de conventillerío sustancioso en torno a la heterodoxa (aunque no tan heterogénea) república de las letras. Hasta llegó a darse cuenta del lugar que le correspondía a cada uno de ellos en su relación: “entreví un cuento de dos amigos escritores; uno de ellos se convierte en gran escritor; el otro es un profesional respetado, buen crítico, poeta, casi polígrafo, más bien periodista; […] en el mundo el primero es el maestro; en las conversaciones entre ellos, el maestro es el segundo”.
Se entiende que el Wilcock de Bioy es un artefacto de menor calibre que el interminable Borges (siendo el primer libro una suerte de sucedáneo del segundo) y que sus tontas repeticiones (sus entradas de diario del principio que se pisan con sus cartas o sus declaraciones del final, en las que repite maquinalmente lo mismo una y otra vez hasta el cansancio) empobrecen la experiencia de lectura. Más allá de esto, una mecánica interna se va desplegando sutilmente con el correr de las páginas, haciéndonos entender la lógica de una razón, los discretos encantos de un retrato, y es justo allí donde alcanzamos a sentarnos en esa cena de notables, en esa porción de memoria que no deja de evocar ciertas andanzas de una amistad casi perfecta.
25 de agosto, 2021
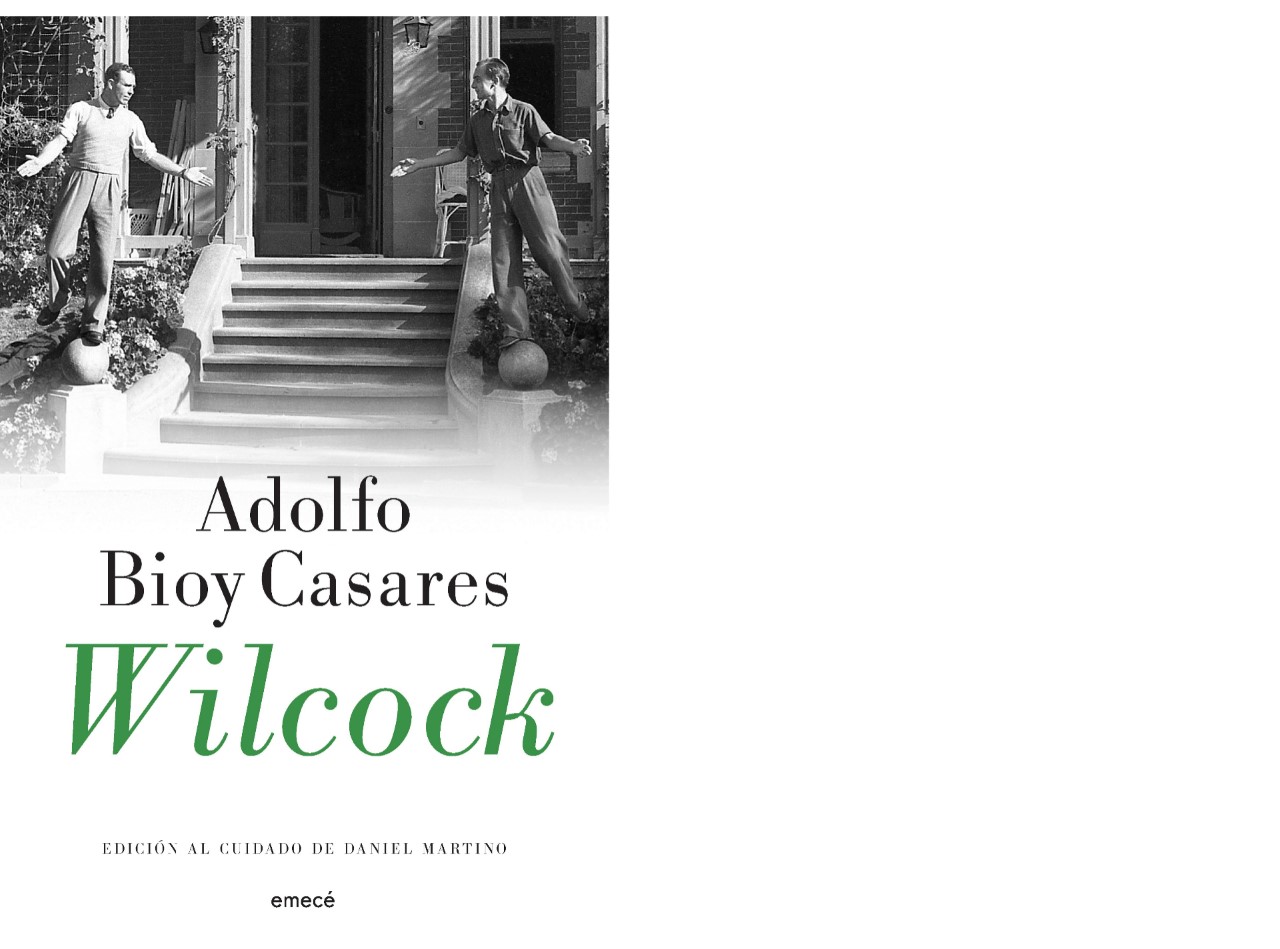 Wilcock
Wilcock
Adolfo Bioy Casares
Emecé, 2021
240 págs.
