En la inhóspita localidad de Monge, el suboficial Pampa Asiain trasega las fronteras con las que un pueblo se esfuerza por recordar quién o qué es. Menos un agente del orden que una caja de resonancias en la que reverberan las perplejidades humanas, la conciencia del pueblo se agita a través del Pampa y deja adivinar la condición central en la que orbitan ambos: todo lo que se ha mirado a sí mismo durante demasiado tiempo, termina por desconocerse. Por eso no es de extrañar que cuando la tragedia muestra su rostro (el Pampa descubre una mujer colgando de un árbol, junto a una laguna), la suspensión de comunicar el hecho se propague por el pueblo en alas de una niebla que, más que encubrir, deja al descubierto. Tales son los elementos que baraja Yo soy el invierno, la última novela de Ricardo Romero.
De ahí en más, como si el espíritu de Monge no estuviera a gusto con el paisaje que le toca habitar, el conflicto individual se desvanece para volverse colectivo. La contigüidad entre interioridad y exterioridad se anuda en una sucesión de horizontes, como si el pueblo se repitiera; el paisaje se fragmenta en objetos novedosos y la llanura se carga de intención. La violencia conmueve el encierro de Monge y, como si de su alma se tratara, de pronto, nieva. En el centro, parpadeante, la escena del crimen es una pregunta que no acaba de cuajar. Porque si hay una incógnita, es sobre todo la de una identidad que no termina de conformarse y ha hecho de la espera un método; del trastorno, un don: el Pampa vigila, mira, elude el vértigo del acto como si fuera una interrupción; y, sin embargo, la postergación indefinida que confunde percepción y pensamiento y oculta la verdad, hace correr, entre el observador y lo observado, el fondo oscuro del trauma. El impacto del crimen exacerba una productividad cuya cifra es la repetición; porque el devenir permanente en otra cosa exige, sobre todo, vigilancia (lo inacabado acecha, y es también la vía de un equilibrio posible). Para obtener un rastro del paso del tiempo, el Pampa dispara al vacío y guarda las balas en un cajón; el presente, para alguien capaz de ver indicios donde nadie más, pero también la memoria, avanzan como una amenaza.
El uso espurio de los vericuetos del policial produce una realidad suspicaz, presentida, en acto; la indagación ensimismada del Pampa, más que buscar la verdad, la desenfoca, la desarma en tanto posibilidad, como si invirtiera la causalidad en la que se precipita el género y cada pregunta remitiera a otra, indefinidamente. La explicación se suspende y la expectativa del género se vuelve inestable, se detiene a mirar a su alrededor, un poco extrañada, cómo el desarrollo se traslada a la pesquisa de lo íntimo. En ese hiato, Romero parece dar tiempo a los personajes para preguntarse cómo llegaron a donde están. Casi, diríamos, como si el aplazamiento de la tensión narrativa se convirtiera en anécdota.
El montaje que intercala el pasado de los personajes dentro de la secuencia de escenas en presente produce el efecto de una temporalidad opresiva, inevitable. Perdidos en el tiempo interior, la impericia para reconocerse en sus actos revela su naturaleza de forasteros: Irina, una anciana que cada tanto olvida dónde vive y roba cruces del cementerio; Gretel, la víctima, atenta en borrar metódicamente las pistas que pueden guiarla hacia los demás; Orlosky, un gigantón en guerra con su cuerpo.
Al otro lado de las vías, a metros de dónde duerme El Pampa, se alza otro pueblo de casas vacías como la gramática desnuda de un guion. Los separa, al parecer, tan solo una advertencia difusa. No hay nada ahí. Pero la irrealidad del crimen disuelve el equilibrio precario que los mantiene a raya: ¿quién acecha a quién? Y es que, del acto de vigilar sin pausa, como un tic que relanza la formulación del yo hacia una exterioridad pura al otro como pura exterioridad hay tan solo un paso. Vigilar es un limbo que perturba los roles, desata una sucesión de reflejos fantasmales, alucina la percepción y devuelve un resto desordenado, casi pictórico, que se vuelve vital reconstruir. Romero traza, así, un escenario cargado de fatalidad que torna irrelevante el desenlace y desnuda la ecuación vacía, pero no menos inevitable, ante la que sus personajes se inclinan con fervor.
8 de mayo, 2024
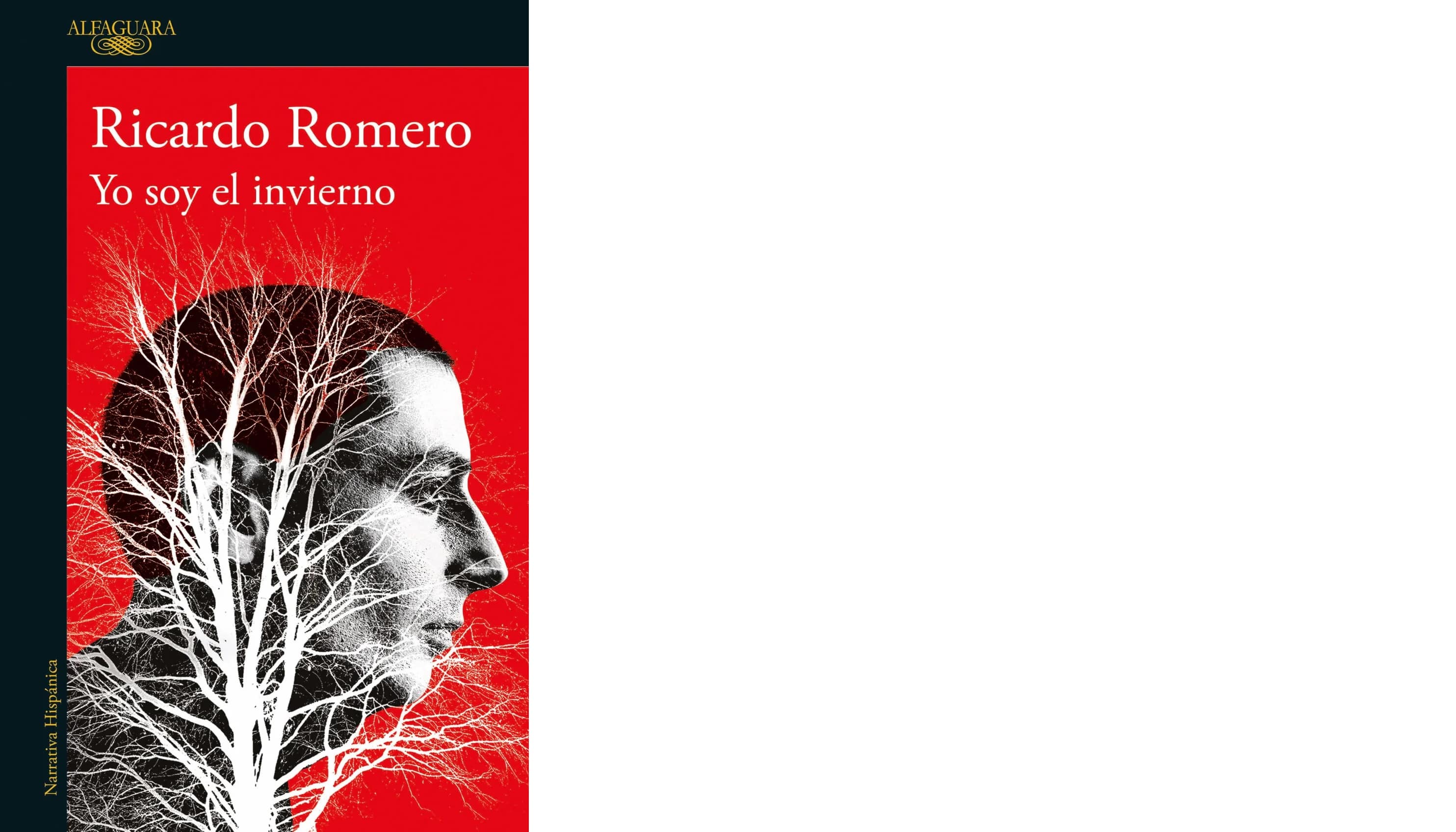
Yo soy el invierno
Ricardo Romero
Alfaguara, 2024
288 págs.
Crédito de fotografía: Alejandra López.
