La suspensión voluntaria de la incredulidad parece ya no constituir el horizonte estético de la práctica literaria contemporánea. En un mundo ávido de realidad, a la literatura se le exigen pruebas. O esta las ofrece, sin más, con el propósito de torcer demandas informuladas. Incluso en aquellos casos en que representa el rodeo necesario para aproximarse a lo real, la evasión ha dejado de ser condición suficiente para garantizar las prerrogativas de la ficción. Por supuesto, hablo aquí no de movimientos sino de inclinaciones literarias que conviven, y no necesariamente en tensión, con otras tantas. Las obras a las que me refiero se valen de estrategias de diversa índole y función con la finalidad de dotar a lo narrado del carácter de lo verdadero. Convendría tal vez aclarar que no se trata del mentado efecto de realidad barthesiano, aunque sí de su reformulación implícita. Lo concreto es que estas ficciones presuponen la indagación ética en torno a las maneras de leer el flujo contemporáneo. Se trata de artefactos porosos que, sin dejar descuidar las preocupaciones formales, indagan en los meandros del presente. O al revés: artefactos porosos que, sin dejar de lado los meandros del presente, indagan en preocupaciones formales. ¿Cómo dar testimonio del signo de estos tiempos ─parecen preguntarse─ sin caer en la ilusión referencial, ni abandonar el acervo de técnicas y procedimientos de la tradición literaria, o incluso renovándolo, en diálogo con otras artes? Dos novelas recientes acaso nos permitan alumbrar estas reflexiones.
Desplazamientos
En Desierto Sonoro, la novela que la mexicana Valeria Luiselli escribió en inglés y luego tradujo junto con Daniel Saldaña al español, una familia ensamblada viaja en automóvil de la capital neoyorkina a Arizona. Ambos padres trabajan en el campo de la documentación sonora, cada uno especializado en una rama particular (él documentólogo, ella documentalista), y el viaje que realizan es el desplazamiento necesario para la consumación de los proyectos de cada uno (él procurará inventariar los ecos de los apaches, "los últimos hombres libres del continente americano"; ella irá dando forma al proyecto de contar la historia de los niños que no llegan a cruzar la frontera). El ecosistema del auto da lugar a una intimidad sensible, cálida, mechada por el intercambio de historias, de letras de canciones (David Bowie, Jhonny Cash y un largo etcétera), y enrarecida por la escucha de audiolibros (El señor de las moscas, La carretera); una intimidad no exenta de roces y permeable al ingreso del afuera mediado por las noticias radiales en torno a la masiva inmigración ilegal de niños, que hacen un recorrido el inverso al de ellos. La presencia infantil en el asiento trasero funge de contrapunto forzoso del silencio entre los padres como anticipo de la eventual ruptura matrimonial. Si en el primer tercio de la novela la madre toma las riendas del relato en una primera persona nada delicuescente, será uno de los niños quien luego tome el relevo volviendo a contar, como en un loop desfasado, el viaje desde su perspectiva. Alternan, así también, capítulos de un libro apócrifo, Elegías para los niños perdidos, que duplica el relato y expande su lectura. Hojaldre de voces y planos narrativos, Luiselli ciñe el material a una férrea estructura que encauza el desborde. Las grabaciones con los relatos de la madre y el niño, y las polaroid que este último toma, adjuntadas al final y de una opacidad semejante a los retratos de Gerard Ritcher, son parte de ese material. De hecho, estas fotografías dan consistencia al relato al añadir un suplemento de realidad. Este efecto debe menos a las escenas anodinas que capturan las imágenes fotográficas y que representan momentos concretos del viaje que a las imperfecciones que traslucen. Como si en lugar de capturar un paisaje, un personaje, un lugar, persiguieran fantasmagorías.
El archivo fantasma
Si el archivo, siguiendo a Foucault, es "la ley de lo que puede ser dicho", no haría falta más que despatarrarlo para contar una versión silenciada. Es lo que propone El museo de la bruma, del chileno Galo Ghigliotto. En una maniobra de escamoteo de la voz narrativa, el texto se presenta como la "exhibición parcial, acaso fantasmagórica" de la muestra original de un museo patagónico, a cuyo sospechoso incendio sobrevivieron como restos el catálogo y algunas piezas. En la prolija exhibición de atrocidades se imbrican los cimientos tripartitos de la historia de chile: el genocidio de la tribu selk'nam, y la protección por parte de gobiernos democráticos y dictatoriales del inventor nazi de la cámara de gas ambulante y responsable del diseño de campo de concentración de Isla Dawsony durante la dictadura de Augusto Pinochet. Hay testimonios, entrevistas, informes, fragmentos de diarios, crónicas, relatos, pinturas, objetos, etcétera, cada uno inventariado con su ficha técnica y una fotografía in absentia representada por un rectángulo blanco, con la excepción de aquellas piezas en las que aparecen los selk'nam, que sí llevan imagen, haciendo de este modo presente lo ausente. El peso de estas imágenes se contrapone a la écfrasis de la imagen faltante. A la asepsia organizativa, pasiva, lineal, de una exposición, El museo de la bruma contrapone un orden incompleto, caótico y provisorio (hay espacio libre para horrores futuros). Y a contramarcha de los discursos de reivindicación y culto de la memoria, trabaja para ─en palabras de Mario Montalbetti─ "olvidar que no ocurrió nada".
Simulacros
Ambas novelas presentan una vocación por dar voz (Desierto sonoro) o hacer visible (El museo de la bruma) minorías relegadas o directamente eliminadas de la historia, y en ambas campea la pregunta ética en torno a la apropiación de ese testimonio, que a nivel formal se traduce en la búsqueda que permita dar cuenta de la historia sin vampirizar a la víctima. Lo interesante es que, a pesar de utilizar estrategias que podrían considerarse rupturistas, no intentan horadar la continuidad narrativa (más notable en Desierto sonoro), ni por el contrario, doblegarse ante moldes preestablecidos. Recurren, decíamos, a estrategias que exceden el texto pero al que indefectiblemente remiten, una apelación a un resto no verbal, un sustrato más real del cual asirse entre tanta volatilidad. Si hace tiempo la literatura dio por zanjada la discusión en torno a la imposibilidad de aprehender lo real, ahora se pregunta si acaso la utilización de distintos soportes (imágenes, documentos, etc.) pueda registrar lo real como un resto. Paradójicamente, el celo en la búsqueda de documentos, y las modificaciones delicadas o fragantes a las que son expuestos, resaltan una vez y otra el artificio y la capacidad de la literatura para trastocar lo real.
Horizontes
De todos modos, la incorporación de la imagen fotográfica en la literatura no es algo necesariamente novedoso, podría incluso armarse una serie: el uso de la imágenes como temporalidad simultánea o como reemplazo de las descripciones de la novela decimonónica (André Bretón); como manipulación al servicio de lo narrado (Sebald); para desestabilizar las categorías de ficción y realidad (Chejfec); para crear un efecto de irrealidad (Mario Bellatin). Habrá que ver qué nuevos usos depara la implementación de la fotografía (u otros documentos) en la literatura, ahora que la NASA ha logrado traducir la imagen satelital de un grupo de galaxias en un patrón sonoro. Ironías aparte, en todos estos casos, hay un desplazamiento de la palabra hacia otros medios. La imagen, en lugar de operar como ilustración del texto, en ocasiones puede sustituir a la palabra, ofrecerse como prueba de lo vivenciado, teñir el relato de ambigüedad o dar cuenta de la imposibilidad de representación de lo traumático; pero en todos y cada uno de ellos, de lo que se trata es de ampliar el horizonte de posibilidad de la literatura, sea incorporando otros discursos o diluyéndose en el intercambio.
27 de mayo, 2020
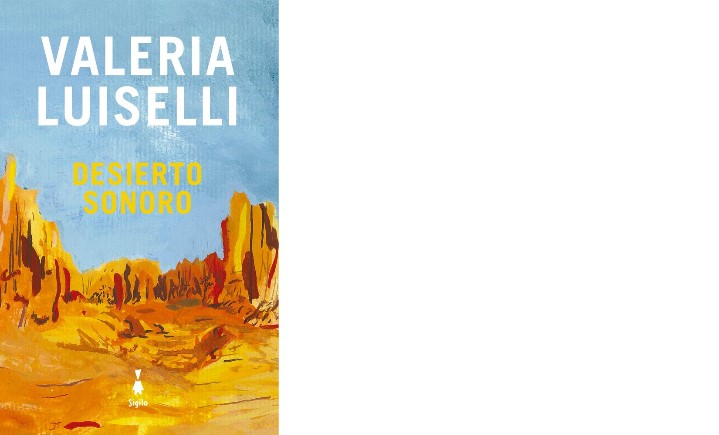 Desierto sonoro
Desierto sonoro
Valeria Luiselli
Traducción de Daniel Saldaña y Valeria Luiselli
Sigilo, 2010
480 págs.
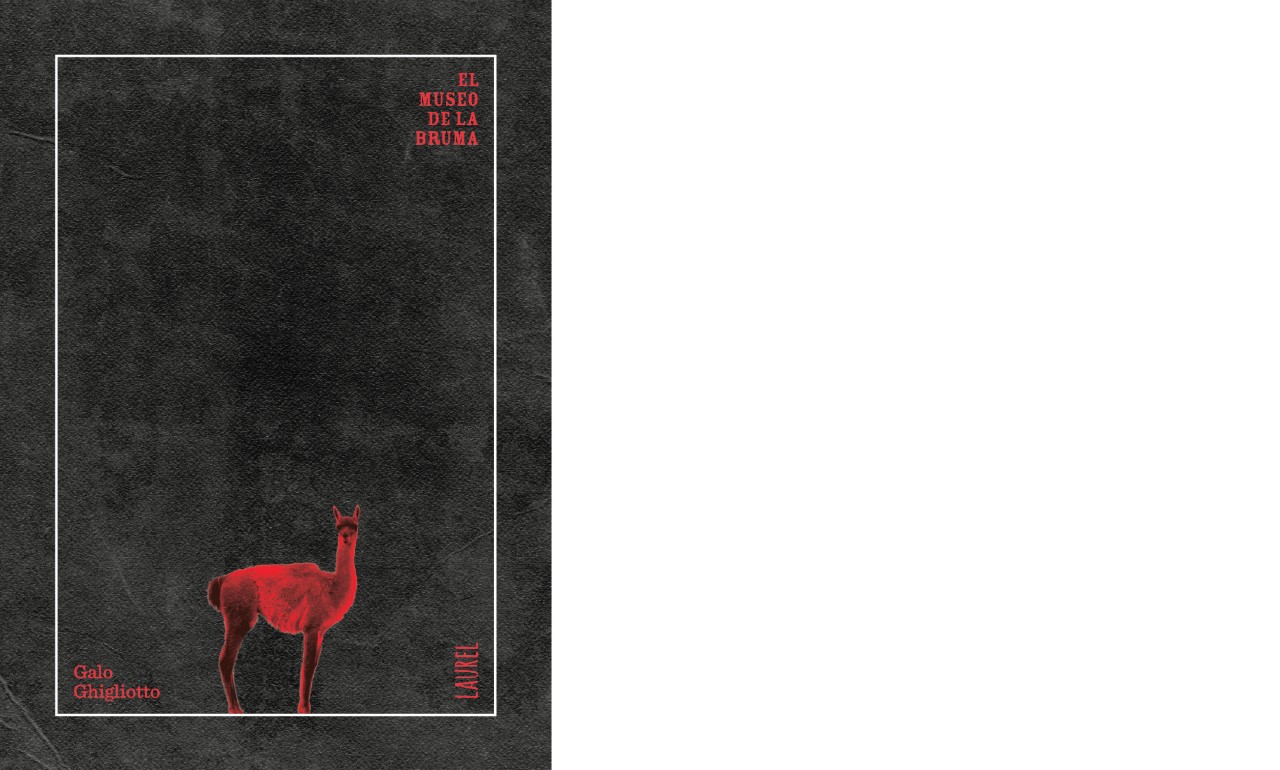
El museo de la bruma
Galo Ghigliotto
Laurel, 2019
304 págs.
