Las criaturas de Agota Kristof cambian de identidad con una soltura pasmosa, como si los empujara no la mudanza gratuita de las formas, sino un soplo anterior, el del vacío imposible de recubrir con máscaras. Tan adiestrados se muestran en el oficio de vivir el dolor, tan suturadas parecen sus siempre vigentes heridas, que ni la nostalgia ni el remordimiento tienen cabida en su derrotero existencial. Lo que no impide, claro, que sean impasibles. Desde los gemelos que con sus enroques y desdoblamientos protagonizan la trilogía involuntaria Claus y Lucas, hasta el solitario protagonista de la novela breve Ayer, en el astillado mundo de Kristof no hay víctimas ni verdugos, solo pedazos de carne arrojados al arbitrio del tiempo. Como dice en uno de los relatos de No importa: “de todos modos no se está bien en ninguna parte”.
Escrita en francés —la “lengua enemiga”, como la llama en los retazos biográficos de La analfabeta, aquella que le había sido “impuesta por el destino, por la suerte, por las circunstancias”—, Ayer (1995) bordea el espasmódico acontecer de un inmigrante que, escapando de los horrores tanto recibidos como infligidos, arriba a un país innominado sin conocer una sola palabra en la lengua local. En el evasivo muchacho que al comienzo responde al nombre de Tobías Horvath pueden reconocerse sin dificultad los trazos biográficos de la autora, una exiliada húngara que cruzó a pie la frontera y se instaló, junto con su bebé y su esposo, en la Suiza francófona. A partir de entonces, quedaron atrás familiares, objetos y posesiones, y, sobre todo, la “pertenencia a un pueblo”.
Un rutinario, extenuante trabajo en una fábrica de relojes le permite a Tobías costear un magro departamento; el tiempo sobrante lo gasta con Yolande, una mujer servicial por la que no guarda ninguna estima, mientras espera la aparición de la imaginaria Line; en ocasiones, por las noches, se deja ver en un bar donde se congregan otros refugiados. Y, además, escribe, lo que produce una desestabilización en relación con lo vivido, porque, según dice, “en cuanto se escribe, los pensamientos se transforman, se deforman, y todo se vuelve falso. A causa de las palabras”. Pero en Kristof, como en las mentiras de los gemelos Claus y Lucas, inventar no es encubrir sino horadar un agujero. A fin de cuentas, es una treta para seguir viviendo. Así, quien cambiaría su nombre por el de Sandor Lester da cuenta de su pasado, de su afligido ayer, cuando otro era su nombre y otra su vida. Cuando solía llamarse Tobías y todavía no había intentado matar a su madre, la prostituta del pueblo, y a su presunto padre, el maestro rural, ni haber abandonado a su primer amor y media hermana. Y antes, incluso, de que la escritura hiciera aparición en su vida para fungir como bálsamo, evasión y locura.
Sin concesiones ni perífrasis, la de Kristof es una escritura seca y lacónica, que raras veces se permite un arrebato lírico acentuado por la escansión del párrafo, y que, según Giorgio Manganelli, “tiene el andar de una marioneta asesina”. Por encima de todo, Kristof posee el don de tratar lo irrepresentable sin avivar los predicados del ardor mimético. Ninguna nota de patetismo ensombrece el discurrir de una obra a la que le basta una fría, calculada distancia para escudriñar los entresijos de una vida como cifra de un tiempo.
12 de enero, 2022
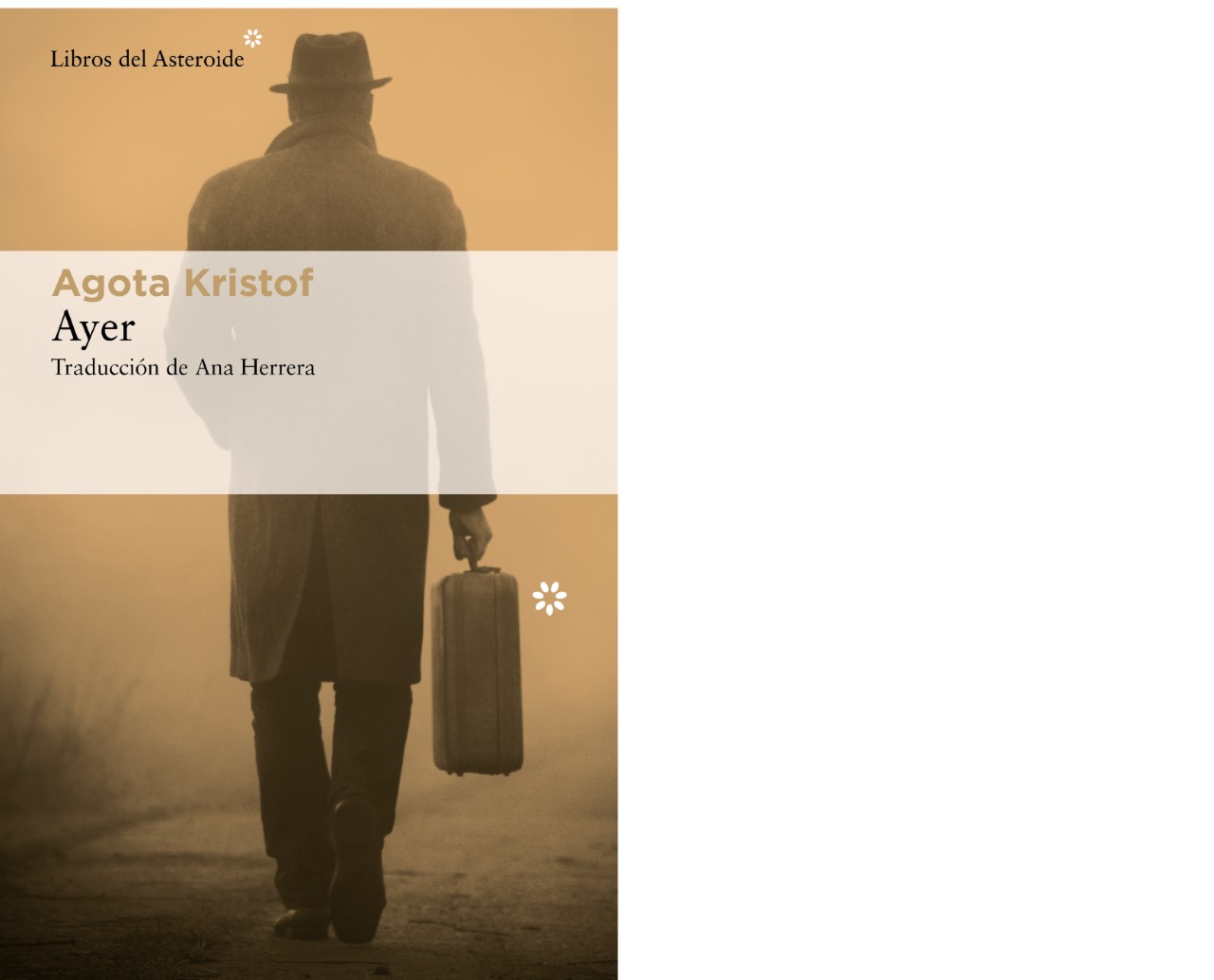 Ayer
Ayer
Agota Kristof
Traducción de Ana Herrera
Libros del Asteroide, 2021
112 págs.
