Parece improbable que al esbozar la publicación de Dublineses James Joyce no hubiera previsto las posibles consecuencias que ello acarrearía: más aceptable resulta pensar que el entonces joven irlandés descansaba en la obstinación de quien detenta un férreo propósito. De otro modo no se explica el temple que mantuvo durante las prolongadas disputas con editores pusilánimes y hasta con un melindroso linotipista (motivo, este último, que inspiraría los paródicos e incendiarios versos de Gas de un quemador). No obstante la espera, Joyce invirtió el tiempo transcurrido en agregar tres nuevas piezas a las doce iniciales y en dar mayor cohesión al conjunto. Bosquejado en 1903 y concluido tres años más tarde, el libro de relatos se publicaría, finalmente, en 1914. Un siglo después, Godot edita una nueva traducción de los relatos del autor de Ulises.
Aun cuando varios de ellos fueran escritos por encargo ─en parte para mitigar la dureza del exilio voluntario─, un aire programático los recorre de punta a punta. Las cartas a su editor, Grant Richards, y a su hermano Stanislaus, son claras en este sentido. El 5 de mayo de 1906 Joyce le escribe a su editor: “Mi intención era escribir un capítulo de la historia moral de mi país y escogí Dublín para escenificarla porque esa ciudad me parecía el centro de la parálisis”. La mirada implacable hacia su ciudad de origen corría a la par de ofrecerle un porvenir literario.
Lo interesante, de todos modos, no resulta tanto el trasfondo de denuncia del estancamiento de la capital irlandesa (y del país, por sinécdoque), sino de la revelación en el centro de cada relato que desnuda la condición de sus protagonistas. Una revelación que no augura nada promisorio, sino la condición gris de su presente y la imposibilidad de modificarlo. El brillo de una moneda de oro, la mirada lúbrica de un adulto, la imagen de una mujer en una escalera en penumbras, entre otros, son emblemas de significado opaco. Dicen tanto como callan. Dicen porque callan.
Ya no se trata, en Dublineses, de la captación de esas astillas de lo real que recibieron el nombre de epifanías, sino de su articulación en un entramado narrativo de símbolos e imágenes a los que, siguiendo la eucaristía católica cara a su formación juvenil, Joyce denominó epíclesis y que, a pesar de lo altisonante del término, no consiste en otra cosa que en trasmutar lo banal en materia trascendente. Cuenta Stanislaus Joyce que su hermano utilizaba cualquier motivo biográfico con “total frialdad clínica”, y el siempre puntilloso Richard Ellmann dijo que antes de Joyce nadie sabía lo que era la banalidad en literatura. Exageraba, claro, pero el punto viene a ilustrar la moderada ruptura que estos relatos significaron en su tiempo (moderada porque su reconocimiento fue tardío).
Embebidos de una impersonalidad flaubertiana, su mentado naturalismo se distancia de la tradición a la que supuestamente rinden pleitesía (Zola, Maupassant). En la carta citada más arriba Joyce escribe: “Es un hombre muy valiente el que se atreve a modificar la exposición, más aún, a deformar lo que ha visto u oído”. En estas palabras se encuentra todo aquello que une y también distancia a Dublineses del naturalismo francés. Un antecedente acaso menos frecuentado por la crítica sea Chejov. En conversación con Arthur Power, Joyce sostuvo que en las obras del maestro ruso “no hay planteamiento ni nudo ni desenlace, y no se va preparando ningún clímax; la acción es un continuo, pues la vida fluye hacia dentro y hacia fuera del escenario sin que nada se resuelva”; y, agrega: “tenemos la sensación de que todos los personajes han vivido antes de la obra y seguirán viviendo de manera igualmente dramática después”. El comentario bien vale para sus propios relatos, de opacos y transitorios despertares.
Afecto a las taxonomías, Joyce organizó el conjunto en cuatro etapas: infancia, adolescencia, madurez y vida pública. La tríada inicial de relatos está protagonizada por niños que barajan distintas formas de la huida simbolizada en la mención de tierras remotas: Persia en Las hermanas, el Lejano Oeste en Un encuentro y Arabia en el relato homónimo. Un cáliz roto, una mirada lasciva y las luces apagadas de una feria revelan algo más que un intento fallido: la decepción, lo ominoso y el encuentro con la muerte. Los cuatro relatos que se refieren a la etapa de juventud tratan de mezquindades en relación al dinero (apuestas, proxenetismo de baja estopa) y, una vez más, a la imposibilidad de salir de la ciudad. El cuarteto referido a la madurez incluye historias de frustraciones, de vidas solitarias y tristes, mientras que el trío final hace lo propio en torno a la política, la religión, la hospitalidad.
A esta ordenación, acaso más visible, le corresponde una costura solapada de motivos musicales, determinada paleta de colores, una sórdida atmosfera característica y una iluminación particular. Las ventanas y los umbrales hablan una lengua sin palabras. La música, por detenernos sólo en un punto, no está en función de mero acompañamiento sonoro, sino que vertebra los relatos y se ajusta a la tonalidad afectiva de los personajes. En cierto modo, la música surge cuando la palabra enmudece (ejemplo sobresaliente de ello es la melodía de Silent, Oh Moyle que interpreta el músico callejero en Dos galanes). Además, la trayectoria que siguen los protagonistas de los distintos relatos permite cartografiar un arco narrativo que va del este al oeste de la ciudad y que coincide con la parábola de la puesta de sol. Habría que ver en esta silenciosa manera de suscitar la emotividad mediante imágenes y símbolos lo que T. S. Eliot denominó correlato objetivo. En definitiva, una sigilosa inducción en la noche que tiene como corolario esa pieza maestra que se llama Los muertos, donde Joyce demuestra un manejo sublime del diálogo y la creación de escenas encadenadas de palpable impronta visual. Trata de una melancólica cena de fin de año en que los comensales rinden tributo sin advertirlo a la vida de antaño en donde los muertos y el pasado tienen mayor relevancia que el ahora de los vivos, y cuya célebre frase final habla del manto de nieve que cae sobre unos y otros.
Ningún comentario a una nueva edición de Dublineses se justifica sin unas palabras sobre la traducción. Sería una canallada comparar frases sueltas como también lo sería despechar el asunto con un elogio al paso. La primera traducción del libro de Joyce la hizo el cubano Cabrera Infante en su exilio londinense. A pesar de sus múltiples aciertos, sobre todo musicales, se tomaba algunas licencias y poetizaba allí donde el irlandés era sobrio y contenido. En este sentido, la versión rioplatense de Edgardo Scott respeta el estilo de “escrupulosa mezquindad” inmanente al programa joyceano. Otra cuestión a destacar es el respeto a las particularidades de la puntuación. El autor de Finnegans Wake no dejaba nada librado al azar. En otra carta al editor decía: “Le recomiendo sea cuidadoso en un punto: que el impresor reproduzca exactamente la puntuación y distribución”. Así, cierta ausencia de comas en un párrafo, por ejemplo, responde a la musicalidad, y a la emoción concomitante, que Joyce busca imprimir en determinada frase. En esto, Scott, a diferencia de otros traductores, sigue al maestro irlandés, cuya mayor aspiración consistió en transmutar la lengua en música.
Cuando la pátina del tiempo vuelve todo hervor en tibio borboteo pueden apreciarse los méritos en su momento silenciados. Por más que su afán documental lleve a pensar lo contrario, Joyce no copió Dublín: la inventó y, al hacerlo, convirtió a la otra, a la aparentemente real, en pálido reflejo.
11 de agosto, 2021
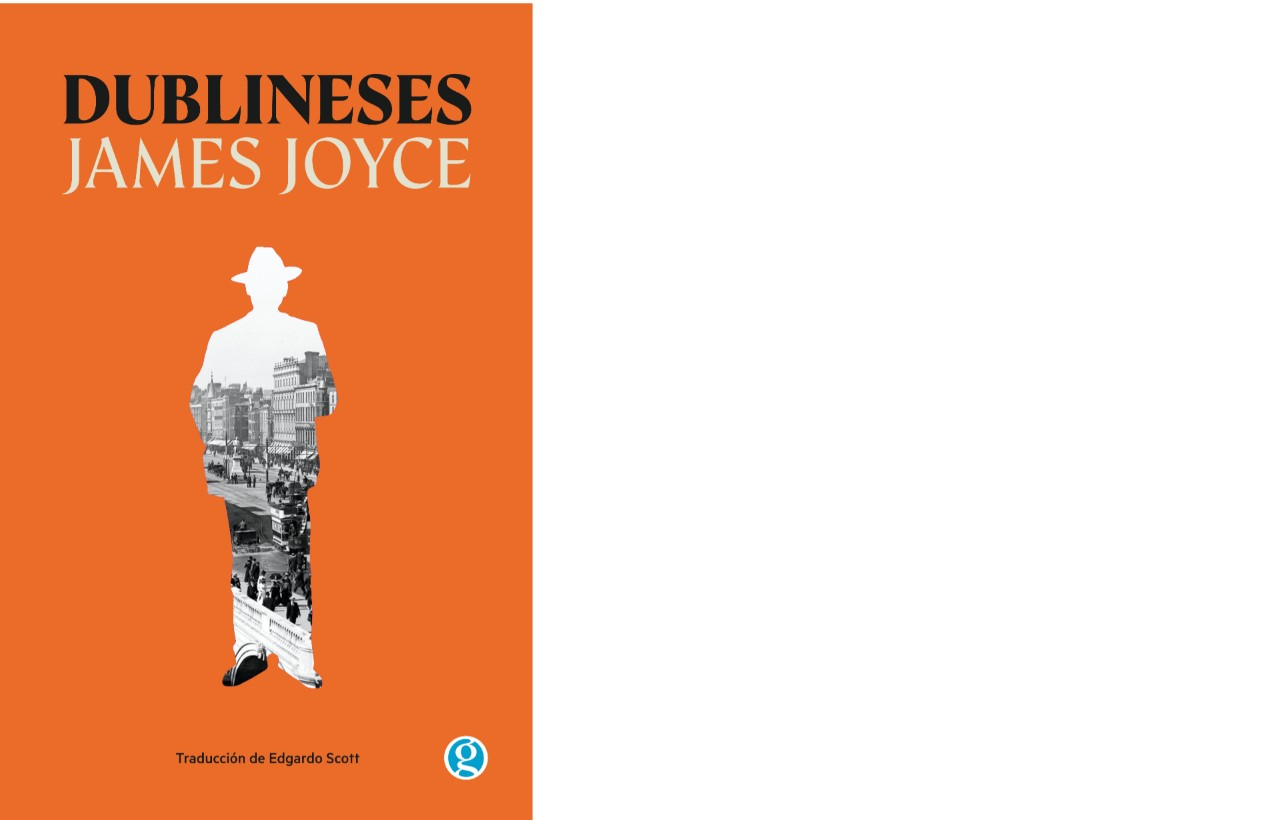 Dublineses
Dublineses
James Joyce
Traducción y prólogo de Edgardo Scott
Godot, 2021
240 págs.
