Por sus acentos dramáticos al comienzo y al final de la pieza bien podría tratarse de una ópera en tres actos, sin embargo, El dios salvaje respira un soplo más vasto. Es que su autor practica como pocos un arte que nada sabe de ataduras. Su concepción del ensayo, heredera palpable de Montaigne, se pasea por la vivencia personal, el rastreo del detalle erudito y el repaso de las más variadas disciplinas en una mudanza anterior a la repartición en géneros y con un don inconmensurable para el relato. Publicado en 1971, Fiordo acaba de recuperar ─en la traducción que hace casi dos décadas Marcelo Cohen hiciera para Emecé─ este ineludible libro del ensayista inglés Al Alvarez sobre un tema peliagudo como es el suicidio.
Si al abordarlo proliferan pruritos y resquemores esto se debe a dos prejuicios que Alvarez se cuida de evitar: la coloratura moral, por un lado, y la reducción al dato estadístico, por otro. En el intersticio que se abre entre la piedad religiosa y la asepsia científica El dios salvaje abona un terreno donde la comprensión honda apartada de la sensiblería de ocasión permite esclarecer sin apremiar soluciones apodícticas.
El recorrido comienza con el suicidio de su amiga y poeta Sylvia Plath y finaliza con el relato de un intento fallido propio; de ahí los acentos que mencionábamos al inicio y que enmarcan un itinerario con paradas en la conceptualización del suicidio en los primeros cristianos, en el medioevo, el renacimiento, el romanticismo y las vanguardias artísticas, mientras arriesga hipótesis acerca de los vínculos del arte contemporáneo con la muerte. Pero vayamos de a poco.
En calidad de crítico literario de The Observer Alvarez se topa con los primeros poemas de Plath, en los que vislumbra una apuesta por el riesgo, que más tarde confirmaría al conocer a su autora. “Morir/ es un arte, como todo./ Yo lo hago excepcionalmente bien./ Tan bien que es una barbaridad./ Tan bien que parece real./ Se diría, supongo, que tengo el don”, versa uno de los poemas de la autora de Ariel que sirven de epígrafe al ensayo. Esa entrega unánime a un alto costo nada tenía de exhibición insustancial y sí mucho de exploración interior. En este sentido, Alvarez arroja la hipótesis de que ese auscultar de sí misma que ofrece las cotas más altas de la poesía de Plath corre emparejado a su deterioro psíquico. Alvarez también sostiene que, a pesar de haber intentado dar cese a su vida en otras oportunidades, el certero último intento de Plath no tenía como fin la muerte, sino sólo la búsqueda transitoria de alivio, un breve olvido de sí que no salió como se esperaba.
Quien recurre al suicidio no siempre busca lo mismo y la hermenéutica del acto procura extraer palabras de un cuerpo tieso. Nuestra época suele guarnecer la muerte voluntaria bajo el amplio paraguas de la depresión ─caballito de batalla de las farmacéuticas─, donde se agolpan el hálito melancólico, la abulia pubescente y la tristeza pasajera. Por encima de esto, nuestra mayor innovación, a partir del siglo XX, es haber privatizado el acto. De ahí, el imprescindible racconto histórico que Alvarez lleva a cabo para entender otros sentidos del suicidio de acuerdo al tiempo y el lugar en que este se produce. Sorprende, así, enterarse que la condena del suicidio no estaba presente en los inicios del cristianismo ─cuando, por el contrario, se consideraba la vía de acceso más rápida hacia el otro lado─ y que tuvo que esperar a San Agustín para constituirse como pecado. El estoicismo romano, por su parte, consideraba la muerte como corolario de las elecciones durante una vida, por lo que la forma de darse muerte venía a ser prueba de virtud. Pero mucho antes, los griegos habían marcado un punto de inflexión al tratar los temores atávicos de los pueblos antiguos de manera racional; a partir de entonces la muerte en general, y el suicidio en particular, dejaba de acechar en las tinieblas de lo innominable.
El siguiente paso de Alvarez es dar cuenta de las distintas teorías que pretenden explicar el fenómeno. Un actor insoslayable es Émile Durkheim y su clásico El suicidio. Un estudio sociológico, que tiene por objetodesplazar el acento en la moralidad del acto a sus condiciones sociales. Sin embargo, por muy encomiables que sean sus esfuerzos, “el suicidio es una característica humana, como el sexo, que no eliminará ni la sociedad más perfecta”. La causa, dice Alvarez, está en otra parte: en el mundo interior del suicida.
Un parate destacado lo representa la reconstrucción que emprende Alvarez de una teoría psicoanalítica del suicidio. Teniendo en cuenta su origen inglés, cuando el autor de En el estanque se adentra en esta zona hay que sortear la primacía que otorga a la teoría kleiniana (incluido el malentendido de traducción en que dicha teoría se basa: el término instinto, en lugar del riguroso pulsión, para verter el Trieb freudiano) en desmedro de la teoría lacaniana, cuyos desarrollos de las nociones acting-out y pasaje al acto son esclarecedores en torno al tema que nos ocupa. Pero, es justo decirlo, su aproximación es rigurosa y esta salvedad no hace mella en el conjunto.
Al igual que Freud, quien sostenía que allí donde el artista habla el analista debe hacer silencio, Alvarez se adentra en el costado literario del suicidio, donde se mueve con una soltura envidiable por los escritos de Dante, Donne, Shakespeare, Burton, Coleridge, Goethe, Byron, Keats, entre otros. Sin embargo, es cuando Alvarez penetra en el terreno menos conocido de las vanguardias y del arte del siglo XX cuando aventura las hipótesis más osadas. Sostiene que la tarea imposible de descubrir un lenguaje que “absolviera de la muerte absurda o la convalidara” es lo que “está detrás de todas las obras importantes y ambiciosas de este siglo”. Y sigue: “Inevitablemente, ese lenguaje es el del duelo”. Para ello, el artista se “arriesga a explorar su propia vulnerabilidad”. Y arroja, por último, una hipótesis sobre el arte contemporáneo (en la década del 70) que sigue siendo válida en la actualidad: “La existencia de la obra de arte es contingente, provisional; fija la energía, los apetitos, los estados de ánimo y las confusiones de la experiencia en los términos más lúcidos posibles, para crear un espacio pasajero de calma, y luego avanza o retrocede a la autobiografía”.
Al final del recorrido hay un nuevo comienzo con una declaración inquietante del propio Alvarez: “Después de todo esto debo admitir que soy un suicida frustrado. Es una confesión triste, pues en realidad, se diría, nada más fácil que quitarse la vida”. Sin golpes bajos, con el mismo tono sobrio y elegante que lo precedió, relata su crisis personal y el intento de muerte voluntaria posterior a su divorcio. Y es ahí, en la entonación impasible, en la indagación reflexiva de los instantes más dolorosos de una vida, donde Alvarez destaca y se vuelve reconocible, sin escrúpulos ni ataduras, desandando el pasado y el presente, el arte y la vida.
29 de septiembre, 2021
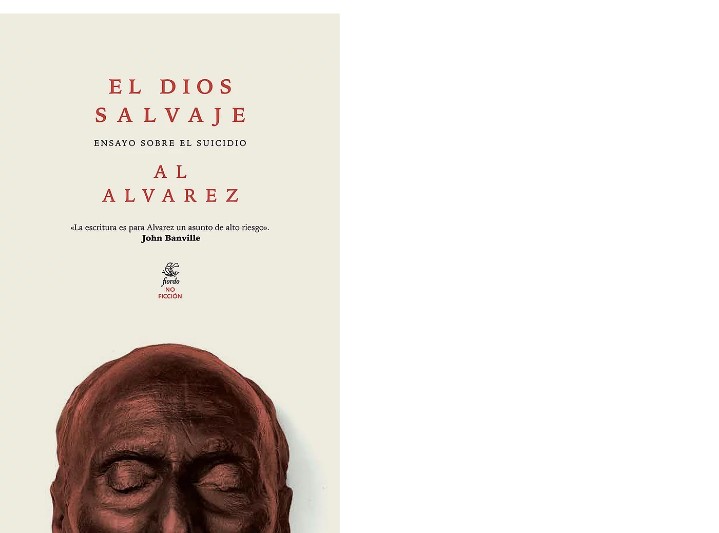
El Dios Salvaje. Ensayo sobre el suicidio
Al Alvarez
Traducción de Marcelo Cohen
Fiordo, 2021
320 págs.
