Se dice que compuso hasta el último detalle de la mayoría de sus cuentos antes de escribir una sola palabra, lo cual no resulta extraño si se atiende a la mezcla de trazo ligero, fraseo pintoresco y humor risueño que rezuma cada uno de ellos. Observador minucioso de las superficies de la vida, O. Henry no necesitó de piruetas formales ni mucho menos de atavíos líricos para dotar de vida a la sinrazón de la experiencia. Esa afable sencillez fue su coartada para reverberar en una abundancia de historias, como si los dones del sortilegio solo se otorgaran a quien se empeña en un mismo, reiterado proceder. El nacido bajo el nombre de William Sydney Porter (Grensboro, 1862-1910) sabía trasmutar la pastura de un suceso en la savia del relato, pero no fue sino hasta que hizo de él mismo un cuento que pudo escribir uno.
Su infancia y juventud estuvieron tachonadas de mudanzas a raíz del fallecimiento de su madre cuando él apenas contaba con tres años de edad. Su padre, que era médico y había comenzado a tomarle el gusto a la bebida, lo dejó al cuidado de la abuela y de una tía, quien le transmitió su afición por la lectura. A los quince, el muchacho interrumpió sus estudios para llevar la contabilidad en la farmacia de su tío, una labor que al parecer le despertó síntomas de tuberculosis (enfermedad de la que había muerto su madre), razón por la cual se muda primero a un rancho en Texas, y luego a una granja en Austin. Recobra la salud, esquila ovejas, aprende español y se fuga con una joven de familia adinerada; también toma contacto con los cowboys de la zona, que con el tiempo se convertirán en material frecuente de sus ficciones.
A todo esto, el muchacho iba creciendo y casi rozaba la treintena cuando consigue el empleo que sellaría, para bien y mal, su suerte. Ser cajero de un banco no parecía una actividad acorde con este soñador impenitente, por eso, en cierta medida, la acusación de desfalco que –culpable o no– recayó sobre él fue tanto una condena como una liberación. Antes de ser arrestado logró escapar a Honduras, donde vivó poco más de medio año, y hubiera seguido allí si no fuera porque se anoticia de que su esposa está agonizando, lo cual motiva su retorno a los Estados Unidos, donde pasado un tiempo al fin lo detienen. Condenado a cinco años de prisión, sale antes por buena conducta.
El punto crucial es que estando preso comienza a escribir relatos bajo el seudónimo –tomado de la expresión con que solían llamar a un gato que vivía en la granja de Austin– de O. Henry. El primero de ellos, “Whistling Dick's Christmas Stocking”, de 1899, es de un patetismo conmovedor: un vagabundo con antecedentes penales impide que unos compinches roben en una casa solo porque la niña que vive allí le deseó una feliz Navidad. A partir de entonces, O. Henry se mudaría a Nueva York, dedicándose a escribir a tiempo completo y produciendo obra al ritmo frenético de un cuento por semana.
La senda del solitario es una buena muestra del ingenio desenfadado y la precisión constructiva de O. Henry. Escritos entre 1903 a 1911 y publicados en distintas revistas y semanarios, no hay uno solo de estos cuentos que –acentuando la intuición de Poe– no esté tramado en función de su desenlace. A esta argucia –que más adelante se denominó trick story e hizo escuela– puede atribuirse la uniformidad y rigidez de estas piezas. Sin embargo, tal como sostuvo un crítico, la lectura sucesiva de estos cuentos modificaba la impresión inicial sobre los finales; en definitiva, no se trata más que del manierismo de una técnica, como los versos pareados de un soneto.
Pero O. Henry no se engañaba: aunque sus personajes podían citar –bien que erróneamente– a Shakespeare, él aspiraba no a la alta literatura sino al lector promedio, aquel para el cual la distancia se disuelve en una irradiación de placer. La renuncia a los matices psicológicos por parte de sus narradores suele ir compensada por la elección de un par de detalles acerca del habla o la vestimenta que, de una pincelada, dan cuenta de la extracción social o la modalidad de pensamiento de un personaje en cuestión. Y si el final truculento puede ser sentimental o incluso patético, nunca es realmente trágico. Porque si algo despierta la bonachona galería de vagabundos, forajidos y dipsómanos de O. Henry es una pátina de incalculable compasión.
En el relato que da nombre al libro, un par de otrora compañeros de juergas y andanzas se rencuentra luego de haberse distanciado debido al casamiento y consiguiente vida en pareja de uno ellos. Este viejo amigo, reducido ahora a cuidar el jardín y cumplir estricto horario, es una pálida sombra de aquel atorrante inimputable. Por eso el otro, el narrador, se propone volverlo a la vida, y a tal fin lo lleva de farra. Toda la historia está imbuida del sentimiento de penosa incredulidad que uno siente por el otro hasta que al final, luego de un temario contratiempo, logran volver a la casa a tiempo para advertir que los papeles se invierten. Si el efecto funciona, si el relato, aun en su gracia sencilla, logra conmover, esto se debe menos al vigor de la anécdota que al artificio que hace del narrador alguien ignorante del desenlace.
Otro tanto ocurre en las historias de pobres que se vuelven ricos de un día para el otro, o de canallas que intercambian roles con los guardianes de la ley. Como si las convenciones no fueran más que imposturas y uno pudiera pasar de un lado a otro de la imaginaria línea divisoria, el autor acoge a todos con igual beneplácito, con igual aquiescencia.
O. Henry fue un narrador de pura cepa, de esos que –tal como dijera Benjamin– podrían “dejar que la suave llama de su narración consuma por completo el pabilo de su vida”. Pero antes que tal cosa ocurra consigue iluminar al lector con un súbito regocijo. Si bien el fuerte de los narradores de O. Henry es su buen talante y la avispada ironía que riegan por doquier (“Un día uno come en porcelana china, y al día siguiente come a lo chino: un puñado de arroz”; “Todo es limpio, ordenado, alegre, melancólico, como si respondiera a la escala germánica del bienestar”); también se permiten el símil jovial (“unas patillas blancas que le resbalaban hasta más abajo de la barbilla, como leche derramada de una jarra”), o incluso el desliz poético (“Una vez más la luna indulgente viaja por el cielo nítido. Tejados, parapetos y agujas lucen un suave esmalte nacarado”). Porque, de más está decirlo, un cuento es algo más que el resultado de aplicar tal o cual receta; un cuento es la constatación de que incluso dentro de la norma hay lugar para el desvío.
26 de marzo, 2025
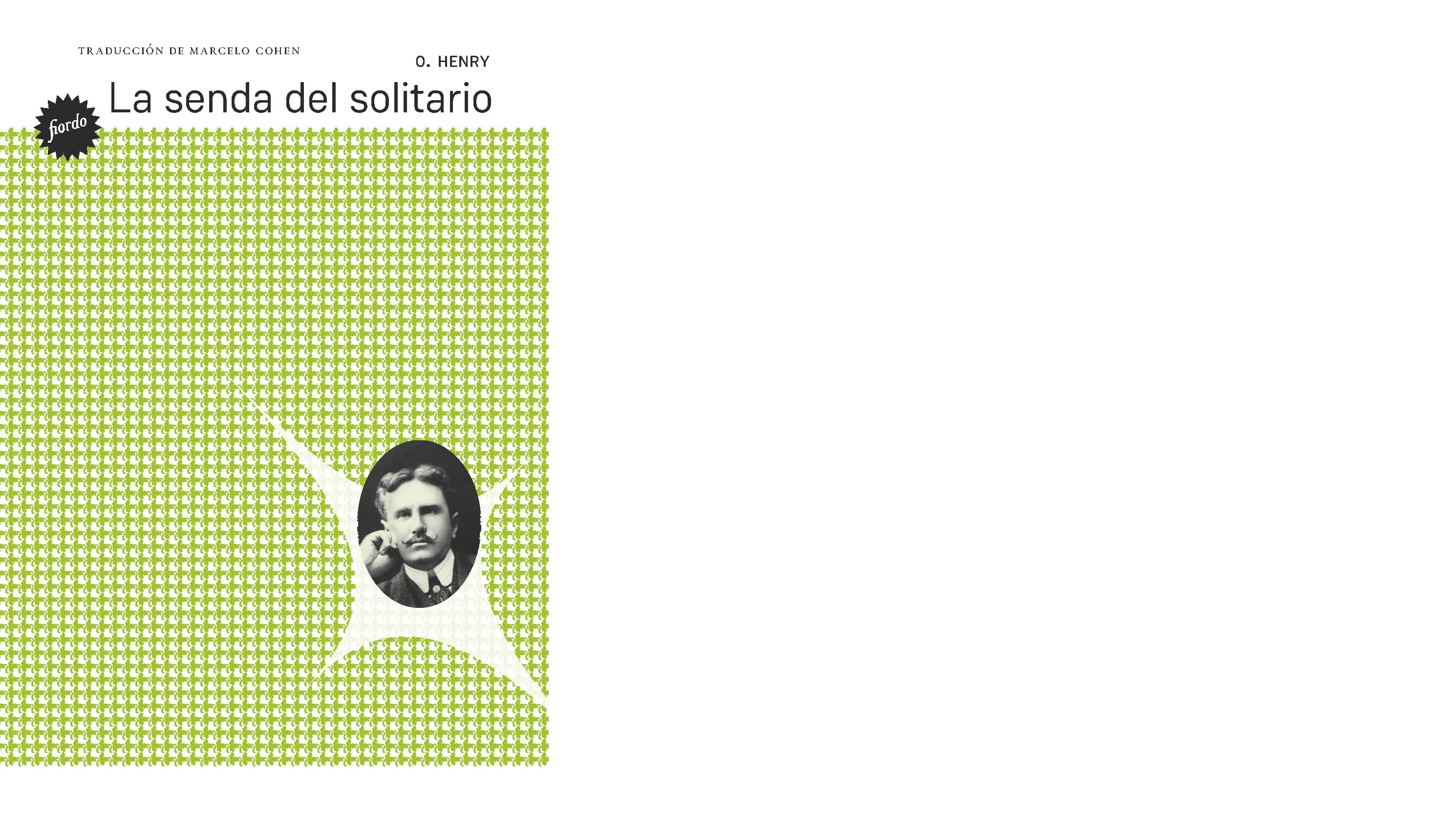 La senda del solitario
La senda del solitario
O. Henry
Traducción de Marcelo Cohen
Fiordo, 2025
208 págs.
