Si, tal como sostuvo Georges-Louis Leclerc en su célebre discurso de ingreso a la Academia Francesa, la mayor conquista de cualquier escritor es la invención de un estilo propio, y a ese afán entrega su vida literaria (y a veces su vida a secas), habría que interrogar el lugar que le cabe al resbaladizo y voluble Alasdair Gray, cuya obra comienza en donde se agota el postulado anterior. Mientras Lecrerc asevera que un estilo no puede ni robarse ni transferirse ni alterarse –porque, en definitiva, el estilo es el hombre–, el escocés autor de la fabulosa Lanark hace del pillaje, el plagio declarado y las atribuciones cruzadas un variopinto arsenal con el cual contrarrestar las veleidades del creador ex nihilo.
Además del diálogo entre autor y personaje que descalabra las prerrogativas de ambos, y una irreverente sucesión de notas al pie, la citada Lanark ofrece un índice de plagios divididos en tres categorías (global, incrustado, difuso); el apéndice de Vestida de cuero declara el origen espurio del libro y su condición de rejunte; el glosario de Un hacedor de historia pretende aclarar oscuridades mientras propala otras; y así de seguido. Pese a disipar su nombre en la plétora de alusiones, citas apócrifas o escrupulosas referencias, pocos autores pueden vanagloriarse de semejante control sobre sus materiales.
Gray adolece de una saludable hipertrofia del hipertexto cuyo síntoma principal consiste en no dejar nada librado a los vaivenes del viento y el azar: las ilustraciones, los frontispicios, el diseño, las críticas e incluso los anuncios son realizados por el propio autor, aunque en ocasiones impute la responsabilidad a un tercero. Lejos de un mero agregado ornamental, todos estos atributos forman parte integral de la concepción demiúrgica de Gray, quien muestra unas cartas mientras oculta otras. Pobres criaturas, acaso su novela más feliz, comulga con este predicamento.
Relato enmarcado que escapa de sus goznes, reescritura en clave feminista del Frankestein de Mary Shelley, Pobres criaturas es además una fábula enfundada en un escabroso melodrama gótico y, por encima de ello, una gran farsa posmoderna en torno a las distintas versiones simultáneas de un pasado en común y la imposibilidad de dar pruebas veraces sobre la autenticidad de cualquier historia, sea propia o ajena. Semejante artefacto se pone en marcha a partir de un entramado de miradas retrospectivas y de sucesivas refutaciones.
El cuerpo central está constituido por las memorias, publicadas en 1909, del funcionario de salud pública Archibald McCandless, quien repasa los acontecimientos de las últimas décadas del siglo XIX hasta 1911, cuando lega el escrito a su esposa justo antes de su muerte. En un gesto de taimado desprendimiento, Gray resigna el tutelaje autoral al asumir –en 1990– las funciones de editor de este libro hallado dos décadas antes en la basura por un amigo historiador; descarte de un despacho de abogados que viene acompañado de una carta firmada por la esposa de McCandless en 1914 y destinada a una hipotética posteridad. Gray se limita, según él, a escribir el prólogo y las notas.
McCandless, entonces, relata cómo, sobreponiéndose a una infancia ceñida por la pobreza, consigue graduarse en la misma facultad de medicina donde conoce a Godwin Baxter, heredero de un eminente cirujano, marginado por sus pares debido a su apariencia casi grotesca, sus curiosos hábitos alimenticios y su voz estridente. El trato cada vez más frecuente entre ambos hace que este, por lo general remiso y huraño, confíe su secreto más íntimo: ha logrado revivir a una suicida injertándole el cerebro de su bebé nonato. La muchacha en cuestión, Bella Baxter, transita el limbo entre la candidez y la imbecilidad y, a medida que se familiariza con los rudimentos del lenguaje, va soltando una desopilante andanada de juegos de palabras. Así como se embelesa con cada persona con la que se cruza, también la descarta cuando aparece alguien más. Ávida de conocimiento, Bella se escabulle, junto a un lúbrico general, de los cuidados de Baxter y de su enamorado McCandless, en un viaje iniciático por la belle époque europea y de cuyos incidentes estos dos tienen noticias por sus detalladas cartas. Así, pasa de aspirante a poeta y prostituta autosuficiente a intelectual comprometida con el espíritu de la época y las desigualdades del capitalismo industrial.
Así como Gray y su amigo difieren en cuanto a la autenticidad del manuscrito (uno “había escrito ya suficiente ficción como para distinguir una historia real”, el otro “había escrito demasiada historia como para reconocer lo que era ficción”), la versión de la esposa de McCandless (Victoria o Bella Baxter, según a quién se elija creer) contradice a la ofrecida por su esposo, a la vez que las notas al pie divergen con lo dicho por aquella. Otro tanto ocurre al interior de los distintos relatos. En cada caso se libra una batalla por la reescritura del pasado con el propósito no siempre puro de incidir en el presente. A fin de cuentas, ¿Bella Baxter es la creación de un cirujano siniestro pero brillante, una mujer inteligente que escapó de las fauces de un general frígido antes de que este pudiera practicarle una clitoridectomía a fin de mitigar su voraz apetito sexual, o incluso el resultado de una imaginación trasnochada?
Esta indeterminación se redobla en un aparato iconográfico y textual que hace de Gray un pariente cercano de Sterne, Joyce, Flann O'Brien, Nabokov o Borges y que la cuidada editorial madrileña Libros Walden respeta del original. Un breve inventario: grabados atribuidos al muy verás artista William Strang siendo que, en realidad, pertenecen al propio Gray; un retrato cuyo pie declara representar al neurólogo Jean-Martin Charcot cuando, a la postre, se trata de Robert de Montesquiou-Fezensac; el préstamo o más bien saqueo de ambientaciones, tópicos o personajes de la amplia tradición literaria y no siempre tan evidentes; y notas al pie eruditas, superfluas o irreverentes que, más que aclarar, expanden e incluso objetan el arco narrativo. Artilugios todos estos que no hacen más que socavar los presupuestos del arte de la novela, con la salvedad de que ya no es la fiabilidad del narrador lo puesto en duda, ni tampoco la urdimbre ficcional del relato, sino la consistencia misma de la realidad. Ante la difícil tarea de distinguir entre uno u otro orden, o en la inaudita posibilidad de que ambos órdenes convivan a la vez, se filtran el desconcierto y la sorpresa, y junto con ellos, una risa que desarma todo cálculo y toda previsión. Alasdair Gray, entretanto, equilibra dosis parejas de pruebas y embustes, de inventos y apropiaciones, y se erige así en un prodigio de derroche y generosidad.
4 de abril, 2024
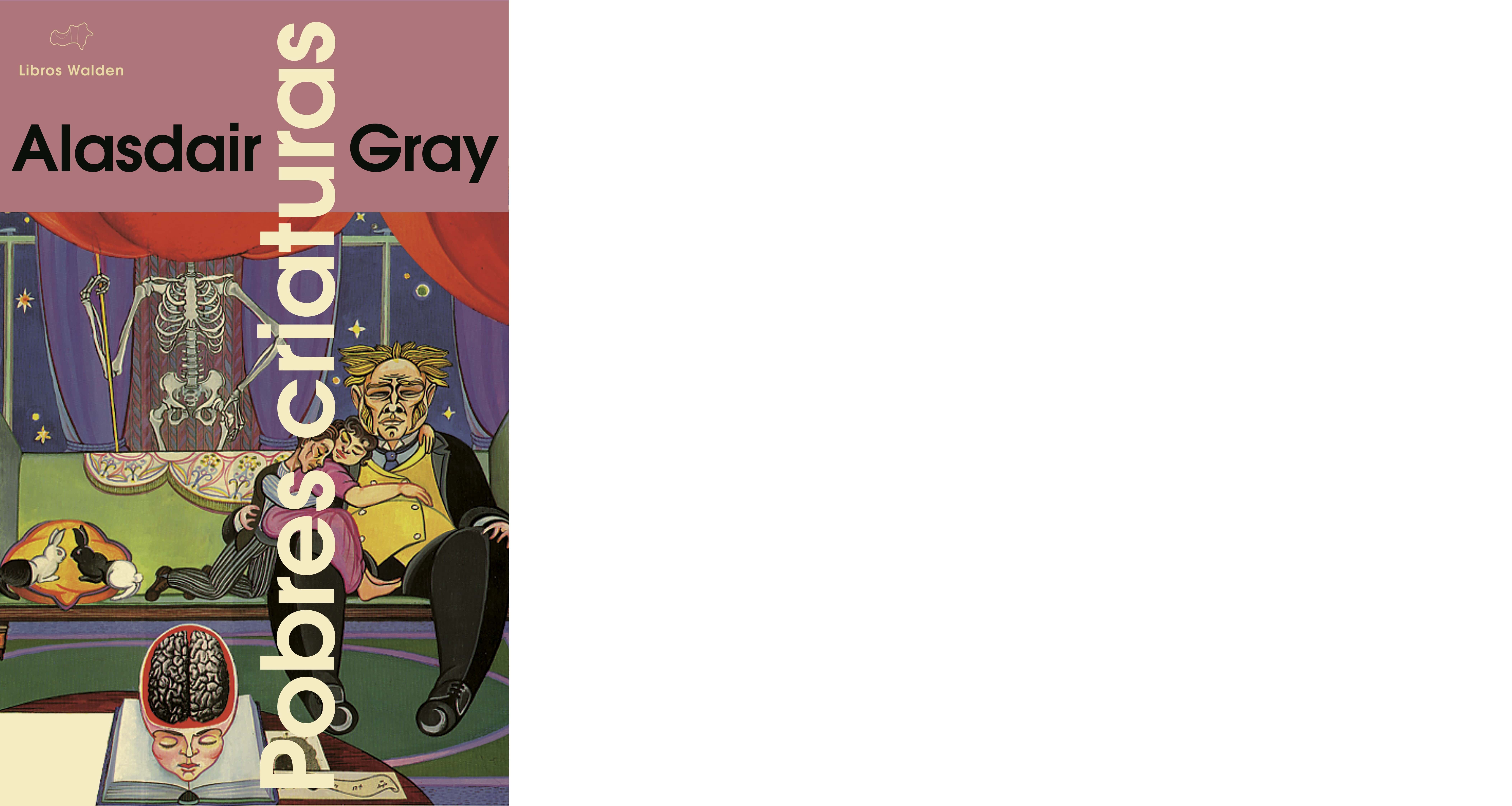 Pobres criaturas
Pobres criaturas
Alasdair Gray
Traducción de Francisco Segovia
Libros Walden, 2023
344 págs.
